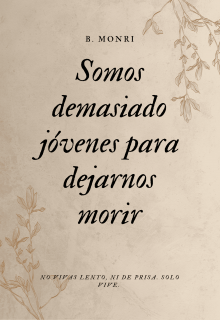Somos demasiado jóvenes para dejarnos morir
Capítulo 13
Capítulo 13
Podcast
Hace dos años.
Las palabras de mi padre resuenan en mi mente como un eco persistente: “Nunca dejes de aprender. Sé independiente. Conoce los oficios, encuentra soluciones y, sobre todo, nunca te rindas.”
Han sido mi ancla en estos días grises, encerrado entre los muros polvorientos del archivo.
Llevo media semana inmerso en este lugar, sumergido en un mar de papeles que narran la historia de empresas ya olvidadas, generaciones que firmaron contratos con nosotros y dejaron atrás una estela de documentos, cifras y firmas.
La oficina es un laberinto de cajas apiladas hasta el techo, un bosque de estanterías oxidadas que crujen con cada paso. En el centro, como una isla solitaria, descansa una vieja computadora desde la cual intento dar orden al caos, actualizando bitácoras que nadie ha leído en años.
Afuera, el mundo sigue girando. Aquí dentro, el tiempo parece haberse detenido.
—Año 1987… empresas —susurro mientras comparo los datos de la bitácora con los de la computadora—. Sector industrial…
El tiempo se vuelve líquido. Pierdo la cuenta de las horas entre archivos, pantallas y papeles amarillentos. Ya es hora de almorzar, lo sé por el vacío en el estómago y el silencio en el pasillo. Pero no quiero detenerme. No todavía. Aquí me siento aislada, desactualizada, como si todo avanzara sin mí.
—Santo cielo… eso es inmenso —dice una voz familiar.
Daniel aparece en la puerta, con la mirada cargada de asombro.
—¿Todo eso ya está ordenado? —pregunta, señalando las cajas perfectamente alineadas.
Alzo la mirada. Está elegante, como siempre. Pero sus ojos tienen un brillo distinto, algo más suave. Quizá es el cansancio. O quizá no.
—¿Qué haces aquí? Tu oficina queda al otro lado de la ciudad… —le digo mientras cierro con cuidado el último expediente. Un ciclo más que concluye en silencio.
Él alza las manos y me muestra dos bolsas de papel.
—Hora de comer. Y sé que no ibas a salir por tu cuenta.
Sonrío, aunque apenas. Lo conozco lo suficiente para saber que no viene solo por comida.
Estoy agotada. Me duele todo. Pero me levanto y lo sigo.
Al cruzar la puerta, una ráfaga de aire frío me acaricia el rostro. Cierro los ojos un segundo. Es la primera vez que respiro aire fresco desde que llegué.
En el comedor, se sienta frente a mí, ya con los envases abiertos.
—Sopa de verduras, arroz con pollo… y de postre, yogur con cereal —dice con una sonrisa genuina—. El arroz está increíble, tienes que probarlo.
—¿Qué haces aquí otra vez? —pregunto, sin acusarlo. Solo curiosidad. O tal vez algo más.
—Tenía hambre. Y ganas de compañía —dice, bajando la mirada por un instante, como si no quisiera sonar serio. Luego me pasa un plato—. Vamos, come antes de que se enfríe.
—Has cruzado media ciudad toda la semana para venir aquí…
—Los de mi oficina están perdiendo la cabeza. Necesitaba… un respiro.
Lo observo con más detenimiento. Hay algo en su voz, una grieta tenue, apenas visible. También en la manera en que esquiva mi mirada, como si temiera que, al sostenerla, yo pudiera leerle el alma.
—¿Qué sucede, Daniel?
Guarda silencio unos segundos, como si buscara las palabras justas para disfrazar lo que en realidad no quiere decir.
—... no es cien por ciento confiable…
—¿Qué no es cien por ciento confiable?
—... no salimos en la lista de proyectos esta semana…
Mi mundo se detiene por un instante. Y no, no estoy exagerando. Es solo que, por un descuido estúpido, no solo estoy pagando yo las consecuencias. También mi equipo.
Respiro hondo, intentando no dejarme arrastrar por la ansiedad. Pienso en soluciones, en qué puedo hacer desde aquí, aunque esté suspendida.
Porque estar suspendida no es solo matar el tiempo entre papeles; es una sentencia tácita, una sombra sobre el puesto que tanto me costó ganar. En cualquier momento, con el chasquido de unos dedos, podría perder la mejor oportunidad de mi vida.
—No es tu culpa, Mara… Solo tienes que aguantar dos días más en este lugar, y estarás de regreso —intenta animarme Daniel. Pero sé, lo sé con claridad, que él también está preocupado.
—Tienes razón —murmuro, más para convencerme a mí que a él—. Todo volverá a la normalidad en cuanto esté en la oficina.
—Anda, come. Si no, no llegaremos a tiempo. Ya sabes cómo se pone Christopher.
Christopher. Ese tipo al que he tratado de tolerar desde el primer día. Al principio, parecía un buen instructor, de esos que inspiran, que empujan a dar lo mejor de uno mismo. Pero de un momento a otro, sin previo aviso, se transformó en otra cosa: un depredador silencioso, que se alimenta del miedo ajeno y espera el mínimo error para aplastarte.
Estoy tan absorta en mis pensamientos que me atraganto con la comida. Toso con fuerza. Mis pulmones luchan por una bocanada de oxígeno que no llega.