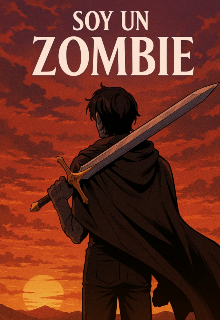Soy Un Zombie
Una Nueva No Vida
Renjiro abrió los ojos antes de que sonara la alarma. 5:29 a.m. No necesitaba mirar el reloj. Su cuerpo ya lo sabía. Se sentó en la cama, estiró los pies hasta tocar el suelo frío. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador.
Se duchó rápido, se vistió sin pensar: camisa blanca, pantalón gris, zapatos negros. Desayunó pan duro con café instantáneo. No por gusto. Era lo que había.
Salió sin mirar atrás.
Trabajaba en una empresa. Su puesto tenía un nombre largo que nadie usaba. Revisaba hojas de cálculo, respondía correos, asistía a reuniones donde todos asentían sin escuchar.
—Buen trabajo, Renjiro —decía el señor Tanaka, su jefe, con una sonrisa que no tocaba los ojos.
—Gracias— respondía él, sin levantar la vista.
No era odio. Era desgaste. Tanaka representaba todo lo que Renjiro había creído que quería: estabilidad, respeto, una vida ordenada. Pero ahora, todo eso le parecía vacío.
De niño pensaba que ser adulto era tener libertad. Comer helado cuando quisiera. Dormir tarde. Decidir. Ahora sabía que ser adulto era seguir instrucciones y fingir que todo estaba bien.
Al caminar hacia el trabajo, pasaba por un parque. Antes se detenía a ver las hojas caer. Ahora ni notaba si llovía.
Una vez, una señora le ofreció una mandarina. Él la rechazó con un gesto. No por grosero. Simplemente no tenía espacio para nada que no fuera rutina.
Renjiro creía que podía ser lo que quisiera. Ahora solo quería llegar al final del día sin pensar demasiado.
Esa tarde fue al supermercado. No necesitaba nada urgente. Era parte de su rutina. Leche, pan, arroz. Pasillos iluminados con luces frías. Música que sonaba como si alguien intentara venderle una sonrisa.
Tomó una canasta. Se detuvo frente a las latas de frijoles. Entonces escuchó un grito.
Al principio pensó que era un anuncio. Pero luego vino otro. Más agudo. Más real.
Se giró.
Un hombre con chaqueta sucia sostenía un cuchillo. Con la otra mano, agarraba a una niña por el cuello de su abrigo rosa.
—¡No se acerquen o la mato! —gritó.
La tienda se congeló. Clientes agachados. Empleados paralizados. Renjiro se quedó quieto, con la lata en la mano.
No era su hija. No era su problema.
Pero algo se movió dentro de él.
Recordó una tarde en un festival. Se había perdido. Lloraba. Un hombre se agachó, le dio una botella de agua y lo llevó con su madre.
—No llores, ya estás bien —le dijo aquel desconocido.
Renjiro miró a la niña. Tenía los ojos llenos de miedo. Como los suyos, aquella vez.
—No merece esto —pensó.
Sin pensarlo, lanzó la lata. Golpeó al hombre en la nuca. La niña cayó al suelo y corrió hacia una empleada.
Pero el hombre no cayó. Se giró, furioso, y corrió hacia Renjiro.
Él no alcanzó a moverse.
Sintió el cuchillo entrar. Un calor repentino. Luego, nada.
El techo del supermercado parecía lejano. Las luces parpadeaban. La gente gritaba, pero él solo escuchaba su respiración.
Pensó en la banca. En el helado que se derretía. En la niña que ahora estaba a salvo.
—¿Por qué lo hice? —se preguntó.
—Si hay otra vida… —susurró—. Me gustaría vivirla de verdad.
Y cerró los ojos.
Renjiro abrió los ojos con dificultad, deslumbrado por la claridad del sol que, aunque no lo alcanzaba directamente, le molestaba en el rostro. Un olor nauseabundo y un sabor metálico impregnaban el aire. Sin embargo, lo que más lo desconcertaba era el simple hecho de poder abrir los ojos, cuando se suponía que su vida ya había terminado. Respiró despacio, como si cada inhalación le recordara que aún existía algo que sentir.
—¿Acaso estoy vivo… o esto es el cielo? —pensó, confundido.
Lo dijo en voz baja, más para sí que para el mundo, con la duda pegada a la garganta.
Alzó una mano para cubrir el resplandor, pero lo que vio lo dejó aún más perplejo: su piel era grisácea, los dedos delgados, casi cadavéricos. Además, sentía el cuerpo pesado, como si intentara mover algo que no le pertenecía. Sus movimientos eran medidos, casi temerosos, como si cada gesto costara un esfuerzo íntimo.
Como pudo, gateó hasta un charco de agua estancada. Aunque turbia, era lo suficientemente clara como para reflejar su rostro: ojos hundidos, mandíbula desencajada, piel grisácea como la de su mano, y un cabello largo y enmarañado. Se quedó un momento observando su reflejo, como quien busca en un espejo una explicación que no llega.
—¿Qué… qué me pasó? —susurró sin esperar respuesta.
El susurro se perdió entre las hojas; sonó más a pregunta lanzada al vacío que a reclamo.
—Me he convertido en un zombi —repitió, intentando comprender lo incomprensible.
La frase salió con una mezcla de incredulidad y aceptación, como si la confirmación le doliera y le calmara a la vez.