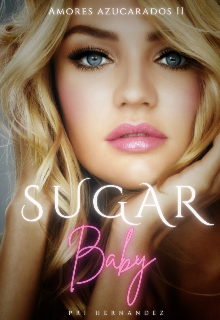Sugar Baby Libro 2
CAPÍTULO CUATRO
NICOLAS
Me miro al espejo y muevo la cabeza para ambos lados. Me pongo un poco de after shave y perfume, me arreglo la chamarra y salgo del baño.
Llego a la, nada espaciosa cocina-comedor y Kim me observa con una espectacular sonrisa que le llega hasta las orejas.
Retiro una silla y me siento a la mesa. Como cada día, ella me sirve algo de comer.
—Huevos, bacon y tostadas —pone un plato frente a mí que huele delicioso.
Agarro el tenedor y el cuchillo y empiezo a comer.
Esta mujer cocina como los putos dioses.
—Está... Riquísimo —digo con la boca llena.
Su pelo color caoba, largo y super ondulado se balancea cuando sacude la cabeza, negando.
—¡Eres tan cochino, Nicolas! —se queja, colocando dos platos más en la mesa—. ¿Nunca te han enseñado buenos modales a la hora de comer?
Trago el bocado y me río. Es una maldita quisquillosa.
—Perdí la educación y los modales al venir a parar acá —pincho los huevos revueltos y le apunto con el tenedor—. Deberías estar más que acostumbrada, mujer. Hace casi ocho años que me ves hablar con la boca llena.
Sus ojos, de igual color que las hebras de su pelo, se achinan.
—Me sigue dando el mismo asco —espeta, con el ceño fruncido.
—¿Otra vez peleando ustedes dos? —Oscar se asoma a la cocina y le palmea el culo a Kim cuando pasa por su lado.
—¿Pelear? ¿Con este cerdo maleducado? —ella se voltea y lo mira abrir la heladera—. No puedo ponerme a pelear con seres de intelecto inferior.
Me atraganto con la comida al escucharla. Su carácter es de los mil demonios pero aún así la quiero. La quiero muchísimo.
—Yo no peleo a las viejas. Me han enseñado a respetar al adulto mayor —me limpio la boca con la servilleta y me quejo al ver que me tira en la cara el fregón mojado y maloliente.
—¡Cerdo grosero!
Me encanta hacerla enfurecer—. Vieja amargada.
Sus ojos centellan enojo; ansía romperme el cuello.
—¡Ey, porqué tanta peleadera! —ese es Kion, que entra y sin saludar, se sienta a la mesa.
—La dueña de casa está ovárica —sigo burlándome.
—Y el cochino de la casa está más repugnante que de costumbre —Kim toma asiento al igual que Oscar, sólo que a diferencia de nosotros tres, ella se ha servido una humeante taza de café.
—¿No hay momento del día dónde no se cansen de pelear ustedes? —interviene Kion.
—Kim sabe que la adoro inmensamente —me defiendo, ablandando su semblante.
Satisfecho por otra tarde en que termino domando a la bestia, me reclino en la silla y los observo a los tres.
Si retrocedo ocho años en el pasado, es a ellos precisamente a quienes les debo mi vida.
Después de haberme embarrado hasta el cuello aquel día dónde asesinaron a mi hermano, y en dónde maté a dos personas, Kion, Kim y Oscar han sido quienes me salvaron la vida y la libertad.
Exactamente hace ocho años atrás con el miedo de ser acusado, condenado y enviado al infierno, huí despavorido, sin importarme qué pasaba conmigo.
En el forcejeo dónde empujé a Rafael y acabó muriendo de una forma patética y muy agradable para él: sin dolor ni sufrimiento.
Dónde le disparé a uno de sus matones y lo maté para defender a mi ex.
Y en dónde sin pensar en lo que hacía, tomé el arma con la que Rafael había asesinado a mi hermano... Y la llené de mí; de mis huellas, de mi culpa y de mi tristeza. Quise morirme allí mismo y fue cuando estuve dispuesto a darme un tiro que recordé, que había una promesa que no debía romper. Le había jurado a la madre de la mujer que amé, que iba a estar acompañándola si un día la muerte elegía llevársela.
Cumplí... Por supuesto que cumplí.
En ese entonces Kion apareció y ciegamente confié en él. Era el transportador de meta que tenía Rafael en un área pequeña de Chicago, y quien como muchos después de la muerte del líder de la organización, tuvo la oportunidad de oro de salirse del negocio sin temer a las represalias.
Cuando se corrió la voz sobre el asesinato del narco, las miradas apuntaron directo a mí. La mirada de la policía y de otros jefes en la mafia.
Así que con el río revuelto y una disputa entre bandos por tomar los territorios que había dejado Rafael, Kion me buscó, me encontró y me ofreció ayuda.
Me dio asilo por unos días en su casa en los suburbios de Washington y luego apareció la oportunidad de huir bien lejos. A la otra punta del país; a Nueva York; al Bronx.
No me lo pensé dos veces. Si sabía que los míos estaban bien; devastados pero a salvo, era mi momento de desaparecer de verdad.
La última vez que pisé Seattle fue en un cementerio, siendo espectador escondido entre los árboles del entierro de Samantha, la madre de Charlotte, mi ex.
Después de eso lo dejé todo atrás y me aferré a mi libertad. Llegué al Bronx como el blanquito al que todos observaban de reojo y con desconfianza. Llegué y no hable con nadie, me refugié en esta casa y de a poco, con la incondicional ayuda de Kimberly fui abriéndome paso a la vida de nuevo.
Kim nos acogió a Kion y a mí, y meses después a Oscar. Kion era su pareja en su juventud y no dudó ni por un instante en recibirnos cuando quien supo ser su amor por tantos años le suplicó ayuda.
Es una mujer tozuda, algo ruda y nada agraciada. No es atractiva, ronda por los cuarenta y pico y es tan perfeccionista que raya en lo quisquillosa. Sin embargo, es como un ángel caído del cielo para quienes tenemos el privilegio de conocerla bien.
¡Vaya si necesité a alguien así cuando me las vi difíciles y oscuras!
Cuando tuve que arrancar de cero, caminando por las sombras, tratando de recomponerme, de juntar todos mis pedazos y volver a ser yo mismo, cuando tuve que dejar atrás al Nicolas con abultadas cuentas bancarias que no podía tocar para no llamar la atención de la policía, al Nicolas de influencias y poder, al Nicolas que pasó a ser Jean para desviar la curiosidad de los mal intencionados... Kim estuvo a mi lado, palmeando mi hombro y diciéndome que no podía rendirme, que si quería mi libertad plena tenía que salir a pelear por ella, aunque mis armas y condiciones estuvieran reducidas por las circunstancias.