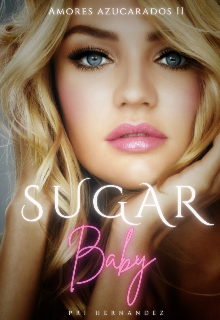Sugar Baby Libro 2
CAPÍTULO TREINTA Y TRES
NICOLAS
Apenas aterriza el avión en pista, me quito el cinturón y saco de modo vuelo mi celular.
No espero a las indicaciones de los sobrecargos ni del capitán, busco el número de Charlotte en mi lista de llamadas recientes y pruebo por vigésima ocasión.
La línea ni siquiera suena. Es como si su celular se hubiese muerto. Como si el número con el que trato de comunicarme no existiera.
Corto, y llamo a Orianna.
—¡Pero qué mierda...
Grita pero a mitad de su estallido histérico termino la llamada.
Mi señal está bien. Tengo créditos y efectivamente la red no falla.
—Pasajeros del vuelo 8046 con conexión a Nueva York pueden desembarcar.
La voz de la azafata me hace dar un brinco.
Guardo el celular en mi bolsillo y estrujo el ticket de vuelo.
Me meto entre los que toman sus valijas de mano y salgo como rayo del avión cuando tengo la oportunidad.
No camino, no troto, corro por los corredores atestados de personas que buscan su salida correspondiente o su avión de escala.
El corazón me late en la garganta y mi cabeza siente la presión de un bloque de cemento imaginario, que aplasta mis neuronas.
No he dejado de sudar en frío durante ocho horas y no he podido dejar de pensar en mis amigos.
En Kim, en Kion, en Oscar.
Y en Charlotte.
Dios mío.
Cómo pude dejar a Charlotte así.
Freno en seco cuando un vigilante de migración me hace señas con la mano.
Es el papeleo habitual pero me caga hacerlo. Estoy en la cima de la desesperación y el malestar. Necesito llegar cuanto antes al Bronx.
—Pasaporte.
Se lo doy y se pone a analizar mi información en la base de datos. Me mira mal un momento, y luego continúa.
Empiezo a taconear. Estoy impaciente y ansioso. Ni siquiera logro desacelerar el latir de mi corazón.
Por un lado me arde el pecho. Me siento como un estúpido por no haber despertado a la bruja y avisarle que me iba.
Estoy fatal. Embotado. Por primera vez no sé qué voy a hacer.
Pero ella me va a escuchar. Cuando regrese a Seattle sé que me va a escuchar. Tengo una explicación. Tampoco soy un jodido hijo de puta que se tira a la mujer que ama para luego dejarla desnuda, en el cuarto de un hotel a mitad de la madrugada.
Sé que me va a escuchar.
—Pasillo JK1 puerta cuatro —cierra el pasaporte y me lo devuelve.
Empiezo a correr de nuevo.
El pasillo lo encuentro enseguida. Me cuesta ubicar la salida entre tanta gente deambulando.
Puerta dos. Puerta tres.
Paro de correr.
Ahí está la cuatro.
Salgo.
Está lloviznando y la humedad en el aire se pegotea en mi piel y en mi camisa.
El pantalón de vestir se humedece y la temperatura algo fresca en contraste con la pesadez de la llovizna me incomoda para correr.
—¡Ey! ¡Ey! —el taxista no me escucha y arranca.
Troto hasta el filo de la acera y muevo las manos con frenesí.
Otro taxi se detiene y no dudo en subirme al siento del acompañante.
—Al Bronx. St Ocean 3349 —digo.
El chofer me ojea desconfiado. Traigo ropa de la fiesta pero un semblante de mierda. Respiro con dificultad y me tiemblan las manos.
—¿Me vas a llevar o no? —lo encaro—. Estoy bastante apurado. Si no me vas a llevar ahora mismo me bajo.
El tipo abre grande los ojos y traga saliva.
—Va a ser un trayecto largo y costoso.
Inhalo hondo y cierro con fuerza la portezuela.
—Te pago el triple si logras llegar en menos de quince minutos.
Vuelve a tragar y asiente varias veces.
Se pone en marcha como si el motor del automóvil fuera un propulsor a la Luna.
De la pequeña mochila que agarré de apuro, de mi departamento, saco varios billetes de cien dólares.
200, 300...
Mi celular suena y al segundo timbrazo atiendo.
—Dios mío Kim —ella llora. La escucho. Está desconsolada—. Kim...
—¿D-dónde estás... Jean? —la agitación no la deja hablar de corrido. El llanto la ahoga y eso a mí me mata.
—Estoy llegando Kim —trato de calmarla—. Estoy llegando.
Sus gritos son desgarradores. Hay sirenas y voces masculinas que llenan la línea.
—¡Todo está ardiendo! —dice en un alarido—. Todo está en llamas y no lo encuentran —me muerdo los labios al oírle aullar de desesperación—. ¡No lo encuentran!
Cierro los ojos por un momento. La velocidad del coche, la voz de Kim, la mierda de pensamientos que ahora llena mi cabeza, me están dando náuseas.
—A... ¿A quién Kim? —me da miedo preguntar.
Sus gritos son más agudos. Los tintazos de desesperación en cada exclamación que suelta me ponen en un estado de alarma que sólo una vez en mi vida sentí.
—¡Oscar! —se rompe—. ¡Oscar!
Trago y abro los ojos.
El chofer me codea y el automóvil frena.
—¡Vaya! —su jadeo me alerta, más no puedo despegar los ojos de la ventanilla.
Claro que es acá.
Las manos me tiemblan cuando saco los billetes y le pago el viaje.
No sé siquiera cuánto dinero le doy. Sé que es más de lo que le prometí porque su asombro se transforma en satisfacción.
Me guardo el celular en el bolsillo y bajo del taxi.
El corazón me late tan fuerte, que golpea en mi pecho provocándome un filoso y ligero dolor a la altura del pectoral izquierdo.
Mi mente se desconecta de mi cuerpo y sólo atino a correr.
Me quedo sin aliento. Me arde la garganta.
El olor a humo se impregna en mi nariz y toso mientras me voy acercando a la mujer que está de espaldas a mí y busca darse consuelo, abrazándose a sí misma.
Hay bomberos y policías por doquier. Los primeros intentan aplacar las llamas altas, rojizas y destructivas que lo están consumiendo todo. Y los segundos rodean el perímetro para que personas como yo, no se aproximen.