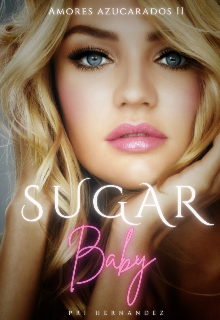Sugar Baby Libro 2
CAPÍTULO CINCUENTA Y CUATRO
CHARLOTTE
—¿Te quedas o vienes con nosotras?
Rita y Allegra, que es la enfermera que suplanta a Shonda en el turno de hoy, me miran con curiosidad.
—No —me desplomo en la silla y no finjo en demostrar cuán agotada me siento—. Vayan ustedes. El café me cae mal y no tengo ganas de socializar con el resto de los enfermeros o doctores.
Rita pone cara de desagrado. Su labio se frunce en una de las comisuras, denotando el asco que le generó mi respuesta.
—Eres bieeen aburrida —dice.
—Lo soy —me encojo de hombros—, y me vale.
Allegra resopla, se quedan unos minutos haciéndome compañía y cuando se dan por vencidas en sus intentos por alejarme del ala psiquiátrica, se van por el pasillo directo a beber algo al bar de la esquina, aprovechando su rato de descanso.
Que se vayan nomas.
Después de lo dicho por Ciro no pienso perderme ni un sólo segundo de vigilancia. Me voy a quedar las ocho horas de ser necesario acá sentada esperando porque al gran médico o al director encargado de encerrar a Harper, se les dé por aparecer.
Me cruzo de brazos y piernas y me repantigo en la silla plástica de color blanco.
Hoy no escuché los gritos de Harper desde que llegué y por lo que he averiguado aún no le toca la sesión de electroshock. Sesión que las lengua sueltas de las enfermeras, me afirmaron, recibe a diario.
Miro el reloj digital en la pared que está frente a mí. Son exactamente las once y cuarenta y cinco de la noche. En cualquier instante debería de llegar alguien.
En cualquier maldito instante que...
—Disculpa, ¿qué haces aquí?
La voz que proviene de mi lado derecho me hace erguir con rapidez.
Miro de dónde llega el matiz vocal y mi yo interior se cae de culo cien veces al reconocer la cara que sale por completo del ascensor y me ojea entre malhumorado y libidinoso.
Es la primera vez, los primeros micro segundos en que nos vemos face to face pero aun así no disimula la bestia asquerosa que es.
Paxton Dickens.
El médico de Harper.
Es él quién hace las prácticas de electroshock.
—Te pregunté qué estás haciendo aquí —repite con mordacidad.
—Mi guardia —me pongo de pie y con sutileza me arreglo la camisa del uniforme. Desprendí los primeros botones a drede.
—Según tengo entendido todos los enfermeros salen a tomar descanso ahora —replica desconfiado pero sin dejar de verme el escote y el monte que forman mis tetas.
—Sí, bueno, es ilógico dejar sin vigilancia el sector. No sabes cuándo un paciente podría tener una crisis.
—¿Algún paciente tuvo una?
—No pero...
Dickens levanta una mano—. Entonces lárgate a tu descanso —interrumpe con prepotencia.
Arqueo una ceja y voy directo hacia él, no me detengo sino hasta quedar a pocos pasos de distancia.
—Usted es el doctor. Más no es mi jefe —me cruzo de brazos y su mirada indiscriminadamente se pierde en mi busto—. Estoy haciendo mi guardia y no me voy a ir. Háblelo con el director si tanto le disgusta —levanto aún más la ceja y aunque por dentro me muero del asco, le regalo una mirada provocativa cuando sus ojos grisáceos chocan con los míos—. Él es el único que puede mandarme.
—¿Sabes qué? —se arregla las solapas de la túnica para disimular la inquietud y la perturbadora excitación cuál depravado sexual, que le genera tenerme cerca.
—¿Qué? —levanto apenas el mentón y permito que cada letra que emana de mi garganta salga en un susurro malditamente insinuante.
—Quédate aquí —alza el dedo amenazante, pero en vez de utilizarlo para amedrentarme con advertencias, descaradamente lo desliza por el filo de mi mandíbula—, pero te aviso una sola cosa, el director y yo somos muy buenos amigos así que si llegas a decir una sola palabra de lo que vaya a suceder ahora, te arruino. De verdad chiquita, te arruino.
Posa su índice en mis labios y presiona su yema contra la piel de mi boca, tibia y húmeda.
Que este tipo de situaciones se den a diario, se naturalicen y se transformen en hábitos me enferma.
Me llena de coraje y de impotencia.
Me descompone al punto de que mi juicio por segundos se nubla.
—O... Okey —musito al borde de pegarle una piña.
—Linda y obediente. Muy bien.
Regalándome una inmunda y lasciva sonrisa retrocede.
Abre las puertas ahumadas que separan al pabellón privado del sector psiquiátrico en general y camina por el estrecho pasillo, olvidándose de cerrar.
El muy cerdo se descuidó o me está midiendo.
Y pese a que no sé si esto es una especie de prueba, no voy a desaprovechar la oportunidad.
Miro para todos lados, me cercioro de que nadie viene y me aproximo lentamente.
Camino dos, tres, cuatro, cinco pasos y vuelvo a revisar.
Nada. Nadie.
Estoy frente a las puertas, es cuestión de empujar y entrar.
Lo hago y me quedo de piedra cuando veo que contrario a lo que imaginaba hay más habitaciones en el pabellón.
Creyendo que aquí sólo se encontraba Harper, vaya uno a saber qué clase de personas alberga este lugar.
Con sigilo avanzo. A lo sumo hay cuatro o cinco dormitorios más. Todos permanecen cerrados y el silencio es sepulcral.
Un mutismo escabroso y siniestro que es cortado por el alarido de Harper.
No tengo más dudas de que se trata de ella.
Es la voz de una mujer la que entre gritos suplica que la maten de una buena vez.
Es ella, es ese hijo de puta que le habla con melosidad y le dice que todo lo que le hace es por su bien.
Con escalofríos retorciéndome la espalda camino hasta acercarme prudencialmente a la puerta de donde resuena el martirio transformado en sonidos.
Tengo miedo. Nunca había sentido tanto miedo a lo desconocido. El miedo que recorre mis entrañas y me produce un incontrolable ardor en el pecho.