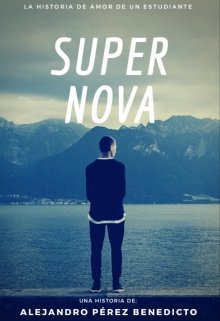Supernova
CAPITULO I
Aquel apartamento era todo un prodigio. En sus cuarenta y pocos metros cuadrados más terraza, vivimos unos días: mis tíos, mis cuatro primos, la madre de mi tío, una amiga de mi prima Berta y yo. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Pues no lo sé, pero es la pura verdad, y aunque se notaban algunas lógicas estrecheces, tampoco teníamos una gran sensación de agobio.
Mucho antes de que se inventaran los “pisos patera”, donde se hacinaban muchos de los millones de inmigrantes, que años después vendrían a este país; mi tía Rosa ya había conseguido aquel milagro de eficacia.
Si mi tía Rosa hubiese sido general intendente de la
Wehrmacht, los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, seguro. Si, como dicen los analistas de esta guerra, la derrota final del Tercer Reich se debió, entre otras causas; y fundamentalmente, a la falta de suministros: combustible, acero, etc.; mi tía Rosa hubiera inventado mil historias para que no faltara de nada. Ella era capaz de hacer muchas cosas diferentes a la vez, de hacerlas en poco tiempo y con un aparente mínimo esfuerzo. Además conseguía colaboraciones, más o menos espontáneas, sin pedirlas tan siquiera. Bastaba una mirada, un simple gesto, y siempre había alguien que le ayudaba. No hacía falta que gritara, o que se quejara de todo lo que tenía que hacer ella, no. Solo de vez en cuando:”¿Me ayudas?” o un “Vente conmigo que tengo que comprar cuatro cosas”. Luego esas cuatro cosas se convertían en la carga de un sherpa camino del Everest. Pero las llevaba, el que le había tocado, tan contento. Mi tía llevaba el apartamento aquel, y sus nueve habitantes, el tiempo que estuve yo, con precisión milimétrica, pero sin aspavientos, como lo más natural del mundo: compraba, guisaba, lavaba, y tenía aquel minipisito como los chorros del oro. Tampoco es que se agobiara, ni que anduviera todo el día corriendo de acá para allá, o ni que fuera envuelta todo el día en un manto de sudor. Para nada. Se movía entre los muebles como si caminara de puntillas, pero es que además no madrugaba, porque opinaba que en vacaciones no se madruga. Por la mañana se iba un rato a la playa, después de comer echaba una cabezadita en un sillón de mimbre que todos
reservábamos para ella; algún paseo por las aceras del paseo marítimo, valga la redundancia, al caer la tarde; y después de cenar, un ratito de descanso en la terraza, jugando a las cartas, o simplemente charlando, o intentando “tomar el fresco o la fresca”. Y digo intentando, porque aquellos años aún no era general el uso del aire acondicionado como ahora y en aquel apartamento hacía un calor de mil demonios.
Aquel apartamento no se parecía en nada a la imagen peliculera que se podía tener entonces de un apartamento americano. En España, en aquellos años se asociaba la palabra apartamento, a lo que salía en las películas como tal. Sobre todo a raíz de la genial película de Billy Wilder, es decir, un piso pensado para solteros con un salón enorme al que se accedía directamente desde la escalera exterior, y desde el que se podía pasar a las demás habitaciones, estando la cocina separada del salón solo por una barra como de un bar.
Bueno, pues aquel apartamento no era así en absoluto: estaba incluido, o más bien amontonado con otros quinientos o más, en un edificio enorme, al final de la playa de Cullera, en la provincia de Valencia, como todo el mundo sabe. Nada más abrir la puerta se pasaba al salón-comedor-cocina, era en lo único que se parecía al prototipo americano. En sus dimensiones evidentemente, no. Tenía dos habitacioncitas chiquititas y un baño minúsculo, donde solo cabía una persona. Una terraza de juguete completaba aquellos cuarenta y pocos metros, como ya he dicho.
Aunque mi tía Rosa no había ido al Japón y no conocía la separación de espacios mediante paredes de papel, llegaba la noche y el salón cocina, mediante unos biombos, se dividía en “reservados para los invitados”, como era mi caso. Y también el caso de su suegra. El sofá era del tipo sofá – cama. Llegaba la hora de dormir , se desplegaban los biombos y el sofá, y alguna cama plegable, que aparecía por arte de magia, se recogían los muebles que quedaban en medio, se retiraban las mesas y las sillas y quedaba todo listo en un santiamén. A la mañana siguiente se recogían camas y biombos, y el sofá – cama volvía a ser solo sofá; y todo quedaba listo para la vida diurna.
En el sofá – cama dormíamos mi primo Alberto y yo; en el otro “reservado” la madre de mi tío Ramiro, como ya he dicho. En una de las habitaciones había cuatro literas y dormían mis primos más pequeños y la amiga de mi prima Berta, que tendría unos trece años. En la última habitación dormían mis
tíos.
El baño, que en cualquier otra casa hubiera supuesto unos problemas de logística muy importantes, allí no presentaba ninguno; y eso que estábamos nueve personas. Todo el mundo lo usaba de manera rápida y casi nunca había que aporrear la puerta ante una “urgencia”. El turno de duchas después de la playa, también estaba determinado: primero mi tío, luego su madre, luego los mayores, mi primo Alberto y yo, a los pequeños los lavaba a la vez mi tía, y por último ella. La ducha, después de estar en la playa, era el mejor momento del día, sin duda alguna.