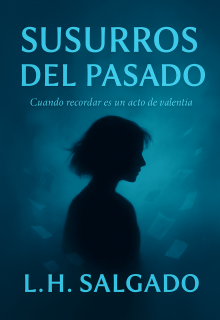Susurros del Pasado
Capítulo 5 – La llave y el extraño
La llave ardía en mi bolsillo. Cada paso que daba por esas calles húmedas parecía resonar más fuerte que el anterior, como si el metal atrajera miradas invisibles. No sabía qué abría, pero sí una cosa: no era cualquier cerradura.
El barrio viejo olía a óxido y abandono. Ventanas tapiadas, edificios carcomidos por el tiempo y grafitis que parecían advertencias más que arte. Algo dentro de mí me decía que ahí encontraría respuestas.
O enemigos.
Los escuché antes de verlos: dos pares de pasos que aceleraban cuando yo lo hacía. Me apreté la chaqueta, fingiendo calma, hasta que un susurro áspero me congeló:
—Entréganos la llave.
Me giré. Dos hombres, ropa oscura, rostros tensos. Uno blandía una barra metálica, el otro una navaja.
—No sabemos cómo la tienes, pero no es tuya —dijo el de la barra—. Si la entregas ahora, no saldrás herida.
Mi respiración se volvió irregular. Miré a los lados: el callejón estaba cerrado. Estaba atrapada.
Un recuerdo fugaz me atravesó como un rayo: yo corriendo, otra vez, una puerta cerrándose a mis espaldas, alguien gritándome que me apurara… ¿Era un recuerdo real o una alucinación más?
No tuve tiempo de responderme.
Una voz masculina resonó a mi espalda, firme, segura:
—Ella no va con ustedes.
Los hombres giraron, sorprendidos. De las sombras emergió alguien más: alto, de cabello oscuro y revuelto, mirada profunda que parecía analizarlo todo. Se movía con una calma peligrosa, como si ya supiera cómo terminaría la pelea.
—¿Quién diablos eres tú? —escupió el de la navaja.
El recién llegado no respondió. En un instante se abalanzó sobre él, torció su muñeca con una precisión quirúrgica y lo hizo soltar el arma. El otro intentó golpearlo con la barra, pero el extraño esquivó y le propinó un rodillazo que lo derribó contra los muros húmedos.
Yo apenas podía respirar. Todo ocurrió demasiado rápido.
Los hombres, heridos y maldiciendo, se alejaron tambaleantes, jurando que volverían.
El silencio volvió al callejón, roto solo por mi respiración agitada.
El extraño se giró hacia mí.
—¿Estás bien?
Lo miré desconfiada, el corazón aún desbocado. No sabía si era un salvador o una amenaza más.
—¿Quién eres? —logré decir, la voz temblando.
Él sonrió apenas, como si quisiera parecer menos peligroso.
—Alguien que también busca la verdad. Me llamo Adriel.
Lo observé. Sus rasgos eran afilados, pero su expresión no lo era. Había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y determinación, que me hacía sentir que no estaba del todo sola.
—¿Verdad? —pregunté con cautela.
—Sobre lo que ocultan en esta ciudad. Sobre los recuerdos que no deberías tener.
Sentí que la sangre se me helaba.
—¿Cómo sabes…?
Adriel levantó una mano, interrumpiéndome.
—Si lo hablamos aquí, nos encontrarán de nuevo. Y no dudarán en acabar contigo esta vez.
Lo dudé. Todo en mí gritaba que no confiara en desconocidos. Pero mis piernas aún temblaban del miedo, y la llave parecía quemarme más fuerte que nunca.
—No tienes por qué confiar en mí, Nyra —dijo él, pronunciando mi nombre con naturalidad, como si lo conociera de antes—. Pero si quieres sobrevivir, vas a necesitar ayuda.
El mundo giró un instante. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Era una trampa más?
Apreté los puños. No podía seguir sola. No después de lo que acababa de pasar.
—Está bien —susurré, sin apartar la mirada de él—. Pero si me mientes, lo sabré.
Adriel sonrió, como si esperara esa respuesta.
—Me parece justo.
Caminamos juntos hacia la salida del callejón. Por primera vez en días, no me sentí perseguida… aunque en el fondo sabía que estaba entrando en un juego mucho más peligroso.
Un juego en el que Adriel era mi única carta.
O mi peor error.