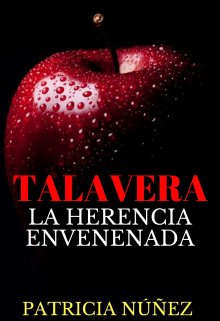Talavera. La herencia envenenada
III
Siempre había estado cautivado por el trabajo de inspector. De pequeño me divertía investigando de donde procedían las manchas del mantel, de donde salían ciertos animales que rodeaban la casa en donde crecí y a donde había ido a parar todo el pelo de la cabeza de mi padre. Todo tenía su porqué, incluso la pérdida de pelo de mi padre siendo tan joven, aunque esperaba que eso no me pasara a mí. Por suerte, aún tenía una buena mata coronando mi cabeza.
El viaje hasta Sevilla fue incómodo. El tren atravesaba zonas de campo sin edificar que eran transitadas por rebaños de ovejas, por lo que el maquinista debía de parar el tren una y otra vez a la espera de los animales. Si fuera por mí, hacía tiempo que hubiera pedido de manera oficial que se eliminara esa ley que permitía a los trashumantes el uso de cualquier zona rural para pastar.
Unas cuantas horas más tarde de lo que hubiera pensado, atravesaba el recibidor de la comisaria de Sevilla. Allí no era muy conocido, pues mi trabajo profesional había sido ejercido muy lejos, por lo que poder mantener una charla amistosa con el inspector encargado de la investigación de la muerte de Alejandro Talavera, fue una odisea. Pero una vez que estuve frente a Gonzalo Baeza, me sentí mejor.
Su despacho era la mitad que el mío, pero no estaba atestado de polvo o de casos antiguos que dieran la impresión de estar en el archivo de una biblioteca centenaria. No, el despacho del inspector Baeza era pequeño, bien iluminado y cálido.
— Buenas tardes —me dijo cuando entré—. Mi secretaria me ha informado de que es un abogado de prestigio y que le encantaría ayudar en algún caso.
— Hola, buenas tardes —respondí a mi vez, puede que un poco sorprendido con la capacidad de ir al grano del inspector—. Sí, me gustaría ayudar.
— Unas manos no son nunca rechazadas —dijo Gonzalo con una sonrisa bonachona. Puede que consiguiera llegar hasta el caso gracias a él—. Últimamente estamos muy desbordados con un caso de magnitud estatal y el resto están siendo dejados para otro momento, y no por ganas de resolverlos, eso se lo puedo asegurar.
— Si, imagino que debe de estar sometido a mucha presión.
— Si, y más con el caso Talavera —dijo sin apenas expresión—. Muchas denuncias por los límites de las lindes de la zona han sido pospuestas en vista de la actualidad y el apremio del caso.
— Entiendo lo que dice —dije, tratando de ganarme su confianza—. Hay casos que se necesitan resolver cuanto antes para poder tener tiempo para otros. Para eso he venido.
— De acuerdo pues —dijo, sacando varias carpetas de debajo del escritorio, para colocarlas delante de mí—, estos son los casos más recientes de límite de lindes, y también debe de haber algún robo sin importancia. Cuando quiera puede ponerse con esos casos y si lo necesita, alguno de los oficiales puede ayudarle.
— No, lo siento, no me ha debido de entender —dije, pues el malentendido acerca de en qué caso iba a zambullirme estaba dificultándolo todo—. Yo he venido a prestar mi ayuda en el caso Talavera.
La expresión del inspector Baeza cambio de inmediato. De una sonrisa bonachona a una de enfadado.
— ¿Quién es usted? No sé cómo ha conseguido colarse en la comisaría, ni como ha llegado a mi oficina. Pero le advierto de que no voy a dejar que ningún periodista entrometido meta las narices en el caso Talavera —dijo airado—. Esto es un caso grave, se trata de la muerte de una persona y no voy a permitir que nadie airee pruebas, interrogatorios o cualquier información de este caso.
Vi cómo se levantaba de su sillón, me apuntaba con un dedo acusador y seguía diciendo:
— Alejandro Talavera era un hombre muy querido en esta tierra. Fuimos juntos al colegio, conozco a su familia de toda la vida y su muerte supone una gran pérdida para todos. No solo por su papel de empresario, sino por su actividad en la sociedad sevillana.
Se podía ver que aquel caso le tocaba de cerca, y puede que no fuera lo suficientemente objetivo para ser el inspector de su caso. Pero sin darme por vencido, y tampoco sintiéndome frustrado, le dije:
— Ignoro lo que representaba Alejandro Talavera para usted, pero por todo lo que me ha ido contando, esto se ha convertido en algo personal —puede que no atendiera a razones, así que convenía ser más empático—. Le encomiendo a que sea capaz de verme como un amigo y no como un enemigo. Ni soy periodista, ni tiene que preocuparse de que yo pueda airear información del caso.
— Eso no lo sé, apenas le conozco.
— Eso podría cambiar ahora mismo.
De mi maletín extraje una tarjeta de visita, donde con letras grandes y de tipografía elegante se podía leer:
<<DANIEL SÁNCHEZ. Colegiado n.º 56985466.>>
— Le exhorto a que llame a la oficina oficial de abogados de este país y de que pida cuanta información requiera de mi persona para que deje de resultarle extraño. Y ahora si me disculpa —dije levantándome del asiento para marcharme—, voy al Hotel San Pablo, donde me hospedaré mientras se resuelve este caso. Si necesita ponerse en contacto conmigo, mi habitación es la 45. Muchas gracias.
Cuando llegue al hotel, el recepcionista me dijo:
— Una tal Sonia ha querido ponerse en contacto con usted —Y me ofreció un papel con un mensaje.
Lo cogí, le di las gracias y me dirigí hasta el ascensor mientras metía en mi bolsillo el mensaje de Sonia. Una vez hube traspasado la puerta de mi habitación, me deshice de la chaqueta pesada y puse mi maletín sobre un pequeño escritorio de la sala. La habitación era pequeña y suficiente para mi objetivo, que no era otro que ayudar en el esclarecimiento del fallecimiento de Alejandro Talavera.
Me desvestí y me di una ducha caliente. La había necesitado desde que baje del tren, y gracias a ella podría descansar durante esa noche. Para no tener el silencio como único compañero, encendí la televisión a un volumen bajo y entré en el aseo.
#429 en Detective
#50 en Novela policíaca
#490 en Thriller
#208 en Misterio
herenciafamiliar, investigacion policial, asesinato misterio
Editado: 09.10.2021