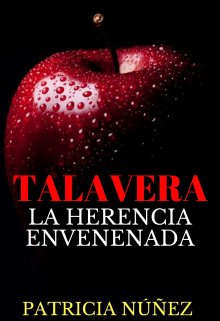Talavera. La herencia envenenada
VI
La puerta principal, de madera antigua y ajada por el tiempo, estaba abierta. El inspector Baeza y yo la atravesamos y fuimos a parar a un vestíbulo nada desdeñable. Los muebles, puede que pasados de moda y deslucidos por el tiempo, nos dieron la bienvenida ante la evidente falta de humanidad en ese instante. Al fondo, una escalera prometía un segundo piso, en el que dudaba que los muebles fueran a ser más nuevos. Aunque, ¿quién sabía?, puede que me llevara una sorpresa.
— Esta primera planta la utilizan los hermanos de Alejandro y su padre —dijo Beatriz Herrera tras nosotros, quien había decidido entrar y darnos un susto, al parecer—. También tiene espacio para visitas. El piso de arriba es de uso de Alejandro y su mujer, incluidos la suegra y el cuñado.
A pesar de ser una finca dedicada en su mayoría, al parecer, al ganado que tanto rentaba en Andalucía, la casa principal no tenía nada que envidiarle a una casa victoriana. Si, si tenía que envidiarle. Seguía siendo una casa de campo. Enorme, pero de campo.
Siguiendo a la señora Herrera, salimos de aquel recibidor entrando a una puerta a la izquierda. Las paredes eran blancas, color del estuco presente en muchos hogares. Los muebles que estaban algo abarrotados. A pesar de la juventud del fallecido, su hogar había visto más amaneceres que yo, por lo que aquella finca debía de ser heredada o comprada a alguna familia inherentemente andaluza. En aquella estancia predominaba la cocina, con una lumbre grande y esplendorosa. Pareciera que pidiera madera y fuego para poder caldear el ambiente, y no porque no hiciera falta. Diciembre era un mes frío, aun a pesar de estar en aquella comunidad cálida.
— ¿Querrían hablar con Andrés, ¿verdad? —preguntó la señora Herrera.
Apenas había puesto un pie en aquella morada y ya me arrepentía un poco de haber venido. A veces, el amor que sentía por mi prima me llevaba a hacer cosas estúpidas por ella. Sin duda, la misión de haber venido aquí era la de ayudar, y visto que el inspector me había dado el visto bueno y a pesar de que me había pedido silencio, sentía que estaba llevando la batuta en aquella investigación casi sin pretenderlo.
Sin haber contestado ninguno de los dos, la señora Herrera nos condujo hacia la biblioteca. Quien hubiera pensado que en una casa como aquella hubiera lugar para la cultura.
Las pesadas estanterías acogían centenares de libros. No sé lo que me esperaba al entrar allí, pero la sorpresa me mantuvo bien despierto. Con curiosidad, me acerqué a uno de los estantes para ver qué tipo de literatura se encontraba entre esos libros. Los tomos oscuros me llamaron la atención. Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, John le Carré, Dostoyevski, Ken Follet, John Grisham, Mary Higgins Clark... Menuda colección de misterio y asesinatos, casi como lo que acontecía en la realidad de aquella finca de aparente normalidad.
La sala se sentía fría. Eché de menos el olor a libro, a páginas que cuentan historias, a intrigas y a fantasía. Pero el único olor que parecía instalado en el ambiente de toda la casa era el de la finca. Barro y tierra mezclado con la sutileza de los campos adyacentes.
Andrés Talavera se hallaba refugiado en una esquina de aquella biblioteca. Con un libro entre las manos y mirándonos con interés. A pesar de la belleza natural que había poseído su hermano Alejandro, Andrés era sutilmente diferente. No se podía decir que fuera horrible, su aspecto estaba cuidado y era francamente un tipo de fiar. Pero no había heredado la belleza de ojos azules de su hermano. Pero la estructura de la cara era similar. Mandíbula cuadrada y mirada penetrante. Si hubiera estado sonriendo, hubiera comprobado el parecido, pero eso no se produjo.
— Estos son el inspector Baeza y Daniel Sánchez, Andrés —dijo la señora Herrera, introduciéndonos.
— Ah, buenos días. ¿Qué tal están?
A pesar del semblante serio, su tono era cálido y educado. La mano que nos tendió al saludarnos estaba a la misma temperatura que su voz. No sé por qué me había imaginado un recibimiento diferente.
— Los policías se han hecho con la finca —dijo Beatriz—. No han dejado un metro de la finca sin inspeccionar.
— Creo que ha llegado la hora de que hablemos a solas —anunció Andrés, intentando que el parloteo de su excuñada se mudara a otra habitación—. ¿Dónde están los niños?
— Juegan en el patio trasero, voy a ir a verlos.
— Muy bien —dijo él a modo de despedida.
La tranquilidad con la que el hermano mayor del fallecido nos recibió, me hizo dudar de si la muerte de su hermano había llegado a producirse. Y mientras la señora salía de la biblioteca en silencio, el primogénito Talavera nos señaló dos butacones. Cuando me hube sentado en uno de ellos, una puerta a nuestra espalda se abrió de manera brusca. Una mujer fumando entró de golpe en la estancia, pero a efectos prácticos, su presencia parecía la de una multitud.
Vestía luto, algo que no me había parecido extraño, y parecía nerviosa. El cabello negro y corto chocaba contra sus hombros, siguiendo su movimiento. Los labios sin pintar, los ojos humedecidos y la sensación de que, aunque no estuviera maquillada, su atractivo era innegable. Hablaba con voz casi afónica, pero parloteaba sin descanso y parecía afectada.
— Andrés, no puedo soportarlo más. Esto es un escándalo, salpicará a toda la familia. Seguro que la prensa ya está frivolizando la muerte de Alejandro. ¿Por qué, Dios mío? Esto es una calamidad, una tristeza enorme. ¿Crees que Alejandro estará con mama? Ella se fue muy pronto, ¿verdad? ¡Ay! —se lamentó—. Ni siquiera puedo hacerme a la idea de que él no vaya a caminar más por esta casa. Ese sonido de pasos que siempre me avisaba de que había llegado. ¡Lo quería tanto! ¡Ay hermano! Lo voy a echar mucho de menos.
Saltaba de un comentario a otro sin sentido, apenas llevaba un minuto en la habitación y ya se notaba el ambiente crispado.
#429 en Detective
#50 en Novela policíaca
#490 en Thriller
#208 en Misterio
herenciafamiliar, investigacion policial, asesinato misterio
Editado: 09.10.2021