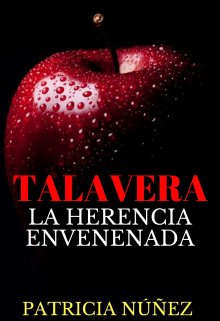Talavera. La herencia envenenada
XII
Cuando volví a abrirlos, uno de los niños de la casa estaba a mi lado. Me sorprendí y me incorporé de inmediato. Me miraba con interés y picardía.
— Hola —dijo el chaval.
— Hola —le respondí.
— Soy Joaquín.
A pesar de que ya había visto a los dos niños en el patio trasero, me era imposible distinguirlo ahora que no estaban los dos juntos para comparar tamaños. Aunque los ojos azules del niño eran inolvidables.
— Tú eres el que está acompañando al inspector por toda la casa —dijo, alargando la 'o' de 'toda'.
Me sorprendió su forma de expresarse. Después de haber pasado toda la mañana hablando con adultos, su lenguaje infantil era un soplo de aire fresco. Reconozco que no solía tratar mucho con niños. En mi trabajo, en el cual me rodeaba de personas maduras, un infante no tenía lugar y, en mi familia, todos éramos ya mayores.
— ¿Tú también eres policía? —mantenía las manos a su espalda, como si guardara un objeto en sus manos.
— La verdad es que no, pero estoy ayudándolos.
— Qué raro, ¿quién querría ayudar a la policía?
Para ser sinceros, mi respuesta natural hubiera sido << ¿No quieres que se sepa quién le hizo eso a tu papá? >>, pero no sabía si los niños tenían conocimiento del verdadero motivo de la muerte de su padre. Así que me abstuve de proporcionarle tal información.
— Yo quiero ayudarla, al fin y al cabo, son los que ayudan a mantener el orden y la paz.
Joaquín se quedó pensando, y después añadió:
— Creo que ahora mamá, yo y Quique nos iremos a casa del abuelo.
— Pero si ya estás en casa del abuelo.
— No. Del abuelo Jaime no, del abuelo Antonio —Supuse que se refería a su abuelo materno. Dio un pequeño pasito hacia mí—. ¿Sabes a dónde ha ido papá?
— No, no lo sé —dije consciente de que aquel tema debía de abordarse por su madre.
— Mamá dice que papá está ahora en el cielo, pero yo no creo eso.
— ¿Dónde crees tú que está?
— Yo creo que está en esta casa. Papá decía siempre que pasara lo que pasara, él siempre estaría aquí. Lo que pasa es que está jugando a ser invisible y que no podemos verle.
Estupefacto por la mera idea de que aquel niño creyera que su padre pululaba como un fantasma por la casa, preguntó:
— ¿Y por qué no podría estar en el cielo?
— Porque la gente mala no va allí —dijo, casi sin expresión.
Su afirmación me dejó helado. Tanto, que no sabía cómo seguir con aquella conversación. Por suerte, su hermano Enrique apareció tras de él.
— ¡Joaquín! —dijo llamando su atención, pero no se giró.
Enrique Talavera, de labios finos y pelo liso, se colocó detrás de su hermano, como custodiándolo.
— Hola.
— Hola —le respondí.
— ¿Usted sabía que la muerte de mi padre no fue un accidente? —dijo de sopetón.
— Sí, lo sabía. El mismo inspector me lo dijo esta misma mañana.
— Yo echaré mucho de menos a mi papá, los dos lo haremos.
— Por supuesto.
— La gente se está comportando muy extraño desde que se marchó.
— ¿Por qué lo dices? —pregunté interesado.
— El tío Santi es muy mentiroso. Mintió a mi padre acerca del dinero que le prestó para su nuevo negocio.
— ¿Cómo sabes eso?
— Bueno, gritaban mucho y ...—respondió azorado.
— Querrás decir que lo escuchaste a través de las puertas —censuré.
— Bueno, además de los animales y el campo, me aburro mucho aquí.
— Pero hay muchas formas de entretenerse.
— Es divertido enterarse de todo.
— ¡Enrique! ¡Joaquín! —se oyó a su madre gritar.
— Mamá nos busca. Lo siento, tenemos que irnos. Joaquín —dijo colocando las manos en los hombros de su hermano—, vámonos. Discúlpenos —se excusó.
— Por supuesto —dije, mientras los observaba salir del salón.
Me levanté y salí de allí, siendo consciente de que el ambiente se había enrarecido bastante. Vi como Beatriz Herrera salía de la casa con sus dos hijos a la misma vez que entraba un hombre trajeado. En su bigote se adivinaban las primeras canas, fruto de la edad.
— Hola, señor Martínez —saludó.
— Hola. Pero... ¿Se marcha?
— Sí, voy a dejar a los niños en casa de mi padre. Creo que están demasiado ociosos aquí y no puedo controlarlos como desearía.
— Le pido que se quede, al menos hasta que hable con el resto de la familia.
Aquello me interesó. No conocía quien era aquel hombre y qué tenía que ver con la familia. ¿Qué iría a decirles? Se percataron de que los observaba desde la jamba de la puerta y aquel hombre dijo:
— Hola, soy Sebastián Martínez. Abogado de Alejandro Talavera —me tendió la mano formalmente. Le di la mía para saludarlo.
— Daniel Sánchez —Al ver su mirada de perplejidad, aclaré—. He venido acompañando al inspector del caso.
— Ah, bien. Me gusta ver como las autoridades se toman en serio su trabajo.
Asentí, sin saber muy bien qué hacer.
— ¿Y dónde está la familia? Me gustaría hablar con todos, si es posible.
— Estaban tomando un almuerzo en la sala grande —le respondió la señora Herrera.
— Pues venga usted conmigo, tengo algo de lo que hablarles a todos.
Beatriz, los niños y yo seguimos al abogado hasta la sala. Todos se encontraban en esa sala. Unos sentados y otros de pie, y el centro, una mesa de madera, que se adivinaba pesada, estaba llena de platos con comida. Sándwiches, pequeños canapés variados... Todo un surtido de delicias para apagar el gusanillo antes de la comida. Siendo consciente de que, al ver la comida, me había entrado un poco de hambre, me acerqué a hacerme con uno de esos sándwiches.
— Bien, están todos —dijo el abogado.
— Señor Martínez —dijo Jaime Talavera—. No le esperábamos hasta esta tarde.
— Lo sé. He venido antes para informarles de que hay dos personas ajenas a la familia que se personarán para la lectura del testamento de Alejandro.
#429 en Detective
#50 en Novela policíaca
#490 en Thriller
#208 en Misterio
herenciafamiliar, investigacion policial, asesinato misterio
Editado: 09.10.2021