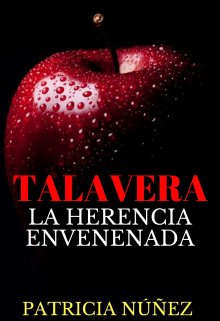Talavera. La herencia envenenada
XIX
De buena mañana y casi sin dejar que me despertara nada más que la luz del amanecer, desperté en la casa de Los Olivos. La noche anterior y, unido al confinamiento de los posibles sospechosos, se le unió el hallazgo de la señorita Gómez en el suelo tras caer de las escaleras —aún no se sabe si fue empujada—. El caso es que había que vigilar de cerca mientras se seguía investigando, y nadie mejor que yo para hacerlo.
El silencio se había apoderado de la casa, no solo en los quehaceres diarios sino también en el descenso de la cháchara habitual. Ya nadie conversaba, cada uno era presa de sus propios sentimientos y pensamientos. Por eso me sorprendió que a eso de las nueve de la mañana y, sin que estuviera servido el desayuno por la cocinera, el inspector Baeza seguido de varios policías entró a la casa de nuevo.
Había otra actitud en el ambiente, tal vez una determinación como no había sentido nunca, un propósito. Sus pasos llenaban el mutismo que predominaba, hasta que accedieron a la planta superior.
Salí de mi dormitorio prestado en la planta inferior, pues los Iglesias habían negado la posibilidad a que se ocupara la segunda planta por los invitados obligados —Sonia, Celia y yo—, y vi como estos ascendían y llamaban a una puerta. Ya al pie de la escalinata, me tropecé con uno de los uniformados sin que ninguno quisiera decirme que estaba ocurriendo.
Unos gritos me alertaron y, cuando vi a Carmen Iglesias llevada en volandas por dos oficiales, me sentí extrañado. ¿Qué hacían llevándose a la señora? Cuando pude caminar al lado de Baeza mientras la sacaban de la casa, este me hizo una seña que enseguida reconocí, quería que lo siguiera.
Como último miembro de la comitiva, llegué hasta las puertas que impedían el acceso de cualquier persona ajena a aquel caso y allí, Baeza me dijo:
— Esta mañana hemos recibido el informe del Servicio Andaluz de Salud —El tono con el que Baeza se explicaba era el de un hombre que había conseguido su propósito—, un informe sobre la señora Carmen Iglesias.
— ¿Y bien? —dije mientras veía como introducían a la señora en el vehículo policial para llevarla a comisaría.
— Fue enfermera, así que he pensado que sería un buen momento para que tuviéramos una charla oficial.
— ¿Usted no pensará que...? —pregunté, dudando de si la señora Carmen tuviera algo que ver en la muerte de su yerno.
— No, la verdad es que no, pero este asunto está sacándome de mis casillas. No solo se encuentran más preguntas que respuestas, sino que encima hay otra víctima.
El sol ya había salido por completo mientras los cristales del vehículo policial tras el que estaba la señora, esperaban a Baeza.
— Por cierto, ¿qué tal Celia?
— Traumatismo en la cabeza y una pierna fracturada. Por suerte se recuperará pronto, pero no recuerda qué pasó, solo que no cayó por despiste o torpeza.
— Supongo que solo queda el intento de asesinato.
— Supone bien —Puso su mano en mi hombro y dijo—: Quédese y mantenga los ojos abiertos y los oídos aún más. El asesino está en esa casa y espero que cometa una imprudencia.
— De acuerdo.
Vi como se marchaban mientras el sol cegaba mis pupilas. Me di la vuelta y regresé a la casa. Para entonces, los demás ya estaban despiertos por el jaleo vivido y conversaban en el salón. Allí fue donde entré, suponía que se hacían muchas preguntas.
Al verme allí, callaron de golpe, fue algo incómodo. Pero ni corto ni perezoso, me dirigí hasta la mesa cubierta con varios platos de desayuno, y haciéndome con uno, me senté en ella y procedí a desayunar. Nadie se atrevió a decir ni una palabra, temiendo que lo registrara todo debido a mi ubicación en la casa como nexo de unión del inspector. Aquello no me extrañó, no esperaba que se abrieran de buenas a primeras, pero vi como se normalizaba mi presencia poco después cuando uno por uno, los Talavera y Beatriz Herrera tomaban sillas de la misma mesa y se sentaban.
— Yo no creo que haya sido esa señora —dijo Ángela Talavera.
— Pues yo no voy a poner la mano por nadie, el testamento a revelado que su hija no obtenía nada, pero antes de saberlo creería que tras su muerte se lo llevaría todo.
Las palabras envenenadas de Beatriz Herrera no me pasaban desapercibidas. A mi juicio, la señora Iglesias tenía poco que ganar con ello.
— No importa lo que creamos, si la policía se la ha llevado es por algo —dijo don Jaime.
— Lo sé, pero, ¿qué hay del resto de pruebas? —preguntó Andrés.
— ¿A qué te refieres? —preguntó Santiago.
Mientras seguía ingiriendo mi desayuno y escuchaba la conversación en la que no querían incluirme, iba cavilando al compás de sus palabras.
— El cinturón cortado no tiene sentido en toda esta historia.
— Opino lo mismo que tú —afirmó Santiago—. ¿Cómo sabía el asesino que se montaría en el coche?
— No lo sabría, pero no estaría de más si cubría varios flancos —dijo Ángela, sorprendiéndome al ponerse en lugar del asesino de su hermano.
— Eso es una tontería —sentenció Andrés—. Uno esperaría que tras darle aquel veneno, eso fuera suficiente como para matarle, ya fuera en coche o sin él. Su muerte estaba asegurada.
— Puede que no haya sido el asesino o asesinos, como dijo el inspector —añadió Jaime—. Puede que el cinturón fuera un error, o que el mismo Alejandro lo cortara.
— ¿Qué opina usted? —me preguntó Beatriz, incluyéndome en la conversación en la que hasta ahora, solo participaba como oyente.
— Opino que la señora Iglesias no participó en la muerte de Alejandro —Bebí del café caliente, saboreando el líquido—. No sé quién hizo lo uno o lo otro, pero el asesino está en la casa y fue el que provocó la caída de Celia.
— ¡Lo sabía! —gritó Ángela—. Se lo dije anoche a Santiago cuando cayó, le dije que aquello fue provocado.
— Pudo haberse caído ella sola —dijo Santiago—. Es una ajena en esta casa, no conoce los escalones defectuosos como nosotros, pudo haber sido accidental. ¿Usted sabe algo?
#429 en Detective
#50 en Novela policíaca
#490 en Thriller
#208 en Misterio
herenciafamiliar, investigacion policial, asesinato misterio
Editado: 09.10.2021