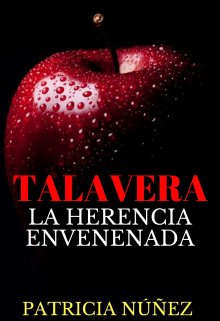Talavera. La herencia envenenada
XX
Para cuando recibí la llamada de Baeza, el interrogatorio se había saldado con cero posibilidades de que la señora fuera la culpable, tal y como se preveía.
Me despedí del inspector sin poder contarle nada de lo que ocurría en la casa por si seguía estando vigilado, pero si le dije que volviera lo más pronto posible. Aquella sensación de maldad de la que Sonia me había advertido, empezaba a calarme hasta los huesos. No sabía quién sería el asesino, pero no quería ser una víctima más de aquel desquiciado loco sin corazón.
Salí un rato a despejarme de la casa que me oprimía, y encontré a Elena. Estaba desconsolada. Su marido asesinado y su madre retenida en la comisaría por su posible culpabilidad. Si el día anterior había sentido alguna empatía hacia ella, ahora era esa empatía la que me pedía acompañarla.
— ¿Puedo sentarme a su lado? —vi como me hacía un gesto de asentimiento con la cabeza, por lo que ocupé su lado en aquel banco desvencijado al sol.
— ¿Es posible que una muera de pena?
— No lo sé, pero ha de tomarse esto con más calma.
— ¿Con calma? —dijo con una agria sonrisa en el rostro—. Mi marido asesinado y mi madre detenida porque los policías piensan que fue ella la que lo mató. ¡Qué equivocados están!
— Si le sirve de consuelo, yo tampoco pienso que su madre sea la culpable.
— ¡Es que no lo es!
Mientras su respiración se fue normalizando, tal vez al comprobar que alguien la creía o decía estar de su parte, me mantuve a su lado.
— Es increíble lo que está ocurriendo, ¡ni siquiera es algo que pueda llegar a imaginar!
— Entiendo lo que dice, han sido una serie de catástrofes inimaginables. Ni siquiera puedo decir que pueda ponerme en su pellejo.
La joven empezó a toser, primero con toses finas y luego convulsivas. Unos momentos después, cuando se había estabilizado, se aclaró la garganta, con la voz rota por la tos, y me dijo:
— ¿Podría traerme algo de agua?
— Por supuesto.
Volví a entrar en la casa. Cuando entré en la cocina, una mujer del servicio estaba reprendiendo a uno de los hijos de Beatriz.
— ¡Te he dicho un montón de veces que no cojas las tijeras!
El niño permanecía cabizbajo. Desde la puerta de la cocina y teniéndolo de espaldas a mí, me era imposible discernir si era el mayor o el menor.
— Esto no puedes hacerlo más, ¡voy a tener que avisar a tu madre!
Me adelanté a fin de que tal regañina llegara a su fin. Me sentí identificado con Talavera Junior, pues de pequeño había recibido muchas así. No solía ser por utilizar las tijeras, ni siquiera por jugar con cerillas. Desde niño era muy precavido y no había sido el típico chico complicado. Al menos no si se entiende como un niño malo, nada más lejos de la realidad. Mis regañinas venían a colación de mis gustos, que eran dispares a lo normativo. Jugar con los pintalabios de mi madre, probarme sus tacones y algunas cosas parecidas que como consecuencia hacían enrojecer mi trasero a manos de mi padre.
Tosí levemente, anunciando mi presencia y la cocinera me miró azorada.
— Eh... Disculpe señor, yo estaba...
— No importa —dije. El niño se giró, humillado de haber sido pillado en medio de un momento tan vergonzante como ese. Es entonces cuando pude ver que se trataba de Joaquín, el pequeño—. ¿Puede dejarnos a solas?
La cocinera se retiró sin más protocolo, dejando al niño a solas conmigo. Miré hacia sus pies y vi varios trozos de tela cortados a su alrededor.
— ¿Eso lo has hecho tú?
Joaquín asintió con la cabeza mirándome. Sus ojos azules eran como luces brillantes en su cara, morena por la exposición al sol, e inteligentes, casi como los de un adulto.
— ¿Sabes que eso no está bien? —Me incliné para coger parte de aquellos trozos cortados de tela y tocarlos. Eran de textura tosca, probablemente de las cortinas del salón principal—. No deberías de haberlo hecho.
El niño seguía sin decir ni una palabra. En su gesto se veía que no era algo que hubiera hecho por error, había querido hacerlo y se había hecho con el sobrante como trofeo.
— No puedes ir por ahí cortando todo lo que se te antoja.
— No lo hago.
— Entonces, ¿era necesario cortar las cortinas?
— Sí.
La seguridad del niño era abrumadora. Al incorporarme con el trozo de cortina en la mano, vi como Beatriz Herrera se acercaba hasta nosotros con gesto enfadado. Callé, aunque quería seguir preguntándole el porqué creía necesario cortar las cortinas de su padre. Puede que fuera la pérdida de su progenitor lo que le estaba llevando a hacer esas travesuras.
— ¡Joaquín! ¿Qué has hecho esta vez?
Pensé que la cocinera se había ido de la lengua y ahora el pobre sería regañado el doble por el mismo delito. Me compadecí de él.
— ¿No me contestas?
El niño volvía a estar cabizbajo y en silencio.
— Eso que lleva en la mano —me dijo a mí, al ver la tela en mis manos—, ¿lo ha hecho mi hijo?
— Bueno, sí —dije. Ante todo, había que afrontar la verdad de lo que había pasado, y visto que el niño permanecía mudo, no tuve más remedio que confesar.
— Vaya, Joaquín. Me prometiste que ya no volverías a hacerlo —le dijo la madre, esta vez más compasiva.
— Mamá, yo no quería, pero...
— No quiero escusas, Joaquín. Ahora, llévame a donde has cortado esto, habrá que ver si tiene arreglo o hay que comprar tela nueva.
Cogió al niño del cuello de la camisa y, despidiéndose de mí, se marchó con el niño. Me acerqué a uno de los armarios para coger un vaso, y llenándolo del grifo escuché:
— Me gustaría que dejaras de hacer eso, Joaquín. ¡No vuelvas a coger unas tijeras de nuevo!
— No. Mamá, te haré caso.
— ¿Me lo prometes?
— Sí, te lo prometo.
Cuando el vaso estuvo lleno, lo saqué para que Elena se aclarara la garganta tras su acceso de tos. Ella lo aceptó dándome las gracias, y cuando me senté, pensé en lo difícil que se estaba volviendo todo a pesar de que las pruebas eran fehacientes.
#429 en Detective
#50 en Novela policíaca
#490 en Thriller
#208 en Misterio
herenciafamiliar, investigacion policial, asesinato misterio
Editado: 09.10.2021