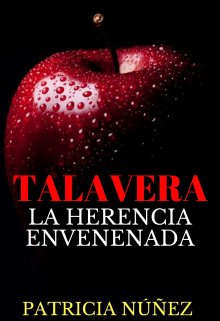Talavera. La herencia envenenada
XXIII
Baeza regresó a la casa con Carmen Iglesias. La falta de pruebas y de sospechas sobre la señora, había obligado a las autoridades a que dejaran de retenerla. Su vuelta fue triste por la situación, pero adiviné un gesto de alivio en los rostros de sus hijos, quienes la acogieron con mucho cariño.
— No tenemos nada —me dijo Baeza, cabizbajo.
— Lo sé, y no sé qué más hacer.
— Ni hay pruebas ni sospechas. Todos podrían haberlo hecho, el matarratas estaba al alcance y el asesino se burla de nosotros intentándolo de nuevo delante de nuestras narices.
Cavilé en lo que el inspector estaba diciendo, siendo consciente de la fragilidad de los argumentos de muchos de los habitantes de la casa.
Al día siguiente, el teléfono de la habitación sonó de manera estruendosa. Me desperté con un aguijonazo de dolor en la cabeza que me traspasaba desde la frente hasta la nuca. Descolgué el auricular con cansancio y la voz de Gonzalo Baeza sonó en el aparato.
Ha vuelto a ocurrir.
— Se dice buenos días —dije con la voz algo pastosa—, y luego se dicen las noticias.
— ¡Déjate de tonterías! —Mi broma pareció sentarle mal, qué sensible—. El asesino ha vuelto a atacar.
Para cuando me monté en el taxi rumbo a la finca, Baeza ya me había puesto al corriente de todo. Esta vez, había sido el menor de los niños Talavera. Lo habían encontrado tirado cerca de la cuadra de los toros de crianza que pastaban en aquel lugar. Su propia madre había salido a buscarlo debido a su ausencia, y se había temido lo peor.
Esta vez, el niño había sido atacado con una piedra de los alrededores. Traumatismo craneoencefálico y una contusión que lo mantenían inconsciente. En el hospital, se esperaba que se despertara en unas horas, pero el pronóstico era reservado.
Para cualquier adulto, había resultado fácil golpear a un niño de siete años. Un niño pizpireto, hablador y algo pillo. Sin duda, recordé que lo habían pillado haciendo trastadas con unas tijeras y que no era la única vez que lo había hecho.
Y de repente se me encendió la bombilla.
Fue el pequeño Joaquín Talavera el que había sido descubierto cortando con tijeras. Y el cinturón del coche en el que se estrelló su padre había sido cortado también. ¿Aquello había sido simple casualidad o era intencional? ¿Podía un niño de siete años querer matar a su padre?
Cuando atravesé las puertas de la casa de la finca, Baeza ya estaba allí calmando los ánimos. Lo separé del grupo para hablarle de mi sospecha y vi que no se sorprendió de lo que le dije.
— Desde hacía días ya empezaba a sospechar de los niños —dijo con aplomo.
— ¿Cómo? —dije sorprendido—. ¿Y cuándo pensaba decírmelo?
— Esperaba no estar en lo cierto. Dos niños no son los sospechosos que uno espera enjaular hasta el resto de mis días.
— Si es así, es imperativo hablar con su hermano mayor. Tal vez él sepa algo.
— Hacia el hospital iba a ir en cuanto usted llegara. Beatriz está allí con él, esperando noticias de Joaquín.
— Que triste giro de los acontecimientos.
— Si lo es, trataré de llamar a algún psicólogo de guardia para que nos acompañe en la entrevista.
Al llegar al hospital, fuimos conducidos hasta donde se encontraba el pequeño. Su madre nos vio llegar, y levantó las cejas. Se levantó de la silla de plástico en donde se encontraba y se adelantó unos pasos hacia nosotros.
— ¿A qué se debe esta visita? —dijo con la voz contenida—. ¿Se sabe algo de quién le ha hecho esto a mi hijo?
— Señora, venimos a hablar con Enrique.
— ¿Con Enrique? —se giró para ver al niño durmiendo sobre las sillas de plástico, pero al notar las miradas sobre él, abrió los ojos.
— No sé qué querrían hablar con mi hijo, lo que tienen que hacer es decirme quien ha intentado matar a Joaquín.
— Señora —medié—, es importante que charlemos con su hijo.
Después de un silencio en el cual Beatriz se debatía entre si dejarnos o no hablar con él, fue el propio Enrique, ya de pie, el que se acercó a nosotros y dijo:
— Sí quiero hablar con ellos.
La madre lo miró y acarició la mejilla del niño con dulzura.
— De acuerdo —dijo para que pudiéramos escucharla—, pero yo estaré presente.
Madre e hijo se sentaron de nuevo, mientras que Baeza y yo permanecimos de pie.
— El señor Sánchez nos dijo que sueles escuchar conversaciones tras las puertas.
— Sí, así es.
Decidí quedarme en un segundo plano y no meter la pata. Baeza sería más que capaz de llevar aquella entrevista a buen puerto, por lo que solo escuché.
— ¿Es así como supiste que tu tío Santiago y tu padre habían discutido?
— Sé muchas cosas así. Por eso sé que mamá nos va a enviar a un centro interno para estudiar cuando seamos más grandes.
#429 en Detective
#50 en Novela policíaca
#490 en Thriller
#208 en Misterio
herenciafamiliar, investigacion policial, asesinato misterio
Editado: 09.10.2021