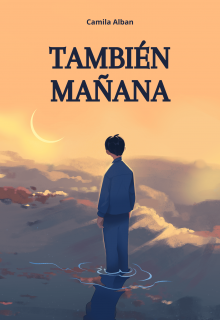Tambien Mañana
Capitulo 1
El pitido insistente de las notificaciones vibrando sobre la mesita de noche se sintió como una puñalada en la quietud tensa de nuestro pequeño apartamento en Moscú. Suspiré, dándole la espalda al sonido, aferrándome a la esperanza de que Alan no lo hubiera oído. Pero su respiración a mi lado era demasiado agitada, demasiado consciente.
Llevábamos días caminando sobre cáscaras de huevo, cada palabra, cada silencio, cargado de una electricidad dolorosa. Yo intentaba mantener la calma, pero la frustración de Alan era un muro invisible que se alzaba entre nosotros, haciéndome sentir cada vez más pequeño e insignificante.
Hoy, la tensión había explotado. Había sido una discusión tonta al principio, sobre quién había dejado la toalla mojada en el suelo del baño. Pero rápidamente se había escalado, las palabras afilándose como cuchillos, desenterrando viejos resentimientos, reproches que creía olvidados. Su voz, normalmente grave y pausada, se había elevado hasta el punto de quebrarse, y en sus ojos había visto una furia que me había helado la sangre.
—¡Siempre haces lo mismo, Lian! ¡Nunca piensas en nadie más que en ti! —había gritado, su rostro enrojecido por la ira.
Mis intentos de defenderme solo habían echado más leña al fuego. Sentía cómo la rabia crecía en mí también, una defensa desesperada contra sus acusaciones. Las palabras se habían convertido en gritos, los gestos en empujones torpes. Y entonces, había sucedido. Un golpe. Su puño impactando contra mi mejilla, un dolor sordo que se había extendido como una onda de choque por todo mi cuerpo.
El silencio que siguió al golpe había sido aún más aterrador. Alan se había quedado allí, con la respiración entrecortada, la mirada perdida, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Yo me había llevado una mano a la mejilla, sintiendo el calor punzante, la incredulidad punzándome más que el dolor físico.
Ahora, estábamos acostados en la cama, dándonos la espalda, separados por un abismo invisible pero palpable. Las notificaciones seguían llegando a mi teléfono, pequeñas luces parpadeantes en la oscuridad, pero no tenía fuerzas para ver de qué se trataba. Mi mente era un torbellino de confusión y dolor. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el hombre al que amaba, con el que compartía mi vida, había sido capaz de levantar su mano contra mí?
Me levanté lentamente, sintiendo el cuerpo entumecido. El frío del suelo bajo mis pies descalzos me despertó un poco. Caminé hacia la ventana, apartando la cortina para mirar la calle cubierta de nieve. Los copos caían en silencio, cubriendo la ciudad con un manto blanco y aparentemente puro. Pero yo sabía que bajo esa belleza helada se escondía una realidad mucho más áspera y dolorosa, una realidad que ahora sentía grabada a fuego en mi mejilla.
Necesitaba salir de aquí, respirar un aire que no estuviera cargado de reproches y violencia. Me vestí en silencio, procurando no hacer ruido, evitando mirar hacia la cama donde Alan seguía inmóvil. Tomé mi abrigo y mi bufanda, sintiendo el peso de las llaves en mi bolsillo como una promesa de libertad, aunque fuera temporal.
Salí del apartamento y cerré la puerta con suavidad. El aire frío de la noche moscovita me golpeó la cara, quemándome los pulmones. Caminé sin rumbo fijo por las calles nevadas, las lágrimas helándose en mis mejillas. Cada paso dejaba una huella solitaria en la nieve, un reflejo de la soledad que sentía en lo más profundo de mi ser.
No sabía a dónde iba ni qué haría. Solo sabía que necesitaba alejarme, aunque fuera por unas horas, del silencio helado de nuestro hogar, del sabor amargo de la nieve que parecía haberse instalado en mi alma. No había nadie a quien llamar, ningún amigo cercano en esta ciudad lejana. Estaba solo, completamente solo, con el eco del golpe resonando en mi cabeza y la incertidumbre oscura de un mañana que ahora se antojaba aún más incierto y doloroso.
Editado: 07.05.2025