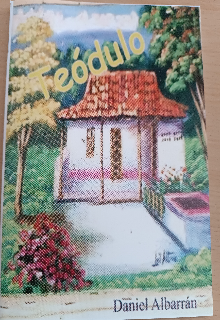Teódulo
Capitulo 4
(4)
Satisfecha consigo misma ya estaba Inés. La primera parte de lo que había bajado a hacer ya estaba cumplida. Ahora, faltaba el sancochito de su mamá. Y para eso tenía que subir otra cuesta. Pero no era para ella una dificultad. Su cuerpo estaba más que acostumbrado. Era como un resorte al que todavía le faltaba estirarse y se hallaba esperando cumplir su estiramiento. Aún estaba flojo y hubiese quedado mal sino se completase totalmente. Inés, mentalmente, se hallaba preparada. Sus músculos, sus tendones y nervios, no se habían aflojado. Y lo harían, sólo, al regreso. Porque en estos momentos ya llevaba más de la mitad del camino a casa de su mamá. Se hallaba en un plancito de terreno, que era como un descanso del mismo camino. Al lado izquierdo serpenteaba una quebrada, que a esa altura, comenzaba a ser limpia y cristalina, y mucho más, a más altura. Ya que después de ese plan hacia abajo aumentaba el número de las casas y las aguas negras iban a parar a los cauces de la quebrada. Lo que hacía que ya el agua dejaba de ser pura. De esa parte del camino hasta la casa de la mamá de Inés había unos doce minutos de distancia, al paso de Inés. Y allí iba ella, con su mochila, y ya sabemos cómo la gallina.
Bernardo, el hermano menor de Inés, también subía todos los domingos. Estaba casado con la hija mayor de Ruperto y vivía en casa de los suegros, en el caserío principal. También era músico. Tocaba el violín por eventualidades, y no era su fuerte, aunque sí el cuatro. Lo buscaban mucho, al igual que Melecio, para las Paraduras del Niño, pero sobre todo como rezandero y acompañante de Melecio. Bernardo se sabía los versos que se cantaban en las Paraduras y era una pieza clave en las mismas. Tenía dos hijas adolescentes. No podía faltar el día domingo en la visita de su mamá. Lloviera o tronara, ya a las diez y media, Bernardo, se encontraba en su casa materna. Limpiaba un poco el patio. Picaba un poco de leña. Molía caña de azúcar. Le hacía el almuerzo a su mamá. Hacía todo lo que podía hacer para aligerarle un poco las tareas a su anciana madre, a la que acompañaba otro hermano, pero que no era suficiente. Todos sabían de la dedicación de Bernardo por su mamá.
Cuando Inés llegaba a la casa materna, ya parte del trabajo estaba adelantado. Ese domingo no era la excepción. Bernardo ya había hecho casi todo. Ese día el agua caliente sólo esperaba por la gallina que traería Inés, como habían acordado el domingo anterior. La gallinita se llevaría un baño de agua caliente, primero, para ser desplumada, después del estirón de pescuezo; y, por último, se darían banquete con ella. ¡Las cosas de la vida!
Los dos perros de la casa materna comenzaron a ladrar. Pero no era un ladrido de amenaza o de defensa de sus territorios. Era más de alegría y de recibimiento. Era Inés que se acercaba ya. Los perros salieron a su encuentro. E Inés se sentía en casa. Los perros la rodearon, le movían la cola, y querían como que los alzara en brazos, como a niños chiquitos. Por lo menos tenía perro que le ladrara, para no desconsolarse con el refrán que afirma “que ni siquiera tiene perro que le ladre”. No eran suyos, pero como si tal, sin contar con Galán, por supuesto. La gallina ante la algarabía de los perros intentó otro movimiento brusco, como en defensa propia. Total, si no eran los perros, ya todo estaba marcado. Lo ignoraba ella. De nada, tampoco, le hubiera servido el saberlo. Mejor así. Además, con las patas pa’rriba y la cabeza pa’bajo, no había ninguna diferencia.
Los perros seguían retozando alrededor de Inés, que se sentía contenta al verse tan bien recibida, mientras iba avanzando y se dirigía a la parte trasera de la casa para entrar por la cocina, como de costumbre. Bernardo, mientras tanto, atizaba el fogón para mantener vivas las llamas. Arrimó la olla pequeña al centro de la candela. Esta olla estaba toda ella negra por el humo. En ella calentaría el café para Inés. La señora Carmen, la mamá, estaba sentada al lado de la mesa, dejándose atender por su hijo menor, como todos los domingos. Bernardo era su alegría. Todos los hijos eran bien queridos. Pero Bernardo, se hacía sentir especial, no porque lo buscase, sino porque se lo ganaba, con tantas atenciones y desvelos, por lo menos, mientras podía, que casi era siempre. Bernardo era bien apodado “el ovejo”, y todo por su cabello enroscado, de naturaleza. Pasaba los cuarenta años. Era de contextura delgada- fuerte. Había prestado su servicio militar en la Capital y se caracterizaba por su solidaridad silenciosa y hacendosa para cualquier familia, sobre todo, en circunstancias menos ventajosas. Se había casado con la hija mayor de Ruperto y se había convertido para la familia de ella en un pilar fundamental. Ruperto sentía por él un especial cariño y lo veía no tanto como a su yerno, sino como a un amigo especial. Lo era. Era verdaderamente un apoyo y un soporte, desde cómo se le mirara. Bernardo adoraba a sus dos hijas. Pero, la menor le robaba más el corazón.
-- ¿Cómo están hoy? – fue el saludo de Inés al entrar en la cocina. – ¡La bendición! – prosiguió su saludo dirigiéndose a su mamá, a la vez que bajaba la mochila de su hombro, para colocarla encima de la mesa.
-- ¡Bien! ¡Bien! – respondieron los aludidos. Bernardo fue directamente a la gallina. Ya se le hacía agua la boca con el sancocho y el mojito que se iba a hacer con ella. Era parte de su arte culinario el comer sopa y seco. Por lo general, casi nunca se comía sólo sopa, o sólo seco. En el caso de la gallina, sucedería lo mismo. Se haría una buena sopa con todas clases de verduras y ramas, cultivados por ellos mismos; y con las presas, una vez sancochado, lo sacarían del caldo y prepararían un mojito aparte con papas. Aquellos mojitos eran realmente una delicia. Y Bernardo era conocido por su sazón en los mojitos, que se acompañaban con cambures verdes sancochados. Para chuparse los dedos.
#13549 en Otros
#4090 en Relatos cortos
amistad familia hogar, vejez soledad viudez miche licor ines
Editado: 02.11.2022