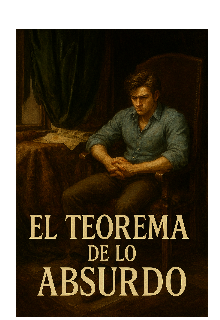Teorema de lo absurdo
Ep 11. No save data found
"Si quieres saber qué es lo que temes perder, húndete en tus recuerdos…"
La punzada que atravesó a Peter no fue un simple dolor; fue un latigazo helado que reptó desde la espina dorsal hasta anclarse en la nuca, como si algo hubiera hurgado en su médula para encontrar la grieta exacta por donde colarse. El mundo se le deshizo y, en un parpadeo, tuvo la desagradable certeza de estar viéndose desde fuera: su propio cuerpo ahí, quieto, mientras Roan y Hiro caían como marionetas sin hilos, Mak-oh se retorcía con un pánico casi infantil y Siegfried, medio consciente, intentaba envolverlo con el Eark como quien cubre un fuego moribundo para que no se apague.
Peter pensó —sin saber si lo hacía con palabras o solo con un eco mental—: ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué continúo con ellos? Tal vez debería parar aquí y dejar que todo acabe... ¿no?
La respuesta no llegó… al menos no de inmediato. En cambio, llegó un recuerdo que había intentado enterrar en la tierra más profunda de su memoria: su infancia y adolescencia, la piel marcada por años de maltrato, la sensación constante de ser invisible incluso dentro de su propia casa. Su padre, un fantasma con el que compartía un techo, prefería matar el tiempo trabajando, como si el trabajo pudiera excusar el abandono. De su madre no había ningún recuerdo; ni un olor, ni un sonido, ni un gesto, solo su ausencia. A sus ojos, había crecido sólo.
Y así, su único escape fue siempre el mismo: escribir. Vaciar la frustración en letras que no prometían consuelo, empapadas en odio hacia sí mismo pero sostenidas por la diminuta esperanza de que, en otro lugar, en otro mundo, las cosas podrían ser distintas.
En ese instante, la voz de Minna volvió a atravesarle el recuerdo, como un fragmento de un sueño interrumpido: “La muerte psíquica y la muerte espiritual no son reversibles”. Después, todo se apagó. La oscuridad lo engulló y Peter cayó inconsciente.
---
[Mensaje del sistema]
Has entrado en plano astral.
Este reino no debe ser visitado sin invitación previa. Busca la salida o tu conciencia se perderá para siempre.
---
Hiro abrió los ojos frente a una pantalla de sistema que lo saludaba con aquella advertencia. Recordaba el ataque de los espectrones, sí, pero no el momento exacto en que había cruzado a ese lugar… ese otro lugar.
El sitio que lo rodeaba tenía forma de un orfanato que conocía demasiado bien: viejo, descuidado y con un aire lúgubre que parecía respirar con cada crujido de la madera. No le gustó estar ahí. Dio media vuelta con la intención de alejarse, pero el camino se había roto: en su lugar, un barranco negro se extendía sin fondo ni fin. Sin opción, volvió la vista hacia el portón y lo empujó.
Todo estaba como lo recordaba. Los mismos garabatos en la pared de entrada. Las doce puertas alineadas en el pasillo como guardianes mudos. El espejo grande de la sala, que devolvía una imagen donde siempre había algo fuera de lugar. Y aunque no hubiera nadie visible, el murmullo de niños jugando se filtraba como una ilusión auditiva, cruel en su calidez.
Al fondo del pasillo, una habitación. Las paredes tapizadas de dibujos: bestias míticas, criaturas de leyenda, animales imposibles, y algunas figuras que no existían más que en la mente de su creador.
Era el cuarto de Chon. El cuarto de Hiro Asaushi. El niño que un día fue dejado en la puerta de un orfanato, y que desde entonces vivió convencido de que no había sitio donde encajara realmente.
Pero… ¿por qué había vuelto a ese lugar ahora?
---
Por otro lado, Roan supo de inmediato dónde estaba. Minna ya le había advertido sobre entidades psíquicas capaces de arrastrar la conciencia al plano astral, y sobre cómo, una vez dentro, uno debía enfrentarse a un trauma personal. Sin embargo, lo inquietante no era estar allí… sino que no sabía ni conocía el lugar dónde había aterrizado exactamente.
Frente a ella, una casa humilde y acogedora. Nada que ver con el inmenso y frío palacio de Ea. El lugar olía a madera tibia y a vida sencilla. Sobre la mesita del salón, figuras y una fotografía. La tomó con cuidado, intentando verla… pero la imagen era un amasijo borroso, incluso cuando forzaba la vista. En ese momento, oyó el sonido de un niño jugando y la puerta abrirse. Una voz grave, masculina, llenó la estancia.
Roan permaneció inmóvil, con una opresión en el pecho que no sabía si provenía de su corazón o de algo mucho más profundo.
----
Siegfried abrió los ojos y se encontró de pie frente a su reino… aunque el paisaje no era el que recordaba. La negrura lo devoraba todo, como una marea silenciosa que tragaba piedra, aire y luz por igual. El silencio era tan absoluto que no sonaba a calma, sino a vacío. Fue la primera señal de que algo andaba terriblemente mal.
Corrió. Primero hacia el refugio, con la esperanza de encontrar vida. Lo que halló fue un cementerio sin lápidas: restos óseos esparcidos, cuerpos inertes aún abrazados unos a otros, otros aislados, como si hubieran intentado huir hasta el último aliento. El frío se le instaló en el alma.
No se detuvo. Giró hacia el templo, aquel que había alzado en honor a la diosa Seshat y al dios Toth. Al entrar, el corazón se le encogió. Sobre el altar yacía una mujer anciana, piel pegada al hueso, respirando apenas. Su santa. La guía de su pueblo.
Siegfried flaqueó, pero se apoyó en su espada, después tomo a la mujer y la levantó con cuidado entre sus brazos. Ella le sonrió. Un último gesto… antes de exhalar el suspiro final.
El grito que el rey sacerdote lanzó entonces no fue humano: fue el rugido de una vida que se rompe.
—Rey sacerdote… —Una voz profunda, ajena y cercana a la vez, resonó en las paredes—. Siegfried Moondragón, escúchame. Debes sanar a Peter.
—Ya es tarde. No hay nada por lo cual luchar. Me han abandonado… lo he perdido todo. —La amargura y la ira le pesaban en la voz como una cadena. Luego, con un grito ahogado—: ¡ME HAS ABANDONADO!