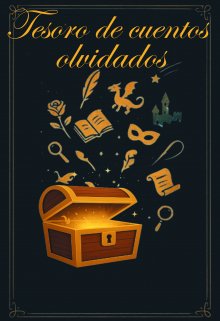Tesoro de cuentos olvidados
El café donde se detuvo el tiempo
El reloj marcaba las cinco y media de la tarde cuando Daniel empujó la puerta del pequeño café de la esquina. Era un local modesto, con mesas de madera oscura y lámparas colgantes que iluminaban con un resplandor cálido, como si cada foco guardara un pedazo del atardecer. El aire olía a café recién molido y a pan recién horneado, ese aroma que se queda adherido a la ropa y a los recuerdos.
Daniel había convertido ese lugar en su refugio. Siempre llevaba consigo una libreta de tapas desgastadas y un lápiz mordido por la ansiedad de tantas horas de uso. Se instalaba en su mesa favorita, junto al ventanal, desde donde podía ver el ir y venir de las personas en la calle: oficinistas cansados, parejas que caminaban de la mano, estudiantes con mochilas pesadas. Sin embargo, lo que lo mantenía regresando no era la costumbre ni el café; era ella.
La había visto por primera vez meses atrás. Había entrado una tarde lluviosa, con el cabello oscuro empapado y un suéter claro que dejaba ver su fragilidad y fuerza al mismo tiempo. Pidió un capuchino y se sentó frente a la ventana. Esa imagen quedó grabada en él, tanto que, sin proponérselo, empezó a dibujarla una y otra vez. Cada gesto, cada curva de su rostro, cada destello de sus ojos mientras hojeaba un libro. Su libreta terminó por llenarse de su presencia. No conocía su nombre, ni su historia, pero para Daniel, ella era simplemente la musa.
Aquella tarde algo fue distinto. Su mesa de siempre estaba ocupada, y el azar lo llevó a sentarse en la única silla libre: frente a ella. El corazón le dio un salto que lo dejó sin aire. Ella levantó la vista y sonrió con naturalidad, como si el destino no necesitara explicación.
—¿Puedo sentarme aquí? —preguntó ella, con una voz clara y suave, de esas que parecen acariciar el aire.
Daniel apenas pudo asentir. Su torpeza le arrancó una sonrisa nerviosa. Ella colocó su libro sobre la mesa: un ejemplar gastado de Rayuela, con las esquinas dobladas como huellas de otros lectores. Pidió un café negro, mientras él abría su libreta para disimular la oleada de pensamientos. Fingió dibujar, pero no engañaba a nadie.
Ella lo notó.
—¿Eres artista? —preguntó, inclinándose ligeramente para ver la libreta.
Daniel dudó un segundo, como si el mundo entero dependiera de esa respuesta. No tuvo tiempo de cerrarla. Ella ya hojeaba las páginas: docenas de bocetos de su rostro, de sus manos sosteniendo una taza, de la curva de su sonrisa reflejada desde distintos ángulos.
—¿Soy yo? —dijo ella, con sorpresa y un brillo de diversión en los ojos.
Daniel se sonrojó hasta las orejas. —Lo siento… yo… no debería…
Pero ella negó suavemente, pasando las páginas como si se tratara de un tesoro.
—Son hermosos —dijo en voz baja—. No sabía que alguien podía verme así.
El mundo alrededor desapareció. El murmullo de conversaciones, el tintinear de tazas, incluso la música suave que llenaba el ambiente se desvanecieron. Solo quedaban ellos dos, atrapados en ese instante que parecía suspendido en el aire.
—Soy Daniel —dijo él al fin, como quien se atreve a dar un primer paso.
—Clara —respondió ella, con una sonrisa que le pareció la confirmación de todo lo que había sentido en silencio durante meses.
El hielo estaba roto. Lo que siguió fue una conversación que fluyó como si llevaran años esperando ese momento. Hablaron de todo y de nada: de cuadros y libros, de películas que los habían hecho llorar, de canciones que uno no confiesa pero guarda como amuletos. Clara le contó que estudiaba literatura y que escribía poemas que casi nunca mostraba. Daniel confesó que pintaba de noche, en su pequeño departamento, pero que jamás había tenido el valor de exhibir sus cuadros.
Cada palabra parecía hilarse con la siguiente con una naturalidad asombrosa. Daniel se sorprendió de lo fácil que era hablar con ella, de cómo las pausas entre frase y frase no eran incómodas, sino necesarias, como si el silencio también formara parte de la conversación.
Las horas pasaron sin que ninguno lo notara. Afuera, la tarde se tiñó de naranja, luego de un azul profundo, hasta que las primeras luces de la ciudad comenzaron a brillar. Dentro del café, la atmósfera era un refugio suspendido, un lugar donde el tiempo se negaba a avanzar.
—Es curioso —dijo Clara en un momento—, siempre venía aquí buscando silencio, un espacio donde nadie me interrumpiera… y ahora no quiero que esta charla termine.
Daniel sonrió, sintiendo una calidez que no provenía de la taza frente a él.
—Yo también.
Cuando el reloj del local anunció el cierre, un barista les recordó amablemente que debían marcharse. Clara cerró su libro y recogió sus cosas con calma, como si supiera que aquella despedida no era un adiós definitivo.
—Mañana también vendré —dijo ella, antes de ponerse de pie.
Daniel asintió, intentando disimular la emoción en su pecho.
Salieron juntos a la noche fresca. La ciudad vibraba con luces y pasos apresurados, pero ellos caminaron despacio hasta la esquina. Clara se detuvo, mirándolo con un gesto que no necesitaba explicación.
—Nos vemos mañana, Daniel.
Él no pudo más que sonreír.