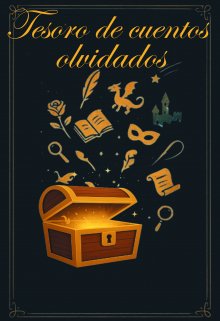Tesoro de cuentos olvidados
Después de la función
Eran las 12:18 de la noche cuando apagaron la la última pantalla del Cine Plaza Norte.
El centro comercial estaba casi vacío, salvo por el sonido del trapeador de la señora de limpieza y el zumbido constante de las luces fluorescentes que parpadeaban sobre los pasillos.
—Por fin —dijo Brenda, estirándose y dejando caer el trapo de limpiar el mostrador de dulcería—. No aguanto más el olor a mantequilla falsa.
—Ya te acostumbrarás —contestó Marco, que era el más antiguo del grupo—. Después de dos años ya ni lo hueles.
—Qué consuelo —respondió Saraí, mientras guardaba las ultimas cosas que quedaban.
A esas horas solo quedaban cinco en turno: Marco, el encargado; Brenda, la más bromista; Saraí, seria y reservada; Luis, el más joven, que apenas llevaba un mes; y Toño, quien trabajaba en cabina y solía ser el último en salir.
El protocolo siempre era el mismo: cerrar las salas, apagar proyectores, revisar pasillos y finalmente sellar la puerta de servicio que daba al estacionamiento subterráneo. Pero esa noche algo se sentía diferente.
No era solo el silencio. Era demasiado silencio.
Incluso el eco de sus pasos parecía contenido, como si el aire se negara a moverse.
—¿Ya bajaron las luces del pasillo cinco? —preguntó Marco, hojeando su checklist.
—Sí, todo cerrado —contestó Luis desde el fondo.
Un estruendo los hizo girar al unísono. Venía del pasillo seis, donde había tres salas cerradas desde la tarde.
—¿Qué fue eso? —preguntó Brenda, levantando la voz.
—Probablemente se cayó algo del carrito de limpieza —intentó calmarla Marco, aunque él mismo palideció.
Toño asomó la cabeza desde la puerta de proyección, con el radio en la mano. —Acabo de escuchar el golpe en los audífonos… no fue el carrito.
Silencio. Luego otro golpe, más seco, como si alguien hubiera tirado un asiento al suelo.
Luis tragó saliva. —¿Hay alguien en esa sala?
—No debería. La seis está cerrada desde el martes, están reparando el aire —dijo Marco.
Saraí, que siempre mantenía la calma, tomó su linterna. —Vamos a revisar. Si es alguien metido, lo sacamos y ya.
El grupo avanzó juntos, el eco de sus pasos resonando entre las paredes del pasillo vacío. La luz del techo titilaba intermitente. Cuando llegaron a la puerta de la sala seis, estaba entreabierta.
—Yo la dejé cerrada —dijo Marco.
Brenda bromeó con voz temblorosa: —Tal vez un espíritu quiso ver el estreno de medianoche.
—Muy graciosa —replicó Saraí, empujando la puerta.
La sala estaba completamente a oscuras. Solo el haz de la linterna cortaba la penumbra, iluminando filas de asientos vacíos y la pantalla gris. Un olor raro impregnaba el aire, una mezcla entre humedad y algo metálico, casi como sangre seca.
—No hay nadie —dijo Saraí después de unos segundos.
Pero Luis señaló la pantalla. —¿Y eso?
Sobre la lona blanca, proyectada sin sonido, había una imagen fija. Una sombra, borrosa, pero humana.
—¿La cabina está prendida? —preguntó Marco.
—No, yo apagué todo —contestó Toño desde el pasillo, alarmado.
De repente, el proyector se apagó solo, dejando la sala en completa oscuridad.
Un sonido suave comenzó a escucharse. Como respiración. Pero no venía de ninguno de ellos.
Luis retrocedió un paso. —Dime que eso lo escuchan.
Brenda asintió, con los ojos abiertos de par en par. —Está detrás de nosotros.
Nadie quiso voltear. Por instinto, Marco alumbró hacia atrás con la linterna. No había nada. Solo las butacas vacías y el haz de luz flotando en el polvo suspendido.
—Vámonos ya —dijo Saraí con voz firme.
Corrieron hacia la salida de emergencia. Al llegar, la puerta no se abrió. La manija giraba, pero no cedía.
—No puede estar trabada, la revisé hace una hora —gritó Marco.
Detrás de ellos, algo cayó con estrépito. El sonido metálico de una charola rebotó entre las butacas. Y entonces, una voz.
Susurrante.
Incomprensible.
Casi como si viniera del sistema de sonido del cine.
—¿Quién está ahí? —gritó Toño.
El altavoz chisporroteó. Luego, por un segundo, se escuchó su propia voz repetida, distorsionada:
“¿Quién está ahí…?”
La linterna parpadeó y se apagó.
Todo fue oscuridad.
Cuando las luces volvieron, estaban en el vestíbulo principal, sin recordar cómo habían salido. Las puertas del cine estaban abiertas. El reloj marcaba las 2:37 de la mañana.
—¿Qué pasó? —preguntó Brenda, con lágrimas en los ojos.
Nadie respondió. Solo se miraron, intentando hallar una explicación. Marco intentó llamar al guardia, pero su radio solo emitía estática.
—Nos vamos —dijo Saraí al fin.
Salieron en silencio, uno por uno. El estacionamiento estaba vacío. Ningún auto, ninguna luz.
Luis, el último en salir, miró hacia el cine una última vez. En la marquesina, las luces que ya deberían estar apagadas formaban una palabra parpadeante:
“FUNCIÓN EN CURSO”.
—Marco… —susurró Luis—, ¿apagaste el sistema?
Marco miró hacia atrás. —Claro que sí.
Pero la pantalla del lobby se encendió sola. Una imagen apareció: los cinco, parados frente a la puerta del pasillo seis, justo antes de entrar.
Y detrás de ellos… una sexta silueta.
Una figura alta, delgada, con la cabeza ladeada, mirando directamente a la cámara.
Nadie habló. El monitor se apagó de golpe, y las luces de la plaza también.
Solo el reflejo del letrero en la marquesina seguía encendido, temblando en la oscuridad:
“FUNCIÓN EN CURSO”.
Fin (¿o comienzo?).