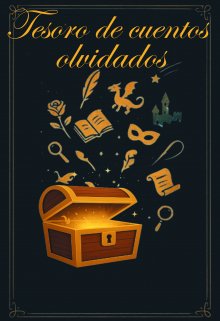Tesoro de cuentos olvidados
El juramento de asero
En las colinas como un vino rojo. Los estandartes del Reino de Arven ondeaban con lentitud, aún manchados de barro y sangre de la noche anterior. El campo olía a hierro, a humo y a rezos rotos. Entre los restos de la batalla, un hombre de armadura negra permanecía de pie, la espada clavada en la tierra, observando el horizonte con los ojos vacíos.
Su nombre era Sir Alaric de Vareth, caballero del séptimo escuadrón, uno de los más fieles servidores del rey Aldren. Desde los dieciséis años había jurado defender el reino con su vida. Ahora, a los veintinueve, solo podía preguntarse si ese juramento seguía teniendo el mismo valor que entonces.
—Tu lealtad no debe temblar —le había dicho el rey años atrás—. Mientras tu espada se mantenga firme, Arven vivirá.
Y Alaric había creído en esas palabras. Las había grabado en su alma como una oración.
Pero en las guerras prolongadas, la fe empieza a pesar más que la armadura.
El enemigo, el Reino de Drayen, era una sombra al otro lado del río. Decían que sus hombres no tenían alma, que quemaban aldeas por placer y pactaban con criaturas del bosque prohibido. Nadie sabía si era verdad. A Alaric le bastaba con obedecer.
Esa mañana, mientras los primeros rayos de luz atravesaban la neblina, los soldados recogían los cuerpos de los caídos. Entre ellos, Alaric reconoció a Cedric, su escudero.
Un muchacho de apenas diecisiete años, alegre, soñador, que hablaba más de poesía que de espadas.
Murió con una sonrisa, sosteniendo una pequeña flor marchita entre los dedos.
—No tenía por qué estar aquí… —susurró Alaric, sin dirigirse a nadie.
El silencio respondió. Solo el graznido de los cuervos rompía el aire.
Al caer la tarde, los caballeros se reunieron en el gran pabellón real. Las velas chispeaban sobre mapas manchados de vino. El rey Aldren, imponente con su capa escarlata, señalaba las rutas del enemigo.
—Atacaremos antes del amanecer. Drayen está debilitado. Si tomamos su fortaleza, el norte será nuestro. —Sus ojos brillaban con una furia contenida—. No habrá piedad.
Alaric escuchaba, pero su mente se hallaba lejos, en los campos destruidos, en los rostros de los campesinos que huían de ambos ejércitos.
La guerra había durado ya siete años. Siete inviernos sin cosechas, siete primaveras sin flores.
Cuando la reunión terminó, una figura se acercó a él entre las sombras. Era Lady Serane, consejera del rey.
Su mirada era tan fría como la piedra del castillo.
—Tu espada siempre ha sido la más leal, Sir Alaric —dijo, con una media sonrisa—. Pero la lealtad no siempre es virtud.
—Mi deber es con el trono.
—¿Y si el trono se ha oxidado? —replicó ella—. ¿Y si la causa por la que luchas ya no es la que crees?
Alaric la observó en silencio. No podía responderle.
Serane se inclinó hacia él, susurrando:
—Hay rumores de que Drayen no es el enemigo… sino el espejo que no queremos mirar.
Y se marchó, dejando un rastro de perfume amargo en el aire.
Esa noche, Alaric no durmió. Afuera, el viento golpeaba las tiendas y el fuego chisporroteaba débilmente.
Sacó la espada de su funda y observó su reflejo. El filo estaba cubierto de grietas y manchas oscuras que nunca había podido limpiar. Recordó cuántas veces la había levantado para proteger, y cuántas para destruir.
Entonces oyó un susurro. No del viento.
Una voz, suave y profunda, que parecía venir del acero mismo.
—¿Hasta cuándo lucharás sin saber por qué?
Alaric se incorporó de golpe.
Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo el murmullo del bosque.
La hoja de su espada emitía un brillo tenue, casi imperceptible, como si respirara.
—Tú juraste servir —continuó la voz—. Pero no dijiste a quién pertenecía tu alma.
El caballero sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo.
Había escuchado historias sobre armas forjadas con fuego celestial, espadas que conservaban la esencia de los antiguos guardianes.
Quizá la suya era una de ellas.
Quizá siempre lo fue.
—¿Quién eres? —preguntó, apretando el mango.
—Soy la memoria de tu juramento. Y también su sombra.
Alaric permaneció en silencio. Afuera, el bosque crujía.
Cuando la voz calló, comprendió que ya no podía seguir ignorando su duda.
El amanecer siguiente trajo consigo la guerra.
El ejército de Arven cruzó el río entre tambores y gritos. Alaric encabezaba el escuadrón, su capa negra ondeando detrás de él. El agua salpicaba su armadura mientras los caballos avanzaban. Al otro lado, las murallas de Drayen se levantaban como una bestia dormida.
Pero algo en el aire era distinto.
No había resistencia.
Las puertas estaban abiertas.
El rey Aldren ordenó avanzar.
Las tropas entraron con cautela, esperando una emboscada.
Pero dentro solo hallaron silencio… y ruinas.
Casas quemadas. Espadas abandonadas.
Y en el centro de la plaza, una bandera blanca.
Sobre ella, un símbolo que Alaric nunca había visto: dos círculos entrelazados, uno claro y uno oscuro.
De pronto, un niño salió de una de las casas, temblando. Llevaba una flauta en las manos.
—¿Dónde está vuestro ejército? —preguntó Alaric con voz firme.
—Nos fuimos hace tres lunas —respondió el niño, con un hilo de voz—. Drayen ya no lucha. Solo queríamos vivir.