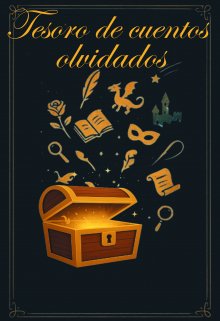Tesoro de cuentos olvidados
Cuando el viento huele a cempasúchil
El amanecer llegó suave sobre el pueblo de San Alejo, un rincón detenido en el tiempo donde el aire huele a pan dulce y tierra mojada.
Cada 1 y 2 de noviembre, el pueblo entero despertaba con el mismo rumor: el de los muertos que regresan a casa.
No era miedo lo que flotaba en el ambiente, sino un tipo de ternura antigua, una promesa.
Las calles se cubrían de papel picado, las casas olían a incienso, y las manos se llenaban de flores de cempasúchil que parecían guardar luz dentro de sus pétalos.
En la casa más alta del pueblo, Doña Remedios se levantó antes del sol. Sus manos temblorosas limpiaban el retrato de su esposo Julián, aquel que murió hacía quince años y aún seguía robándole sonrisas desde la foto.
Sobre la mesa del altar colocó pan de muerto, café, un sombrero viejo y una botella de mezcal.
—Ya está todo, Julián… como te gustaba. —Susurró con voz quebrada.
El viento pareció responderle.
La llama de una veladora titiló, y por un momento juró ver una sombra pasar tras la cortina. Pero no se asustó.
Solo sonrió, con esa certeza que tienen los que han aprendido a esperar.
A unas calles de allí, Camila, una niña de nueve años, corría tras las flores que el viento le arrebataba de la canasta. Su madre la regañaba cariñosamente desde la puerta.
—¡Camila, no vayas a pisar las flores! Son para el camino de la abuela.
—¿Y si me pierdo entre las flores, mamá? —preguntó la niña, riendo.
—Entonces la abuela te encontrará primero.
Camila no entendía del todo lo que significaba que “los muertos regresaran”. Pero lo creía.
Cada año, cuando el altar brillaba con velas y la casa se llenaba de aromas, ella sentía algo tibio en el pecho, como si alguien invisible le acariciara el cabello.
Esa noche, mientras su madre dormía, Camila dejó una galleta extra en el altar y dijo al aire:
—Por si vienes con hambre, abuela.
Y juró escuchar una risita al otro lado del silencio.
En la plaza, Don Mateo, el panadero, amasaba la última tanda de pan de muerto. Llevaba treinta años haciéndolo igual: con ralladura de naranja, anís y paciencia.
Esa madrugada, mientras el horno crepitaba, le habló a su hijo.
—¿Sabes, Juliancito? Cuando era niño, mi madre decía que cada pan lleva dentro un recuerdo. Que si amaso con cariño, alguien querido sabrá regresar.
Su hijo, que apenas tenía doce años, asintió sin entender del todo.
A las cinco de la mañana, cuando abrió la panadería, el aroma se extendió por todo San Alejo, y los primeros clientes llegaron con los ojos húmedos.
—Huele igual que cuando estaba tu madre, Mateo —dijo una vecina.
El panadero sonrió, mirando al cielo.
—Es que hoy vino a ayudarme.
Y nadie dudó de sus palabras.
En el cementerio, el aire se llenó de murmullos y de música suave.
Los jóvenes del pueblo, vestidos de blanco y con guitarras, iban de tumba en tumba entonando canciones.
No era tristeza lo que se escuchaba, sino un tipo de amor que se canta bajito.
Entre ellos, Luna, una muchacha de diecisiete años, dejaba flores sobre la tumba de su mejor amigo, Emiliano.
Habían crecido juntos, y hacía un año que él se había ido.
Dejó una libreta sobre la lápida, con una carta dentro.
—Prometí contarte mis sueños, aunque no estés —susurró.
Un pétalo de cempasúchil cayó sobre la hoja abierta.
Luna lo tomó, y por un instante, sintió calor en los dedos.
Cerró los ojos.
El aire a su alrededor olía a la colonia de Emiliano, a verano, a despedida.
Y juró que escuchó su voz decir:
—No me pierdas, todavía no.
Mientras tanto, en la plaza central, los niños disfrazados corrían entre altares comunitarios.
Había calaveras pintadas, veladoras de todos los tamaños y una fuente adornada con flores flotantes.
El cura del pueblo, un hombre viejo y amable, caminaba entre ellos con una sonrisa cansada.
—Esta noche, los muertos visitan su casa —decía—. Pero recuerden: también nosotros los visitamos a ellos, cada vez que los recordamos.
Camila, la niña de las flores, lo escuchaba con atención mientras sostenía una vela.
—¿Y si se nos olvida alguien? —preguntó.
El cura la miró con ternura.
—Entonces Dios se encarga de recordarlo por nosotros.
El 2 de noviembre cayó lento, como un suspiro.
Las velas ardían hasta el amanecer, las ofrendas se llenaron de risas, y las calles olían a incienso y pan caliente.
Los vivos y los muertos compartían el mismo espacio, sin tocarse, pero sintiéndose.
Algunos decían que las sombras que cruzaban el cementerio no eran del viento.
Otros aseguraban que, si uno cerraba los ojos y se quedaba muy quieto, podía oír los pasos de alguien que venía desde lejos.
Doña Remedios se quedó dormida frente a su altar.
Camila soñó que su abuela le trenzaba el cabello.
Luna escuchó risas en el viento.
Don Mateo encontró, al día siguiente, un pan extra sobre la mesa, perfectamente dorado, que él juraba no haber horneado.
Y el pueblo amaneció distinto.
Las flores seguían abiertas, los aromas seguían en el aire, y el cielo tenía un tono dorado imposible.
Nadie habló demasiado de lo que sintieron esa noche, pero todos sabían que San Alejo se había llenado de visitas.
De esas que llegan sin tocar la puerta, pero que dejan la casa oliendo a eternidad.
Cuando cayó la tarde del 3 de noviembre, las calles se quedaron en silencio.
Las velas se apagaron poco a poco, y solo quedaron los pétalos marcando caminos que ya nadie seguía.
Camila salió a la calle y miró hacia el cementerio.
El viento movió las flores como si alguien caminara sobre ellas.
La niña sonrió.
—Hasta el próximo año.
Y entre el murmullo de los árboles, el eco de miles de voces respondió, suave, como un suspiro compartido:
—Aquí estaremos.