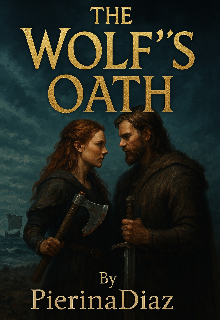The Wolf’s Oath
Capítulo Cinco
En las costas de Northumbria, en medio de la batalla
El rugido de los hombres y el choque de las espadas se mezclaban con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. El aire estaba pesado, húmedo y salado, y Ragnhildr no lo notó. Solo veía sangre, acero y muerte.
Su hacha cortaba el aire con la precisión de una mujer entrenada en la guerra. Cada golpe, cada movimiento, era un suspiro, un golpe a la muerte. Los sajones no se habían detenido a considerar que las fuerzas vikingas que luchaban no eran solo hombres, sino también mujeres como ella, forjadas en la necesidad de proteger su tierra.
Eadric no era un guerrero, pero su determinación lo hacía parecer uno. Ragnhildr lo vio, brevemente, como una sombra entre los combatientes. Golpeó con furia, utilizando su hacha de madera, defendiendo el espacio que los rodeaba. No era la mejor de las armas, pero era lo único que tenía.
A su lado, Eadric se defendió con la furia de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de morir. No por honor. No por gloria. Sino porque la necesidad de vivir estaba escrita en cada golpe que lanzaba, en cada movimiento que hacía, en cada enemigo que caía a sus pies.
—¡Aguanta! —gritó Ragnhildr, viéndolo tambalear ante un asalto de un soldado sajón más grande que él.
Eadric no respondió. Estaba demasiado ocupado evitando la espada del enemigo, esquivando por poco el filo que le pasaba cerca de la garganta. En ese momento, algo en él despertó. Algo visceral.
El soldado se acercó con su espada levantada, pero Eadric lo detuvo de un golpe certero. No era perfecto. No era hermoso. Pero el hombre cayó al suelo con un grito de dolor, y Eadric, respirando con pesadez, lo observó como si hubiera tocado algo más que un cuerpo muerto.
—No fue por honor —dijo, jadeando, sin mirar a Ragnhildr—. Fue porque tenía que hacerlo.
Ragnhildr lo observó en silencio, un parpadeo breve de sorpresa en sus ojos. Pero no hubo tiempo para más. El ruido de los cuernos y los gritos de batalla aumentaron.
Los caballeros sajones ya no eran los únicos en la costa. Un grupo de guerreros daneses había llegado, y con ellos, un viento de esperanza para los vikingos. La lucha comenzó a volverse más caótica, más desesperada. Ragnhildr sabía que la clave no era ganar, sino sobrevivir.
—¡Eadric! —gritó, su voz apenas audible por encima del clamor—. ¡A la línea! ¡Nos quedan pocos minutos!
Él no respondió de inmediato, pero cuando vio el peligro acercarse, sus ojos se encontraron. Algo se dio entre ellos en ese momento, un suspiro compartido, una verdad silenciosa. Estaban juntos en esto. Nadie más importaba.
En un solo movimiento, Ragnhildr saltó hacia un grupo de sajones que se acercaban desde el flanco. Eadric la siguió sin pensarlo, aunque el peso de la batalla lo arrastraba, la espada de un enemigo lo rozó en el hombro, y un fuerte dolor recorrió su brazo. Pero ya no le importaba.
No había vuelta atrás.
El sonido de los cuernos daneses fue como un canto de esperanza en medio del caos. Ragnhildr se giró, con su hacha en alto, cortando el aire en un gesto de venganza. Un soldado sajón cayó de rodillas frente a ella, y antes de que pudiera reaccionar, ella ya lo había atravesado.
Pero, en ese instante, algo cambió. El ruido se detuvo. Un extraño silencio, pesado y tenso, cayó sobre la costa.
Un nuevo grupo de vikingos, más grandes y más imponentes, avanzaba por las dunas, levantando sus escudos y sus hachas al viento. La lucha continuaba, pero una sombra extraña se cernió sobre el campo, y Ragnhildr lo sintió antes que nadie.
—¡Detrás de ti! —gritó Eadric, corriendo hacia ella, extendiendo su mano en un intento por salvarla de la sorpresa.
Pero ya era tarde.
El filo de una espada se hundió en el costado de Ragnhildr, y ella cayó al suelo, la visión nublada por el dolor.
—¡Ragnhildr! —gritó Eadric, con una furia renovada que nunca había conocido.
Corrió hacia ella, desbordado por la furia y el miedo, sin saber si podía salvarla, sin saber siquiera si quería vivir en un mundo donde ella no estuviera.