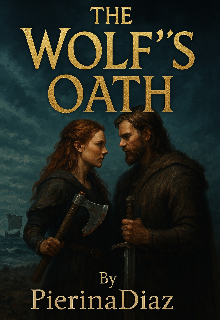The Wolf’s Oath
Capítulo Seis
Entre el fuego y la niebla
El campo de batalla olía a sangre, hierro y humo.
Los cuerpos, dispersos por la costa como muñecos rotos, eran testigos mudos del caos que había pasado. El mar rugía con la misma furia con que lo hizo durante la lucha, pero ahora lo hacía en soledad.
Eadric estaba de rodillas junto a ella, con las manos cubiertas de sangre —su sangre.
—Ragnhildr... —susurró, sin aliento, como si el viento le robara las palabras—. No... no te atrevas a morir.
Ella apenas abría los ojos, el filo del dolor grabado en cada línea de su rostro.
—No llames a la muerte con voz temblorosa, sajón... —murmuró, la voz ronca, una sonrisa débil en los labios—. Ya la conozco demasiado bien.
Eadric presionaba la herida con trapos improvisados arrancados de su propia túnica. La hemorragia no cedía.
—¿Dónde están tus hombres? ¿Dónde está tu maldito orgullo vikingo ahora?
—Matando... huyendo... bebiendo —tosió con fuerza, escupiendo sangre—. Como siempre.
La sostuvo contra su pecho, temblando.
—No vas a morir aquí. No lo permitiré.
—No puedes detener la muerte, Eadric...
—Puedo intentarlo.
Y lo hizo. Cargó su cuerpo como si pesara menos que una pluma, corrió entre los cadáveres, entre las cenizas de una batalla que no era suya. Gritó por ayuda. Por curanderos. Por dioses.
Nadie respondió.
Hasta que un viejo druida apareció entre la bruma, caminando como si el tiempo no lo tocara. Sus ojos, blancos como huesos de ballena, se posaron en Ragnhildr, y luego en Eadric.
—Esa mujer —dijo—, ha sido tocada por los antiguos. Si vive… cambiará el curso de muchas cosas. Si muere… cambiará otras.
—Hazla vivir —suplicó Eadric—. Te daré lo que quieras. Mi oro. Mi lealtad. Mi alma.
El druida no respondió. Solo colocó sus manos sobre el pecho de la mujer herida y cerró los ojos.
Un murmullo suave comenzó a brotar de su boca. Viejas palabras, de tiempos sin nombre.
La bruma se hizo más densa. El mar enmudeció.
Y en ese instante, Ragnhildr abrió los ojos de golpe, jadeando, como si regresara de un lugar que no se podía nombrar.
Eadric la sostuvo con fuerza. No dijo nada. Solo respiró, aliviado, como si su corazón volviera a latir por primera vez.
—Sajón... —dijo ella, débil—. ¿Por qué... no me dejaste morir?
Él la miró largo rato.
—Porque no sé cómo vivir sin ti.