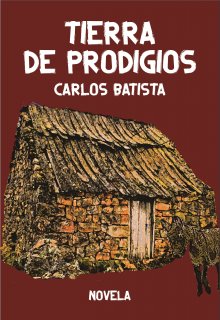Tierra de prodigios
UNO
Fortino Laya salía de su casa mucho antes que el amanecer, a esa hora en la que el mundo y las cosas del mundo eran una mancha negra, una sola oscuridad, el mismo limbo entristecido del final de cada noche, en el que ningún reloj le señalaba que ya debía partir pues ya eran, siempre más o menos, las cuatro de la mañana. Y a esa hora de sombras de todos los días, él y muchos santanitenses más emprendían la marcha rumbo a la sierra a ganarse la vida, en una procesión larga, silenciosa y, tan conocida, que con sólo agarrarse de los burros, podían seguir durmiendo un rato más sobre sus pasos.
En ese tiempo casi todos los hombres de Santanita vivían de cortar madera, montaña más arriba, para luego ir a venderla como leña en los pueblos a los que ellos les llamaban los de abajo, ya que éstos se ubicaban más abajo que su pueblo, en las faldas del macizo montañoso en que vivían, y cada cual cumplía sin renegar con la función que le tocaba. Así había sido siempre y todos ellos lo sabían.
La mayoría eran cargadores. Su trabajo consistía en apilar toda la leña que se iba acumulando, para hacer después con ella unos atados no muy grandes y uniformes, los que luego colocaban ingeniosamente y sin amarres sobre el lomo de las mulas, en una suerte de estructura enmarañada y vertical que desafiaba varias leyes, puesto que esas torres de madera, para efectos de descarga o de su venta, se podían ir desmembrando fácilmente con tan sólo remover algunos leños y, por el contrario, ni con tantos brincos como daban por todo el camino, se llegaban a caer. Y a ese bulto enorme, sólido pero a la vez flexible, que ellos con tan singular destreza instalaban en el dorso de las bestias, independientemente del número de atados con el que lo formaban, ya que no todas las mulas podían cargar lo mismo, le llamaban una carga y, por cada carga terminada, cobraban dos centavos. De manera que era éste el trabajo más difícil y también el peor pagado, pues para poder juntar al día los míseros centavos, diez o doce, que era el mínimo que necesitaban para mal sobrevivir, sobre todo si era grande su familia, se la pasaban liando y después acomodando infinidad de atados, desde el amanecer hasta la media tarde, y eso sin contar con las tres o tres y media horas que invertían, como todos, en la larga caminata de ida y vuelta hasta los bosques cada día.
Los leñadores en cambio, además de ser los propietarios de toda su herramienta, la que por lo general era legada, junto con el oficio, de padres a hijos, recibían netamente por el corte de una carga, dieciséis centavos. Y había quienes cortaban, dependiendo de su esfuerzo, una y media y hasta dos cada jornada, porque habían heredado también la habilidad de sus ancestros y, gracias a eso, podían sobrellevar su pobreza algo mejor.
Y los muleros, quienes le compraban el producto a los hacheros y todo el esfuerzo a los sufridos cargadores, subían también con ellos a la sierra por las cargas y, cuando estaban ya las bestias bien cargadas, las que se veían pequeñas por debajo de aquellas marañas de madera, regresaban ese día únicamente hasta su pueblo y ahí las descargaban, de manera que un poco antes del siguiente amanecer, volvían a repetir el acomodo de la leña sobre los animales, y era entonces cuando se iban a venderla a su destino, para luego retornar a Santanita, cuando esto era posible, en ese mismo atardecer.
Y ellos, los que aparentemente percibían mucho más que los demás, y con menor esfuerzo, así como ganaban había veces en las que también perdían. En primer lugar, porque ellos compraban al contado y por adelantado el trabajo de los otros, de tal modo que empezaban el camino ya con merma en la ganancia. Después, porque el transporte de la leña no les pertenecía, de manera que una parte del dinero, que tan difícilmente colectaban en su arduo caminar por esos pueblos, se les iba en pagar el altísimo alquiler que les cobraban por usar aquellas mulas, y eso sin contar lo que costaba mantener cada animal. Pero finalmente, lo que siempre ensombrecía los posibles resultados del negocio, era el riesgo algo común de no vender toda la carga e incluso, aunque bastante menos, el peligro de perderla, ya que ambas cosas sucedían cada cual con su frecuencia. Porque de pronto un día cualquiera, ya estando en el camino, podían juntarse de improviso nubes negras en el cielo y, para su mala suerte, caer sobre la leña, y lo mismo les dañaba el viaje cuando era un inocente chipi chipi que cuando era un aguacero, pues la madera humedecida ya no se podía vender. Otras veces, cuando simplemente no acababan de vender toda la carga en todo el día, lo que hacían era volverse no muy tarde hasta Santa Catarina, que era de los pueblos de abajo el más cercano a Santanita y, en ese lugar, en un paraje aislado a las orillas, prendían un fuego con su leña para preparar café o un poco de comida, y allí se quedaban, esperando a que pasara con su negra lentitud el largo tramo de la noche. Y esas veces, aun cuando empezaran comentando cualquier cosa, por ejemplo de los burros o del día o de las cosas más sencillas de la vida, invariablemente terminaban dialogando del más grande de sus miedos es decir, de esa parte oscura de la noche que excedía su comprensión, puesto que ésta carecía de un cuerpo o de una forma, pero la que en un simple descuido se los podría tragar, tal como ellos habían oído siempre, allá en su pueblo, que se había tragado a otros, pues estaba acechándolos oculta todo el tiempo entre las sombras. Hasta que su hambre nunca satisfecha o su cansancio los vencía, y uno a uno iban quedándose dormidos, reunidos al amparo de esa hoguera que, con su tembloroso resplandor, los cobijaba. Así, con el amanecer reiniciaban su camino, y hasta que terminaban de vender su mercancía se regresaban, pero ya con la pérdida total de una jornada de trabajo. Y a pesar de eso era muy usual, sobre todo en la época de frío, que algunos de ellos por aprovechar el clima intentaran arrendar otro animal pero, por lo regular, cuando lograban conseguirlo, también era común que lo devolvieran pronto, pues con todo y la demanda acrecentada era muy agotador, para quien no lo acostumbraba, el tener que desplazar en una sola caminata, una ración extra de leña. Por tal motivo, casi siempre los muleros trabajaban con una sola mula, aunque había dos o tres entre ellos, que de planta usaban dos y en muy raras ocasiones, otra más. Pero cuando la familia era grande y sobre todo, organizada, como era el caso de los Albas, los Rendones o los hijos de doña Rufina, tomaban dos o más a su servicio, y así en grupo le sacaban más provecho a su trabajo.