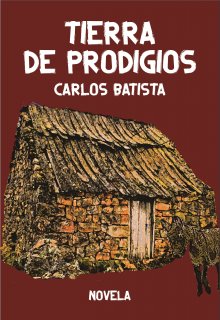Tierra de prodigios
VEINTIDÓS
Aquella última tarde que pasó con Cirilo, la única en la que el viejo le habló del mar y de la capital, fue tan especial para él, que ahora casi treinta años después, con toda claridad seguía presente en su memoria.
-¿Y qué es una capital, Cirilo?
-Es una ciudad muy grande, Fortino, en donde vive el progreso.
Y aunque ya en un comentario previo le había explicado que para llegar al mar tenía que pasar por varias ciudades, y que una ciudad era un lugar muy parecido a su pueblo sólo que mucho más extenso:
-Y tanto, le resaltó en aquella ocasión el viejo, como si pusieran veinte o treinta Santanitas juntas, con todas sus casas y su gente.
¿Entonces cómo sería esa capital de la que le estaba hablando, si además de ser ciudad, era mucho más grande que las otras y no conforme con su tamaño, en ella vivía algo o alguien llamado el progreso?
-El progreso, el progreso... ¿y qué es eso?, le preguntó el niño.
-El progreso... son cosas, le dijo Cirilo, pero tan nuevas y tan diferentes a las que tú conoces, que cuesta trabajo creer que estén ahí, enfrente de uno, y están.
Y ahora Gumaro no sólo mencionó la palabra ciudades, dejándole ver que también él conocía su significado y por lo tanto, que seguramente era cierto que éstas existían más allá de las montañas, tal como se lo había referido el viejo Cirilo, sino que además en ese preciso instante tenía un progreso frente a él, con forma de un pozo dividido por un muro y, efectivamente, le costaba trabajo creer que estaba ahí, en su casa, pero ahí estaba y eso lo llenó de felicidad. Ya no eran los días de imaginar cosas ni de soñar, ahora tenía un tiempo de realidades.
Cuando principió la construcción de la casa, le bastaba con saber cuántos cuartos serían, de qué altura, dónde la fuente. Pero por esos días poco a poco el andamiaje empezó a cederle lugar a los espacios, y no tardó en notar que estos eran mucho más amplios de lo que él había pensado y que ahí, sus viejos muebles no le servirían de nada porque no sólo eran viejos, también eran muy pocos. Uno de ellos era aquel añejo catre en el que durmieron la vida, cada quien a su tiempo, el abuelo y la abuela, sus padres, y él con María y la niña y, exceptuándolo a él, también a su tiempo, todos ellos vivieron ahí la muerte por primera vez, y hedía a cansancio. Otro era la mesa de sabino, manchada muchas veces por el tiempo y por innumerables quemaduras de vela, en la que desde niño aprendió a dar las gracias aunque cuántas veces se fue a dormir con hambre, y las dos sillas de palma, tan viejas y tan manchadas como la mesa, pero éstas mucho más desvencijadas por el peso de tanta miseria. También entre sus cosas, y quizá las más queridas, estaban las cajas de madera de su madre y su mujer, en las que solían guardar las pocas pertenencias que tuvieron en la vida, pero ya no las quería como parte de su casa más que nada por temor a que dentro de ellas, en lugar de objetos y de ropa, contuvieran solamente soledad y melancolía. Otro más era el trastero de tiritas de madera, atiborrado de cazuelas y de trastos de barro, unido a la mesita de cajones, sobre la que María preparaba lo que iba a cocinar. Y más allá, en el rincón, como un gran rollo vertical, aquel viejo petate raído al centro con la silueta de su juventud, recargado en una orilla de ése mueble que estaba empotrado en la pared, donde guardaban aquel montón de trapos y remedos de cobijas, con los que él y su familia habían tratado de atrapar un poco de calor para sus cuerpos, en las muchas noches frías de todos esos años. Lo demás eran el poyo y el brasero y un adorno que había en una ventana, pero éstos eran parte de las piedras de la casa. Y si antes le bastaba con ese mobiliario, ahora no.
-Aquí ya nada de eso, fue lo que pensó Fortino, mejor voy a tirar esos recuerdos al olvido...
Y claro, también tenía la caja de su oro, pero esa no contaba en el menaje pues la mantenía oculta en un lugar secreto. Y en ese mismo instante, relacionando todos estos pensamientos con su pozo y su progreso, decidió que la casa nueva tendría más dignidad.
Fue por eso que habló con Juan Redondo, quien era el encargado de la carpintería de la obra, y le pidió que fabricara para él, después que recorrieron cada una de las habitaciones, un ajuar a la medida de su nueva realidad. Pero Juan no lo aceptó: él nunca había hecho algo más que una cama o una mesa, o como ésta vez para Fortino, algunas puertas o ese montón de andamios. Y en los dos casos especiales, como lo fue la casa de don Nicolás, o la de aquel cura que una vez vino al pueblo con la idea de levantar una iglesia, y que terminó desistiendo porque se cansó de tanta pobreza, los moblajes se habían traído de fuera sin que nadie los hubiera visto y Juan Redondo entre ellos, quien no sabía qué otro tipo de muebles podían existir. Para él, las necesidades de la casa de Fortino eran mucho más grandes que su imaginación.
Esa fue una de las primeras veces que Fortino sintió que era muy corto el alcance del dinero, porque el suyo hasta ese momento no le había servido del todo para llenar el tiempo, y ahora tampoco le estaba sirviendo para llenar ese lugar. Y se arrepintió por no haberle comprado la casa a don Nicolás con todo y mobiliario, aquel día cuando hicieron el trato de las mulas.
-Si viviera el viejo Cirilo, pensó, y sólo entonces se dio cuenta que lo recordaba cada vez con más frecuencia, él me habría ayudado.