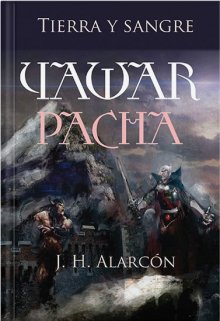Tierra Y Sangre yawar pacha, la guerra vampírica evanescente
Capitulo X: El padre pierde a su hijo.
X
El padre pierde a su hijo.
—Ya no siento la presencia de los vampiros, creo que es hora de salir Gabriel —dijo Licaón.
—¿Cómo? ¿Acaso no eran muchos más? —preguntó un caballero de Esmirna.
—Se fueron hace mucho, solo esos seis se quedaron atrás para divertirse — respondió Gabriel.
—Salgamos rápido —dijo Licaón mirando a los Dingos—. Ayudémoslos de una vez, porque no resistirán más.
Solo Gabriel y Licaón se soltaron de los árboles.
—Nosotros también queremos luchar —dijo un guerrero de Esmirna un poco disgustado.
—Quién dijo que lucharíamos —dijo Licaón, saliéndose del conjuro de pensamientos. Luego fueron contra los Dingos.
Uno de los Dingos hirió el brazo de Athos y el muchacho bajó la guardia por el dolor. Una garra salió de entre las patas de los Dingos y lo jaló de un pie. El muchacho cayó al suelo y fue arrastrado por aquella garra que lo sujetó, llevándolo así entre la multitud de Dingos.
—¡Athos! —gritó con desesperación su maestro, al darse cuenta de lo que había ocurrido, sin poder hacer nada.
El de Elrond abría paso mientras luchaba para auxiliar a su discípulo. Cuando lo encontró, Athos se sujetaba de un lado de su cuello con sus dos manos, mientras que por sus dedos filtraba la sangre de la herida. Los Dingos no lo tocaron más al muchacho, viendo atentamente cómo se desplomaba y caía al suelo. Su maestro seguía luchando desesperadamente para llegar a Athos.
—¡Ya voy Athos! —gritó con ira y se le quebró la voz.
El maestro del muchacho luchaba incansablemente, pero no dejaba de mirar a su alumno. Los Dingos se cansaron de verlo y se preparaban para devorar al muchacho, oliendo con gusto su sangre. El maestro de Athos se desesperó.
—¡Restricción dos! —dijo desesperado el maestro y sus ojos se tiñeron de rojo al igual que sus tatuajes.
El maestro seguía peleando; los Dingos se preparaban para saltar encima de su alumno. De pronto, alguien tomó muy rápido a su alumno y se lo llevó, desconcertando a los Dingos.
—¡No! —gritó el de Elrond, sin poder hacer nada y no pudo ver más de su alumno. —¡Athos! —gritó el maestro, con una voz y gesto que expresaban impotencia y amargura.
Mientras gritaba el nombre de su estudiante una y otra vez, no dejaba de luchar. En ese preciso momento, alguien le sujetó el brazo y lo arrastró muy rápido al árbol más cercano que había; el maestro veía la confusión de los Dingos al no saber de sus presas.
—Pero estamos tan cerca, ¿cómo no nos pueden encontrar? —dijo el de Elrond, pero no escuchó su voz ni podía mover la boca: eran solo sus pensamientos.
—Estás a salvo caballero de Elrond, ellos no nos pueden ver —dijo Licaón, mientras le sostenía firmemente del brazo—. Solo podemos comunicarnos por medio de nuestros pensamientos.
Los Dingos comenzaron a olfatear para tratar de encontrar el rastro de sus presas, y miraban en todas las direcciones.
—Aunque no nos puedan ver, pueden olemos —dijo el de Elrond.
—¿Tú crees? A ellos solo les toma un par de segundos captar un aroma — dijo Licaón—. Acaso no vez su frustración al olfatear.
Era cierto, los Dingos se estaban impacientando y comenzaron a gruñirse entre ellos, luego empezaron a pelear. Un Dingo que tenía armadura, se abalanzó contra los dos que peleaban y los tranquilizó a mordidas y golpes. Ladraron y tomaron el camino que el vampiro manco, por donde los de Elrond venían. Se alejaron muy rápido de la misión.
—Ya están lejos, Gabriel —dijo Licaón
—Bien —respondió Gabriel.
Licaón soltó al de Elrond, el cual se levantó desesperado y fue hacia donde su discípulo que estaba detrás de ellos. Gabriel lo tenía recostado en el suelo, sosteniendo la cabeza de Athos, que aún seguía con vida. Pero sangraba demasiado.
—Maestro limpie mi honor —dijo Athos con gran esfuerzo.
—Athos —dijo el maestro suspirando—. Perdóname muchacho, jamás te hubiese traído.
—No es su culpa maestro, mi terquedad acabó conmigo —dijo el agonizante Athos—. Siempre fue un honor luchar con usted.
El maestro desenvainó una daga que tenía en la cintura.
—La gloria eterna para ti, hijo mío, noble guerrero —dijo, mientras la voz se le quebraba y con las últimas palabras, incrustaba la daga en el pecho de Athos.
La hoja penetró en el pecho de Atos. El muchacho ya no tenía voz, pero se entendió claramente lo que quería decir su labios en sus últimos momentos: “ adiós Padre”, fue lo que dijo, con sus últimos suspiros. Una lágrima cayó en la tierra, una leve sonrisa se dibujó en la cara de Athos y el muchacho dejó de vivir. El viento silbó con brusquedad sobre la copa de los árboles, y los pájaros salieron ahuyentados. El alma del muchacho se separó de su cuerpo y emprendió su viaje a Tártarus: si era digno, iría a la gloria y si no, sufriría eternamente en la locura del Averno.
—Ya partió —dijo el de Elrond, mientras otra lágrima de amargura caía sobre la tierra.