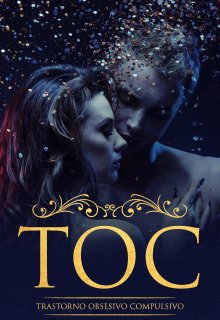Toc - Trastorno Obsesivo Compulsivo
Paso 35
Tomás
Tenía apenas seis años cuando mis padres trataron de explicarme que mi hermano era distinto a los demás hermanos mayores que había en el barrio donde vivíamos. Era en realidad un niño pequeño aún, pero recordaba muy bien aquella conversación ocurrida tras reclamar que Manu nunca era invitado a los cumpleaños familiares, y recordaba también, por cierto, el rostro triste y decepcionado de mi madre al escuchar mi queja.
—No me gusta ir con papá, y tampoco quiero ir solo. Quiero que Manu vaya conmigo —había dicho yo, en el más teatralizado berrinche que recuerdo.
Ella contuvo sus lágrimas al oírme; mi padre se enfadó con Manu, culpándolo del caos familiar del que jamás parecíamos salir y que solo se agravaba con el correr de los días. Y yo... Bueno. Yo comprendí de inmediato que para ver a mi hermano tranquilo, jamás tenía que volver a quejarme sobre su comportamiento. Así, desde muy niño, vi cómo la distancia física entre nosotros aumentaba, a la par que mi admiración e incondicionalidad hacia la magnífica persona que es Manu. Me encantaba observarlo pintar, y más aún cuando pintaba para mí hermosos y alegres cuadros, llenos de los más extravagantes animales que la mente de un niño puede imaginar. No había límites para lo que sus manos creaban una vez que tomaba un lápiz, un pincel, un trozo de tiza, o cualquier elemento que pudiera brindarle color a una de mis locas ideas. Manu jamás me enseñó el mundo, pues junto a él, nada era como los ojos comunes y corrientes ven. Gatos azules, cielos verdes, el mar que volaba, vacas que nadaban, y montañas de viento rodeadas de estrellas. Siempre supe que era un genio, por ello, aunque no hubo fútbol o carreras en los parques porque Manu no salía a jugar fuera de casa, sabía que tenía en mi hogar la mejor compañía que podía existir.
Crecimos felices hasta cierto punto. Manu logró ser más alto pero débil, y yo, fuerte y seguro, aunque sin muchas habilidades artísticas. Sin apartarme demasiado de mi hermano, pero sin tocarlo jamás, estrechamos un vínculo que iba más allá de la comunicación verbal. Manu y yo nos entendíamos casi sin palabras, algo perfecto para la poca habilidad social que él poseía. Esa poca práctica de vida en sociedad, provocó que la sensación de angustia creciera en mí a medida que observaba a mi hermano sucumbir al estrés que le generaba responder a las exigencias de nuestro padre, terminando por apartarlo por completo del mundo exterior. Manu tenía solo trece años cuando abandonó la escuela para ser educado en casa, meses después, nuestro ejemplar padre dejó la familia, incapaz de soportar la ineptitud de su hijo menor, las extrañas conductas de su hijo mayor, y la abnegación de su esposa por mantenerlo a flote; y fue a sus catorce años cuando presencié su primera crisis, la que por desgracia, acabó en el hospital. Fue en ese minuto cuando comenzó el tratamiento médico, ya que durante su infancia mi padre se había negado a la posibilidad de que aquello ocurriera, argumentando que ninguno de sus hijos era un loco. Incluso hoy me niego a pensar si la historia de Manu habría sido distinta si hubiese recibido un tratamiento adecuado desde pequeño.
En mitad de su adolescencia, a meses de cumplir los quince años, Manu inició su vida como paciente psiquiátrico, con una terapia que incluía visitar periódicamente a su doctor y una serie de fármacos que prometían ayudarlo con sus compulsiones y crisis de ansiedad. Poco a poco se integró al mundo, intentó mezclarse y actuar como uno más, sin embargo, el poco interés y la profunda depresión que avanzaba en él, provocaron una serie de interrupciones en el tratamiento que terminó con Manu intentando colgarse en su taller, cuando apenas tenía veinte años. Mi hermano, mi fascinación más grande, la persona más importante de mi vida, consideró alguna vez que nadie aquí lo necesitaba. Recordarlo sigue provocándome el dolor más grande que he sentido hasta ahora, incluso una década más tarde, soy incapaz de decidir si me alegra el haber sido yo quien abriera la puerta aquella noche, porque esa imagen jamás se borró de mi memoria. Y aunque entendía que era ese recuerdo el que me hacía estar tan nervioso junto al teléfono a la espera de noticias de mi hermano, igualmente no lograba mantenerme sereno, sabiendo lo frágil que eran los sentimientos de Manu y lo mucho que necesitaba de Nino. Nino, mi amiga. Estuve a tan poco de amarla, y me alegro tanto de no haberlo hecho.
Al menos de eso estaba seguro: no me arrepentía de presentarle a Nino y dar un paso al lado al ver lo que entre ellos nacía. Eso, sin duda, había sido mi mayor acto de amor filial. Nunca pude hacer algo concreto por él. Nunca pude retribuirle su paciencia, su dedicación, o sus sonrisas, incluso cuando ellas comenzaron a desaparecer.
Desde que conocí a Nino, y sus locuras, supe que me gustaba. La quise, y la había querido aún más cuando ambos comenzamos a compartir besos y caricias en las fiestas de la facultad, pero mi aprecio por esa desvergonzada mujer se elevó al infinito desde el momento en que los ojos de Manu se reflejaron en los de ella. En definitiva, que ambos se encontraran, había sido lo mejor para todos. Por desgracia las cosas no habían terminado como hubiésemos querido, pero mi hermano se había esforzado por meses en tratar su ansiedad para enfrentar la vida de forma independiente, por lo que confiaba en que todo saldría bien, y que tarde o temprano, mi ruidosa y vieja amiga volvería a colarse en nuestra casa.
—¿Aún nada?
Mamá caminaba de una esquina a otra, histérica. Intenté una vez más marcar el número de Manu, y el buzón de voz volvió a contestar. ¿No era tiempo ya de que se reportara? ¿Por qué Nino no daba señales de vida o llamaba para que estuviéramos tranquilos? Sí, era capaz de entender que mi hermano era ya todo un hombre, pero al menos podían tener algo de consideración sabiendo lo mucho que todos nos preocupábamos por él. Suspiré ofuscado, despeiné mi cabello en un gesto de preocupación, y me levanté para ir en busca de una cerveza. Desde la cocina oí la puerta abrirse y los pasos de Manu avanzar hasta donde estaba. Me volteé ansioso por verlo, venía con una gran sonrisa y su cabello recién lavado, dos días después de su exposición. Observé esa genuina expresión de felicidad y decidí olvidar el sermón que tenía preparado para él. Los dos reímos y nos abrazamos tan fuerte, que pensé que ambos terminaríamos llorando. Mamá al escuchar nuestras risas no tardó en acercarse, y sin dudarlo se unió al abrazo cariñoso que compartíamos.