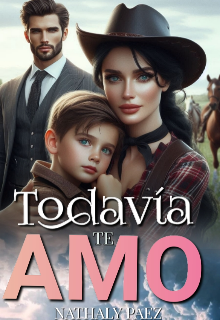Todavía te amo
3.1
.
La estación de tren de San Giovanni Valdarno olía a verano. El aire, cálido y perfumado por los campos de girasoles cercanos, temblaba ligeramente sobre los rieles. La brisa que descendía desde las colinas traía consigo un murmullo de olivos y castaños, y algún que otro eco lejano de una cigarra impaciente.
Mario Rossi miró su reloj por tercera vez. Las manecillas marcaban las 10:06 de la mañana, y aunque sabía que el tren llegaba a las 10:10, llevaba más de veinte minutos esperando, caminando de un lado a otro sobre el andén como si pudiera desgastar la piedra con sus pasos.
Diez años. Diez años sin ver a su hija. Y ahora, en solo unos minutos, Meryl volvería a casa.
La última vez que la había abrazado, ella aún era una niña. Su esposa lo abandonó, cansada de la vida en el campo, de un lugar donde nunca pasaba nada emocionante, diciendo que quería un mejor futuro para ella y para su hija. Él recordaba el portazo, las maletas, la lluvia de ese día. Lo recordaba todo. Desde entonces, solo habían mantenido el contacto a través de llamadas breves y algún mensaje lleno de silencios. Pero esta vez era distinto. Ella venía a quedarse… o al menos, eso había dicho.
Apretó entre sus dedos el ramito de lavanda que había recogido de su jardín. Sabía que a ella le gustaba ese olor. Cuando era una niña, eran sus flores favoritas.
Al fondo, el sonido metálico del tren rompiendo la quietud lo sacó de sus pensamientos. Tomó aire. Sintió cómo su corazón se aceleraba, como si de pronto también él volviera a tener diez años menos.
Ella estaba llegando.
Meryl respiró hondo en cuanto el tren se detuvo en la estación. Esperó a que la mayoría de los pasajeros descendiera antes de ponerse de pie. Las manos le temblaban ligeramente.
No había vuelto en diez años, pero apenas sus pies tocaron el andén y alzó la vista, una sensación conocida le atravesó el pecho. Los colores, el aire, la forma en que el sol iluminaba los tejados… Todo le resultaba vagamente familiar, como un recuerdo que nunca se fue del todo.
Caminó unos pasos entre la gente hasta que lo vio.
Mario escudriñaba los rostros que pasaban frente a él, con el ramito de lavanda en la mano, hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Por un momento, pareció paralizado. Luego, sus labios temblaron en un intento de sonrisa.
Y Meryl supo que ya no era la única nerviosa.
Él no se movió. Y ella tampoco. Solo se miraron durante unos segundos eternos, donde todo lo que no se dijeron en años pesó como una piedra entre ambos.
Meryl tragó saliva. Dio un paso. Y luego otro. Cada metro que los acercaba se sentía como cruzar un puente viejo y tembloroso.
Cuando por fin estuvo frente a él, Mario extendió el ramito de lavanda con manos un poco torpes.
—No estaba seguro si seguiría gustándote —murmuró.
Meryl lo tomó con suavidad. Lo acercó a su rostro, cerró los ojos y respiró hondo.
—Siempre me gustó —dijo en voz baja.
Mario asintió, conteniendo el temblor de su mentón. Parecía estar haciendo un esfuerzo feroz por no emocionarse más de la cuenta.
—Estás… tan distinta. Pero también igual —añadió, sin saber si podía abrazarla.
Ella lo notó, y ese gesto contenido, esa inseguridad, le removió algo muy profundo. Se acercó un poco más y lo rodeó con los brazos. No fue un abrazo largo ni dramático, pero sí firme. Necesario.
Él soltó el aire, como si llevara años sin respirar.
—Gracias por venir, figlia mia —susurró con la voz temblorosa.
Meryl no respondió. Solo cerró los ojos un instante, con el rostro escondido en el hombro de su padre. Como si también ella, por un momento, pudiera volver a ser la niña que recogía lavanda en el jardín, sin que el mundo doliera tanto.
.
El camino hacia la finca donde Mario trabajaba como Capaz hace más de dos décadas, estaba bordeado de olivos y cipreses. Mario la miraba de soslayo y parecía querer decir mil cosas, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta.
Al llegar, Mario le abrió la puerta de la camioneta y le ayudó a bajar la maleta de la cajuela.
Un perro labrador salió corriendo de una pequeña cabaña de piedra. Meryl apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el animal le saltara encima con entusiasmo.
—¡Rocco! —rió Mario, intentando sujetarlo por el collar—. Ya, tranquilo. Déjala respirar.
—¿Siempre recibe así a las visitas? —preguntó Meryl entre risas, acariciándole la cabeza. El labrador movía la cola con entusiasmo.
—Solo a quienes le agradan y son muy pocos —le respondió su padre dirigiéndose a la cabaña.
Meryl lo siguió junto a Rocco.
—Siento que no ha cambiado mucho —susurró ella ya adentro.
Se movió por la pequeña sala, tratando de recordar momentos de su niñez.
—Está tal como cuando se fueron —le dijo Mario y su semblante se volvió melancólico, inundado por los recuerdos—. Ven, te llevo a tu habitación.
La guió por la escalera hasta la habitación más grande del segundo piso y dejó la maleta en el suelo.
—Me gusta. Se siente cálido y acogedor —murmuró Meryl, acercándose al balcón—. Y tiene unas vistas preciosas.
Dejó escapar un suspiro, apoyando ambos codos en la baranda, mientras su vista se perdía en el paisaje.
A lo lejos, podía verse la casa grande de la finca: imponente, silenciosa.
Mario se detuvo a su lado. Dudó unos segundos en preguntar, pero finalmente lo hizo:
—¿Por qué decidiste venir de repente, hija? Es decir, estoy muy feliz de tenerte aquí, pero me desconcierta un poco. La última vez que hablamos dijiste que te estabas preparando para entrar a la universidad.
La pelinegra dejó escapar otro suspiro.
—Sí, pero... —hizo una pausa—. Algunas cosas no salieron bien y... —volvió a callar. No sabía cómo decirle que estaba embarazada y que el hombre que amaba solo había jugado con ella. Que estaba completamente sola y no tenía idea de qué hacer.
Editado: 02.11.2025