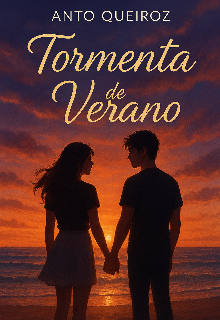Tormenta de Verano
Capítulo 17 — Lía
-
-
Nunca supe que un simple farol podía pesar tanto.
Lo sostenía entre mis manos como si fuera frágil, como si se pudiera romper con solo respirar fuerte.
O tal vez era yo la frágil.
Porque tenía a Leo al lado. Tan cerca que podía sentir el calor de su piel, incluso con la brisa helada del mar.
La playa estaba casi a oscuras, salvo por algunas linternas y el resplandor anaranjado de los faroles que los demás ya estaban encendiendo.
Nico gritaba algo sobre “que el mío va a llegar más alto que el tuyo”, e Ivy lo empujaba riéndose.
Todo se sentía liviano alrededor.
Menos yo.
Menos Leo.
Él se acercó un paso, apenas un poco, pero suficiente para que mi corazón empezara a correr como si quisiera escaparse de mi pecho.
—Dame —dijo en voz baja, extendiendo la mano hacia el encendedor—. Te tiembla un poco.
—No me tiembla —mentí.
Me tiembla todo, Leo. Absolutamente todo.
Él no discutió. Solo tomó el encendedor, inclinándose para encender el borde del farol.
La llama iluminó su rostro por un instante.
Las pestañas largas.
La expresión seria.
Los labios tensos, como si él también estuviera conteniendo algo.
—Listo —murmuró.
El aire caliente empezó a llenar el farol.
Yo sujetaba la parte superior y él, la base.
Nuestras manos quedaban casi juntas, apenas separadas por el papel fino del farol.
El cielo estaba tan oscuro que parecía infinito.
—¿Pedimos un deseo? —pregunté.
—¿Vos creés en eso? —dijo él, sin mirarme todavía.
—No sé. Pero me gusta hacerlo igual.
Por fin levantó la vista.
Y ahí estuvo.
Ese algo que siempre aparece en sus ojos cuando me mira: una mezcla de duda, miedo… y algo que me elige sin querer.
—Bueno —aceptó—. Pedí uno.
Cerré los ojos un segundo.
No pedí que él me quisiera.
Pedí que él se dejara querer.
Por quien sea. Por lo que sea.
Pero que dejara de huir de todo.
Cuando abrí los ojos, él seguía mirándome.
—¿Listo? —pregunté, casi susurrando.
—Listo —respondió él.
Soltamos el farol al mismo tiempo.
El papel se elevó despacio, como si dudara, como si también sintiera lo mismo que nosotros.
Y entonces pasó.
Leo no se movió.
Yo tampoco.
Pero nuestras manos, al soltar el farol… quedaron ahí.
Suspensas.
A centímetros.
Temblando un poco, sí.
Y él, que siempre se aleja primero, esta vez no lo hizo.
—Lía… —su voz era apenas aire.
No sé si fue él o fui yo.
No sé si fue la magia del momento o la gravedad.
Pero nuestras manos se encontraron.
No se agarraron fuerte.
No se entrelazaron.
Solo se tocaron.
Un toque suave.
Un toque que decía más que un beso.
Un toque que hacía prometer cosas que ninguno dijo en voz alta.
—No sé qué estoy haciendo —admitió él, sin apartar la mirada.
—Yo tampoco —susurré—. Pero no quiero que te vayas.
Él respiró hondo.
Se acercó un poco más.
Lo suficiente para que su hombro rozara el mío.
Y se quedó ahí.
A mi lado.
Mirando cómo nuestro farol se perdía entre todos los otros en el cielo.
—No me voy a ir —dijo al fin.
Y fue tan sincero que me dolió.
—No esta vez.
Yo sonreí.
Y supe que ese momento era el verdadero comienzo.
El que marca.
El que transforma.
El que no se olvida nunca.