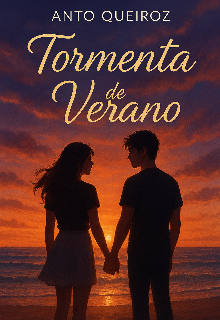Tormenta de Verano
Capítulo 27 — Lía
-
-
Al atardecer del día siguiente, Lo vi antes de que él me viera a mí.
Estaba apoyado contra la baranda de madera, mirando el mar como si quisiera desaparecer en él. Tenía los hombros tensos. El cuerpo en otro lado. La mirada rota.
Ahí entendí algo.
No era que no me quería cerca. Era que tenía miedo.
Pero ya estaba cansada de tener que adivinarlo. Cansada de sentir que me cuidaba más a mí que a sus heridas. Cansada de caminar en puntas de pie alrededor de alguien que decía quererme… pero no me dejaba entrar.
Respiré hondo.
Y caminé hacia él.
Mis pasos sonaban más fuerte que las olas. O tal vez era mi corazón.
—Leo —dije.
Él se giró. Y cuando me vio, lo supe al instante: no estaba preparado para esto.
—Lía… —dijo, incómodo—. No es un buen momento.
Solté una risa cortita, sin humor.
—Nunca es buen momento para vos, ¿no?
Silencio.
Ese silencio que ya me sabía de memoria. Ese que me cansó más que mil peleas.
—Yo… —empezó—. No quiero lastimarte.
—Pero lo hiciste —respondí, firme—. Lo estás haciendo desde que empezaste a alejarte sin decirme nada.
Desvió la mirada. Como siempre.
—No es tan simple.
—Entonces explicámelo —le pedí—. Porque yo estoy acá, Leo. Diciéndote todo lo que siento… y vos estás ahí, escondiéndote como si yo fuera el peligro.
Apretó la mandíbula.
—No entendés.
—No —admití con la voz quebrada—. No entiendo por qué alguien que dice que me quiere, me trata como si fuera un lugar al que no se puede volver.
Levantó la cabeza.
Por fin.
Sus ojos brillaban. No de luz. De tormenta.
—Porque cada vez que alguien me importó… lo arruiné.
Mi corazón se apretó. Pero ya no iba a retroceder.
—Eso no te da derecho a desaparecer de mi vida sin explicarme nada.
—Tengo miedo, Lía —confesó de golpe—. Miedo de necesitarte más de lo que puedo soportar.
Me acerqué un paso más.
—Entonces mirame cuando hablás.
Lo hizo.
Y algo dentro mío se rompió del todo.
Porque vi a Leo de verdad.
No el chico fuerte. No el que se hace el frío. No el que se va primero.
Vi al que tiene miedo de quedarse.
Y me dolió tanto que dejé de cuidarme.
—¿Sabés qué es lo peor? —dije, con la voz temblando—. Que yo sí estoy dispuesta a correr el riesgo.
Él respiraba mal. Yo también.
Las palabras me ardían en la garganta. Pero ya no podía frenarlas.
Di otro paso más. Quedé frente a él.
Y exploté.
—Vos no sos mi problema, Leo —grité, con lágrimas en los ojos—
—Sos mi punto más vulnerable…
Su rostro se quebró.
—Y me da miedo… —seguí, con la voz hecha pedazos—
—porque no quiero perderte.
El viento nos golpeaba. Las olas rugían detrás. Pero todo eso desapareció.
Solo quedábamos nosotros.
Y mi verdad que ya no podía esconder.
Leo se llevó una mano a la cara. Temblaba.
—No sabía… —susurró—. No sabía que yo te importaba así.
—Eso es lo que más duele —lloré—. Que vos nunca creés que podés ser eso para alguien.
Me miró como si yo fuera un milagro que no entiende.
—Lía… yo me alejé porque pensé que si me quedaba, te iba a romper.
—Y te alejaste… y casi lo hiciste —respondí—. Porque lo único peor que amar a alguien, es sentir que te van soltando de a poco.
Se acercó.
Lento.
Como si tuviera miedo de que yo desaparezca.
—No quiero perderte —dijo.
No lo gritó. No lo actuó.
Lo dijo roto.
Con verdad.
—Entonces no me sueltes sin hablar —le pedí—. No me ames a medias. No me cuides desde lejos.
Él negó, desesperado.
—No quiero eso. Te quiero cerca. Aunque me duela. Aunque me asuste. Aunque no sepa cómo hacerlo bien.
Lo miré llorando.
—No quiero que seas perfecto. Solo… quedate.
Y él lo hizo.
Por primera vez, no retrocedió.
Me abrazó.
Fuerte.
Como si por fin hubiera entendido que no estaba luchando contra mí… sino contra su propio miedo a ser querido.
Y ahí, contra su pecho, lloré todo lo que me había guardado.
Hasta que el corazón dejó de doler.
Y empezó a latir distinto.