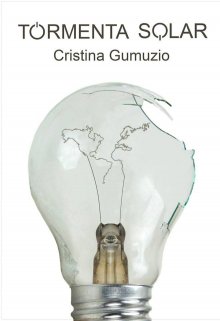Tormenta solar
Capítulo I - En la ruta del románico
DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA HOSPITAL LA PAZ, MADRID.
Era viernes, víspera de fiesta y, por delante, había un puente de tres días. No obstante, la sala de espera del departamento de Psiquiatría estaba repleta. Nora, una de las psiquiatras, miró con impaciencia la hora. Le había prometido a Jaime, su marido, salir puntual del hospital. Iban a pasar el puente de la Inmaculada, junto a unos amigos, en un hotel rural al norte de Palencia. Lo avisó de que iba a retrasarse. Acordaron que él recogería a los niños y la esperarían en la puerta principal del hospital.
Una vez reunidos, comenzaron el viaje. La A1 avanzaba lentamente como todas las vísperas de fiesta. Al llegar al puerto de Somosierra, el cielo se fue oscureciendo hasta ponerse casi negro. Nora animó a sus hijos a que mirasen por la ventanilla.
─Parece que vaya a nevar.
Los niños no levantaron los ojos de las videoconsolas. Ella comprendió que nada existía para ellos salvo aquellos aparatos. No le gustaba que estuviesen tan absorbidos por la tecnología, pero tenía la batalla perdida. Jaime se tomaba su queja a broma y casi siempre salía en defensa de los chicos.
Nora había tenido una semana complicada en el hospital y no tenía ganas de discutir. Encendió la radio y dejó la vista perdida en el paisaje. Le relajaba recorrer parte del trayecto que conducía a su tierra; llevaba diez años viviendo en Madrid.
Cuando llegaron a Aguilar de Campoo, la noche era ya cerrada. Apenas había luna y nevaba ligeramente. Tras bordear una importante fábrica de galletas, se detuvieron a repostar. Mientras Jaime llenaba el depósito, los niños pidieron que los dejasen ir a la tienda a comprar algo de merienda.
De nuevo en camino, continuaron hasta el cambio de sentido. Un cartel indicaba “Cueva de los Franceses”. La carretera de subida al páramo era estrecha y estaba envuelta por una niebla densa. Jaime aminoró la velocidad. Tras atravesar un pequeño pueblo siguieron por la carretera de montaña que los condujo hasta el hotel rural. La población sólo contaba con once habitantes. La fachada de la casa rural era de piedra. Encima de la puerta colgaba un farolillo que iluminaba el rotulo.
Jaime aparcó en un claro frente a la entrada, que hacía las veces de aparcamiento. Hacía mucho frio y se dieron prisa en sacar las maletas. Borja, el pequeño, arrastraba su mochila de colores y su peluche. Javi, el mayor, caminaba al lado de su madre. Una mujer bajita, escuchimizada, los recibió con un gesto antipático. Tras atravesar un pequeño patio, iluminado por farolillos, pasaron al vestíbulo donde estaba el mostrador de recepción.
─Son los primeros en llegar ─La mujer, en un tono poco amable, les pidió los carnets de identidad. Una vez finalizado el registro, cerró el libro con brusquedad y empleando un tono arisco, les pidió que la siguieran.
Nora cogió a Borja de la mano. Le susurró que estuviese tranquilo; el tono de la encargada, y su mirada atravesada con un ceño fruncido, lo habían asustado. Jaime hizo una mueca a los niños, para rebajar la tensión, y siguieron a la mujer que subía a toda prisa por la escalera.
─En este piso hay tres dormitorios para los señores ─Su tono era impertinente─. Los niños irán arriba.
Nora entró al azar en una de las habitaciones. Era espaciosa y parecía limpia, pero olía ligeramente a cañería. Dejó la maleta en un rincón y fue en busca de la familia que ya subían a la planta de arriba.
El piso superior estaba abuhardillado. Había una zona de estar amplia; con dos sofás, una televisión panorámica y una mesa. Un lugar ideal para que los niños se entretuviesen.
Javi y Borja entraron corriendo en una de las habitaciones que comunicaban con la sala y se pusieron a saltar entre las camas.
─Tranquilos, chicos ─gritó Jaime con su voz ligeramente ronca, tan característica.
─Eso, a portarse bien y enredar poco. ¿Qué años tienen los chavales?
─Siete y cinco ─Nora respondió en un tono amable─ Perdone, ¿cómo era su nombre?
─Ludi, me llaman Ludi ─Se dio bruscamente la vuelta y bajó deprisa las escaleras dejando a Nora con la palabra en la boca.
Los niños se quedaron arriba jugando, mientras ellos bajaban al salón a esperar a las otras dos parejas.
El salón era recogido y acogedor. Frente a los sofás había una chimenea de ladrillo rojo donde prendía un buen fuego. A uno de los lados, una librería repleta de ejemplares.
Se sentaron en el sofá principal a contemplar el fuego.
─¿Qué te parece la casa? Voy a por un par de cervezas.
─Excepto por esa horrible mujer, me encanta ─dijo ella.
Mientras lo esperaba, llamó a una de las amigas para interesarse por dónde iban. Las tres parejas que se reunían a pasar el fin de semana se conocían de la urbanización de Madrid. Nora y Jaime se instalaron allí cuando se casaron. Al nacer los niños coincidieron en el jardín de la comunidad y desde entonces mantenían una gran amistad. Fernando y Lucía, una de las parejas, tenían una hija, Celia, de seis años. Diego y Marina, dos hijos, Álvaro y Leticia. No se veían con la frecuencia que deseaban desde que Nora y Jaime se habían trasladado a un precioso piso en la calle Velázquez.
─¿Dónde estáis?
─En una carretera horrible, pero muy cerca ─respondió Lucía─. Fernando me está diciendo que quedan un par de kilómetros. ¿Han llegado Diego y Marina?
─No, pero también han pasado Aguilar. Venid con cuidado, hay mucha niebla.
Nora se acercó a una de las ventanas. Estaba oscuro y nevaba. Una luz incierta hacía intuir el campo que rodeaba la casa y permitía ver la niebla flotando sobre las copas de los árboles. Sintió un escalofrío. No sabía si había traído ropa de abrigo suficiente para los niños. Sus pensamientos se interrumpieron cuando los focos de un coche iluminaron el exterior. Corrió a la puerta para encontrarse a Fernando, Lucía y Celia, la niña.