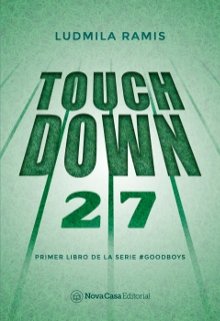Touchdown
Capítulo I
Vodka
Kansas
—Al fin prende esta mierda —murmuro para mí misma, antes de cerrar la puerta del Jeep.
Mi día va de mal en peor y es inevitable lanzar palabrotas al aire mientras conduzco a través de la avenida.
Primero, el profesor Ruggles nos había explicado la teoría de los sueños de Hartmann, que establece la hipótesis de que los sueños refle- jan nuestras emociones y que lo hacen en forma de metáforas. Como siempre hay un bromista sin el más mínimo interés en la clase, se origi- nó un debate tras la mención de un sueño de alto contenido sexual. Y como me encanta exhibir mis opiniones, expresé que para mí no todos los sueños significan o reflejan algo concreto.
El bromista se ofendió porque le dije, sutilmente en lo que a mí respecta, que sus sueños mojados con Penélope Cruz no eran más que fantasías de un órgano viril necesitado y, además, algo que jamás pasa- ría. Él terminó por gritarme que sería una terrible psicóloga y yo ter- miné por contestarle, también entre gritos, que podía exteriorizar mis opiniones tanto como quisiese. Tras eso, llegué a casa para encontrar la alacena totalmente vacía. No había más que leche rancia en la nevera y un paquete de avena. Supongo que esas son las consecuencias de con- vivir con Bill Shepard. Todavía me pregunto cómo no morí de hambre en los últimos dieciocho años de mi vida. Y ahora, para mi desgracia, el Jeep se me averió en pleno estacionamiento del supermercado y he dejado a Zoe completamente sola en casa.
Ser niñera es un trabajo fácil, aún más cuando debes cuidar a la inofensiva Zoe Murphy. Lo único que debes hacer es poner algún pro- grama para niños de esos que los vuelve mini humanos fanáticos de un perro, mono o dinosaurio, cualquiera sea el animal que extraordina- riamente habla y les enseña los colores. Sin embargo, el viaje de cinco minutos a la tienda se transformó en casi una hora y, a pesar de conocer hace años a la madre de Zoe, espero que no se entere de mi pequeño percance.
Me siento la peor niñera del mundo, seguramente lo soy.
Dejo de reprocharme y estaciono en la entrada de casa antes de estirarme hacia el asiento trasero para sacar las bolsas del supermerca- do. Habría llevado a Zoe conmigo, pero ella todavía está resfriada y el clima no es particularmente agradable en esta época del año. Camino a toda prisa hacia la puerta, maniobrando para meter la llave del coche en el bolsillo de mis jeans y no dejar caer las bolsas en el proceso. Em- pujo la puerta y el alivio me inunda al instante en que veo a la pequeña de pie en medio de la sala.
—Lo lamento muchísimo, Zoe —me disculpo mientras cierro la puerta con el pie y dejo caer las bolsas sobre el sofá—. El auto se me quedó, pero traje todo lo necesario para hacer tu pastel de cumple...
—Me detengo al percatarme de que parece no prestarme ni la más mínima atención.
Me quito la chaqueta y la arrojo también sobre sofá mientras ca- mino hacia ella, extrañada por su inusual mutismo. Mantiene la vista fija en algo de la cocina y mi curiosidad se dispara. Espero que no esté poseída o algo por el estilo. Lo que menos necesito en este momento es llamar a un sacerdote para que practique un exorcismo y arroje agua bendita por toda la casa. Entonces, mis ojos se encuentran con lo que Zoe contempla e instantáneamente un grito trepa por las paredes de mi garganta.
Hay un chico inconsciente tirado en el piso de la cocina.
Me giro a toda velocidad y tomo a la niña por los hombros. Co- mienzo a inspeccionarle el rostro, rotándolo entre mis manos como si fuera una bola de bolos. Siento mi corazón acelerado mientras busco cualquier indicio de que esté herida. Tal vez no sea la niñera del año, pero me preocupo por ella. La cuido desde hace alrededor de dos años
y me estremece pensar que algo malo pudiese pasarle. También me cala los huesos recordar que su madre es abogada.
Va a demandarme, y seguramente mi padre preferirá gastar el dinero de la fianza en un pase V.I.P. para ver a los Kansas City Chiefs.
—¿Cómo diablos llegó ese chico hasta ahí? ¿Le abriste la puerta?
—inquiero, olvidándome de que no debería maldecir frente a una niña de seis años—. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? —interrogo preocupada, ins- peccionando sus brazos.
—Estábamos hablando de los osos pandas de Londres —explica, observándome con sus redondos ojos azules. Le regreso una mirada cargada de desconcierto—. Y como no tienes nada en la nevera, le di agua, porque mi mamá dice que es de buena educación ofrecer comida y bebida a los invita...
—¿Qué le diste? —La interrumpo con un mal presentimiento ori- ginándose en mis adentros.
—Agua —repite orgullosa.
Claramente no sabe que su madre tendría un ataque si se enterase que le ofreció asilo y bebida a un completo desconocido.
Me giro sobre mis talones y pongo a Zoe instintivamente tras de mí. El chico permanece totalmente inmóvil en el piso. Parece tener mi edad o un poco más. Su cabello rubio contrasta contra las baldosas negras de la cocina, al igual que la pálida piel de sus trabajados brazos. Es alto, o eso puedo descifrar por la longitud de sus extremidades y la cantidad de espacio que ocupa tendido en el suelo.
Pensar que una cosa tan grande como él estuvo a solas con Zoe me revuelve el estómago. Si no hubiera salido por comestibles a la tienda, tal vez este gran problema no obstruiría mi paso a la cocina.
—¡Mira! Trajo regalos —chilla la niña antes de salir corriendo.
Ella se arrodilla frente a una maleta y una mochila que hay cerca del cuerpo y automáticamente la tomo del brazo y la obligo a ponerse de pie con suavidad.
—No creo que sean regalos —murmuro con desconfianza.
Observo al extraño y luego otra vez a la maleta. Tal vez se confundió de casa, eso debe ser. Tengo un montón de vecinos de la mediana edad,