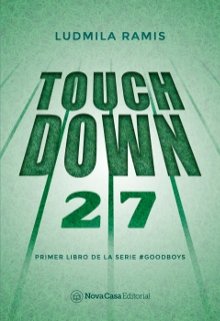Touchdown
Capítulo IV
Discernimiento
Kansas
Es miércoles y son las siete de la mañana. Si hay algo más doloroso que dejar mi pequeño nido de comodidad —y con eso me refiero a mi cama—, dudo que seguir viviendo valga la pena. Pero, para mi sorpre- sa, la mañana me sonríe.
Todo empezó cuando me desperté alrededor de las cinco para ir al baño. Me encontré a mi padre enfundado en sus típicos pantalones de- portivos, una sudadera de la BCU y sus zapatillas de deporte. Lo que me dio un placer inmenso fue ver como entraba a la habitación de Malcom a los gritos. «¡No quiero holgazanes en esta casa, aquí los hombres ma- drugan!» Fue lo primero que exclamó cuando irrumpió en la recámara.
«Te quiero en tres minutos abajo, me debes cinco millas corriendo».
Siguió gritando y, estoy segura de que, si hubiera estado dormida, me hubiera levantado únicamente para estamparle un puñetazo por despertarme con su mierda deportiva. «¡Muévete, Beasley! ¡No viniste a Estados Unidos para vacacionar!» Le dijo mientras yo tiraba la cadena y trazaba el camino de vuelta a mi habitación.
Mi padre salió a trote rápido y bajó las escaleras con su usual energía mañanera. No entiendo cómo alguien puede estar tan vivo a esas horas teniendo en cuenta que yo aún me golpeo con las paredes mientras intento pasar por el umbral de una puerta antes de las diez.
En fin, lo siguiente que vi fue al inglés pasándose las manos por su alborotado cabello rubio. Estaba en el umbral con una camiseta negra y pantalones de pijama a cuadros. Sus ojos se encontraron con los míos a través de las masas de aire, parecían somnolientos e irritados, y eso me trajo una profunda satisfacción.
—No sabes en lo que te has metido, Beasley —le dije con diver- sión antes de encontrar la puerta, luego de cinco intentos fallidos, y de adentrarme una vez más en mi nido de comodidad y calidez.
Oí el intento de una maldición por su parte, y digo intento porque estoy segura de que lo oí nombrar algún vegetal con impotencia. Puedo jurar que tuve un sueño de lo más reparador en cuanto mi padre agre- gó: «Nada de maldiciones disfrazadas de verduras en esta casa. ¡Ahora me debes seis millas, muchacho! ¡¿Quieres seguir quejándote y correr ida y vuelta por América del Norte?!»
Cuando termino de recordar los hechos de esta mañana, retorcién- dome de goce, ya estoy lista para treparme a mi Jeep y enfrentarme a otro día de universidad.
Una vez que dejo el coche en el estacionamiento, me encamino a la cafetería estudiantil, que es un gran edificio de ladrillo y vidrio que se eleva en una de las tantas hectáreas que abarca el campus. Tiene como objetivo brindar tres de las seis comidas principales a sus estudiantes, y no puedo saltarme ni un día sin tomar mi dosis de café en este lugar. Sin duda alguna creo que eso, y el hecho de ver a Harriet y Jamie, me ayudan a sobrellevar el día.
Ellas me esperan en el mismo sitio que ocupamos desde ya hace un año. Jamie tiene los pies sobre la mesa mientras se recuesta contra el respaldo de su silla; muerde una manzana y lee una revista de moda. Harriet, por otro lado, está sentada con su espalda completamente er- guida. Tiene los tobillos entrelazados bajo la silla y hace anotaciones sobre la Constitución de los Estados Unidos. Ella en verdad está dedi- cada a su carrera.
—Bienvenida a otro día en el infierno —saluda la rubia sin apartar sus ojos de los apuntes de impecable caligrafía. A continuación, Jamie desliza mi café con leche por la superficie de la mesa sin apartar los ojos de su lectura sobre los colores de la temporada.
—¿Habrá algún día en que llegue y no estés resaltando artículos en la Constitución o haciendo apuntes sobre ello? —inquiero y doy un sorbo a mi bebida.
—Sí, el día en que me gradúe —responde tomando otro resaltador de la docena que se alinean en la mesa.
—¿Quieres escuchar algo que en verdad corrompe tu preciosa ley?
—pregunta Jamie bajando los pies de la mesa y acercándose con su silla. Una sonrisa juguetona curva sus labios.
—Si corrompe la ley, deberé tomar medidas —le advierte medio en broma, medio en serio.
—Yo misma tomaría medidas con Malcom Beasley —confiesa la pelirroja, e instantáneamente me ahogo con el café.
—¿Y ese quién es? —cuestiona Harriet arqueando una de sus depi- ladas cejas.
—Un imbécil, eso es lo que es —explico.
A continuación, Jamie le informa con lujo de detalles lo ocurrido ayer mientras la rubia la observa horrorizada. Luego, es mi turno de hablar y les cuento la forma en que el inglés me tildó de mujer impru- dente y desinteresada por la seguridad de los niños porque, claramente, soy una rencorosa que no se olvida de esas cosas.
—¿Quién es tan despistado como para no darse cuenta de que está tomando vodka? —se burla la futura abogada.
—Beasley —respondo sin dejar de jugar con la pajilla de mi bebi- da—. Y lo mejor es que mi padre lo defiende por ser su nueva estrella llegada desde el otro lado del Atlántico.
—No te apresures con llamarlo estrella, ni siquiera lo hemos visto jugar —apunta la chica de los resaltadores colocando un marcapáginas en donde dejó la lectura—. Tal vez no sea la gran cosa en el fútbol. Bill se dará cuenta de eso y lo regresará en una caja por correo a Inglaterra.
—Hace el intento de animarme.
—Conocen a mi padre —espeto—. Si ese chico tiene más talento del que aparenta, hay muy pocas probabilidades de que se marche de mi casa. Bill Shepard va a cuidarlo como si fuera un cofre de monedas de oro.
Con honestidad, no quería ni quiero tenerlo bajo mi mismo techo. Mi padre me dijo que es un arreglo temporal, pero eso no ayuda en absoluto.
—Tal vez podemos ir a verlo jugar durante el receso —sugiere Ja- mie, e instantáneamente le lanzo una mirada de advertencia. Sé que no está pensando con la cabeza, sino con las hormonas—. Es para que