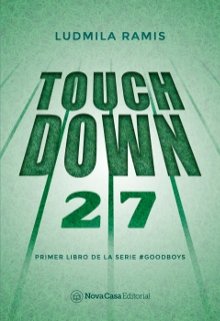Touchdown
Capítulo V
Tackle
Malcom
La gente a mi alrededor parece estar al borde de la hipotermia cuan- do hay un sol que pone a prueba tus glándulas sudoríparas. Claramente no conocen el crudo clima de Londres y, comparado con el país euro- peo, Betland es un volcán en erupción.
Estoy sudando demasiado, nunca anhelé tanto una ducha. No estoy cansado, la adrenalina todavía recorre mi torrente sanguíneo a gran velocidad. La energía me sobra y, si fuera parte de un átomo, tengo la certeza de que sería los protones.
—¡Tienen dos minutos antes de posicionarse y comenzar! —grita el entrenador a todo pulmón, y automáticamente corro hacia la banca en busca de agua—. ¡Hidrátense o yo mismo les meteré las botellas de agua por la garganta!
El Bill Shepard de delantal floreado que hace salsa para tallarines parece haber desaparecido, porque el hombre que tengo frente a mí no es más que un intimidante cuarentón con un alto e inquebrantable espíritu deportivo.
No me contengo y vierto el agua sobre mi cabeza para refrescarme. Me reprocho por no haberlo hecho antes, dado que es bastante relajan- te y, teniendo en cuenta la forma en la que había empezado mi día, un poco de relajación no me viene mal.
Comencé corriendo seis millas a la redonda, pero eso no me alteró en lo absoluto. Me gusta la disciplina, creo que es una parte funda- mental para alcanzar el éxito deportivo. Mi dilema estaba en que, de esas seis millas, cinco me las pasé maldiciendo internamente a Kansas. No podía quitarme la mirada de satisfacción que brilló en sus ojos
al verme a las cinco de la mañana, somnoliento y desconcertado, a punto de dejar medio pulmón en la avenida. Reconozco que no ten- dría que haber criticado a la niñera de Zoe sin saber de quién se trataba antes, pero ella es la imprudente que dejó el alcohol al alcance de una niña de seis años. Hija de Bill o no, hay que reconocer que estuvo mal, y no me arrepiento de nada de lo que dije porque, si una frase salió de mi boca, fue porque así debía ser. No me trago mis opiniones, y si algo me parece incorrecto, lo señalo. Como, por ejemplo, Kansas Shepard: una de esas jóvenes desapacibles e insensatas que no entran en mi cír- culo de amistades.
Entonces, como si fuera un demonio que ha sido invocado, la casta- ña aparece en mi vista panorámica del campo. Está sentada junto a una rubia de buen vestir. Ambas me miran fijo. Estoy seguro de que Kansas le contaba a su amiga el monstruo que soy por haberla llamado una persona imprudente y desinteresada por la seguridad de los menores, y lo sé porque Kansas parece del tipo rencoroso.
—Tú debes ser el europeo —dice una voz a pocos pies de mí—.
¿Qué tal están las chicas inglesas? —interroga mientras se quita el casco para revelar una sonrisa jovial y ojos cordiales.
Aparto la vista de la chica rencorosa de las gradas y observo la forma en que el número trece se acerca con una botella de Gatorade pegada a los labios.
—Las nativas de tu país son más lindas —le informo.
Solo pasaron horas desde que entré por primera vez a la Betland Central University, pero en el tiempo que llevo aquí he sido testigo de grandes milagros genéticos.
—Bien dicho, Tigre. —Me palmea el hombro mientras el líquido que acaba de beber aún chorrea por su barbilla. Este tipo es asqueroso, asqueroso pero agradable—. Soy Ben, uno de los receptores —añade dejándome saber su posición en el campo mientras se limpia los restos de bebida con la manga.
—Y yo soy el quarterback —interrumpe una voz, pero esta no me resulta tan simpática como la del número trece—. Bienvenido al equi- po, Beasley.
El chico se acerca para tomar una botella de la banca y sus ojos carbónicos me miran con cierta altanería. Su tono es despreocupado, aunque tiene la respiración acelerada por tanto correr.
—¿En qué posición solías jugar en Londres? —interroga Ben. Lan- za la Gatorade a un lado y escupe al césped.
Asqueroso pero agradable, me repito.
—Quarterback.
El cuerpo del chico de ojos carbónicos se tensa por los varios se- gundos en que nos envuelve el silencio. Se nota que la noticia le sienta como un grano en culo.
—No te preocupes, Beasley —masculla retomando el tono con- fiado y aparentemente amable, pero soy capaz de oír la soberbia en su voz—. Seguramente el entrenador te encontrará una buena posición. Un tackle ofensivo o algo así. —Sonríe, y eso me hace contraer hasta los más recónditos trozos del intestino. ¿Tackle ofensivo? Ni aunque volviera a alcoholizarme una niña de seis años tomaría ese puesto.
El tackle ofensivo casi nunca recibe un pase y pocas veces son las que le toca correr. Si este joven piensa que le voy a cuidar las espaldas, está muy equivocado.
Me tomo un minuto para observarlo en silencio.
—No llegué hasta aquí para jugar como tackle ofensivo —le aclaro antes de volver a ponerme el casco—. No es una posición que sea de mi total agrado, como tampoco creo que sea la tuya.
El silbato suena y no puedo encontrar las palabras exactas para describir las ganas que tengo de poner a este ser humano en su lugar.
Al número siete.
—¡Timberg, pedazo de mierda! ¡Mira lo que le has hecho a Ottis!
—vocifera el entrenador frenando el juego improvisado.
El llamado Ottis, número 21, estaba tomando la posición de re- ceptor para nuestro equipo. En cuanto comenzó a correr con el balón, el número dieciséis, como buen safety, se le abalanzó para detenerlo.
El problema fue que Ottis cayó con la rodilla flexionada bajo su cuerpo y un botín se clavó en su trasero.
—¡Llévenlo a la enfermería! —ordena a dos de los jugadores an- tes de volver a enfrentarse al safety—. ¡Todo el mundo quiere a Ottis,