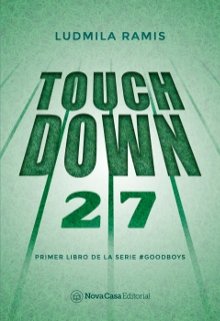Touchdown
Capítulo VI
Globos
Malcom
Ya es tarde cuando paso por el umbral de la puerta de los Shepard. Bill fue muy considerado al hacerme una copia de las llaves de su casa, porque de otra forma tendría que esperar a que su antipática hija me abriese la puerta, y existen grandes probabilidades de que Kansas me haga dormir en el jardín si de ella depende.
Lo primero que veo al entrar es a un pequeño parásito rubio la- miéndose los dedos de las manos. Sus ojos, una mezcla de tonalidades bastante bonitas, se clavan en mí en cuanto cierro la puerta. Un peso cae sobre mi pecho en cuanto algo en ella se ilumina ante mi presencia.
—¡Malcom! —chilla la cría antes de correr en mi dirección—.
¿Quieres probar mi pastel de cumpleaños? —pregunta antes de ten- derme uno de sus sucios dedos, del que cuelga una sustancia viscosa de color rosado.
—Eso no es muy higiénico, Zoe —me excuso antes de rodearla y dirigirme a la cocina.
Escucho sus pasos siguiéndome desde el living mientras voy por un vaso de agua, pero me detengo al ver un caótico y deformado pastel sobre la mesa.
—¿Te gusta? —inquiere la niña—. Kansas me dejó decorarlo
—informa orgullosa de su trabajo antes de pasarle el dedo una vez más y llevárselo a la boca.
Luce como la torre inclinada de Pisa y es posible que se derrumbe en cualquier momento. No parece tener una base sólida y está sobrecargado del color favorito de Barbie. El pastel define la palabra antiestético con lujo de detalles, pero obviamente no digo ninguna de esas cosas en voz alta.
—Zoe espera por tu respuesta, Malcom —indica una voz a mis espaldas, presionándome.
Kansas aparece desde el cuarto de lavado y se encamina al fregadero con dos guantes de hule puestos. Ni siquiera me mira, pero puedo re- conocer por su voz que aguarda con ansias por mi respuesta. Creo que se debe a que sabe que el pastel es un asco y quiere verme mentirle a la niña.
—El color es aceptable —apunto, porque no hay otra cosa que lo- gre salvarse, estéticamente hablado, de la torre inclinada de Kanzoe.
—¿No lo vas a probar? —anima Kansas, y veo que sus ojos resplan- decen con cierta malicia.
—No necesito probarlo para saber que tus habilidades culinarias es- tán averiadas —le espeto antes de abrir la heladera y tomar una botella de agua.
Esta vez la olfateo antes de servirme, solo por precaución.
—¿Crees que podrías hacerlo mejor? —interroga mientras Zoe hunde todos los dedos de su mano en el pastel. No creo que pase mu- cho tiempo antes de que estrelle su cara contra él.
—No —replico, llevándome el vaso a los labios—. Pero podría comprar uno y ahorrarme ese desastre —añado señalando a una cría cubierta de glaseado que parece un ñandú con la cabeza enterrada en esa especie de pastel no apto para diabéticos.
—Si quieres probar tus habilidades para marcar el número del de- livery, ordena la cena —dice cerrando el grifo y quitándose los guan- tes—. Yo voy a tomar una ducha —informa antes de salir de la cocina.
La sigo hacia el living negándome a creer que piensa dejarme a solas con la infante.
—No voy a cuidar a esa niña, es tu responsabilidad —le recuerdo cuando me da la espalda para subir los peldaños de la escalera—. A esto me refería con que eres una mujer imprudente que no es apta para el trabajo.
Ella se gira sobre sus talones y me lanza una mortífera y silenciosa mirada. Entonces, me percato de lo sucia que está su ropa, llena de manchas de glaseado. También hay un poco en su mejilla, y me doy cuenta de las oscuras bolsas con forma de media luna que cuelgan bajo
sus ojos. Parece cansada, pero esa no es una excusa válida para dejarme como niñero y exonerarse del parásito.
—Tomará menos de cinco minutos —espeta con firmeza—. Inten- ta que Zoe no te emborrache hasta la inconsciencia esta vez —agrega con voz desdeñosa antes de desaparecer en la cima de la escalera.
Me paso las manos por el pelo pensando que, claramente, es una persona difícil de tratar. Me da impotencia que no se haga cargo de las responsabilidades que recaen en ella, y también encuentro irritante la forma en que me habla.
Sin embargo, no continúo con la discusión. Miro mi reloj, voy a tomarle la palabra de que serán menos de cinco minutos.
Y, como una ingrata sorpresa, las agujas marcan las ocho en punto.
—Quédate quieta.
El parásito no deja de revolverse sobre la mesa mientras intento limpiar las toneladas de glasé que tiene en la cara.
No entiendo por qué hacen un pastel de cumpleaños cuando esta niña cumple dentro de cinco meses, o por lo menos eso me ha dicho para mi total estupefacción.
Lanzo el trapo al fregadero y me paso las manos por el rostro, no he estado ni diez minutos con Zoe y ya quiero coserle la boca. Habla demasiado.
—¿Terminaste? —inquiere antes de intentar bajarse de la mesa—. Porque quiero jugar al veo-veo —añade, e instantáneamente me rehúso a pasar las siguientes horas escuchándola parlotear.
Le paso las manos bajo los brazos y la levanto para depositarla en el piso, donde pertenece.
—¿Por qué no jugamos a las escondidas? —pregunto poniéndome de cuchillas, hasta que sus ojos están a la altura de los míos—. Tú te escondes y yo cuento hasta un millón.
Ella sonríe con los pocos dientes que tiene antes de salir corriendo para buscar un escondite. Los niños son tan flexibles y fáciles de tratar, y me pregunto por qué las hijas de los entrenadores no lo son.
Miro el reloj para confirmar que Kansas es una mentirosa, ya pa- saron siete minutos desde que escuché abrirse la ducha y comienzo a debatirme si debería abrir el grifo de agua caliente de la cocina para que ella se congele en el tocador. Tal vez cuando le empiece a salir agua fría y el cuarto de baño se convierta en un iglú, ella se digne a salir de la bañera.