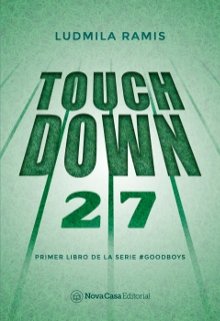Touchdown
Capítulo VII
Cómplice
Kansas
—¡Mira lo que has hecho! —le ladro a Malcom antes de arrodillar- me frente a Zoe, que llora a moco tendido y observa como su globo yace sin vida en el piso.
—¿Preferirías que siga con esa cosa en la boca? —contraataca él con el ceño fruncido, incrédulo.
—No puedes romperle el juguete a un niño, mucho menos delante de sus ojos —reprocho limpiando las lágrimas que descienden por las pálidas mejillas de la niña.
—Eso no era un juguete, Kansas —responde claramente exaspera- do ante mis palabras—. Era un dispositivo anticonceptivo empleado en el acto sexual.
—Tiene seis años, no sabe lo que es y notoriamente lo veía como un juguete —digo dándole la espalda para concentrarme en los ojos cristalizados de la pequeña—. No tendríamos este problema si hubieras sido más cuidadoso en guardar tus dispositivos —enfatizo.
—No es mío y no soy responsable de que tengan esa clase de cosas al alcance de una cría —se defiende con tenacidad tiñendo su habla.
—Sigue engañándote diciendo eso si te hace sentir mejor —le de- vuelvo sus palabras antes de enfocarme en hablarle a Zoe—. Te compraré otro, un globo de verdad. No tienes que preocuparte —intento calmarla.
—¡Asesinó al señor Chuck! —acusa ella, y aquí vamos otra vez: Zoe tiene la costumbre de ponerle nombre a todo lo que toca—. ¡Eres un monstruo como los de Monsters, Inc.! —lo acusa en un chillido agudo antes de dispararle una mirada cargada de odio.
—¿Chuck? —interroga Malcom con desconcierto—. ¿Quién es Chuck?
—No aparentes ser un ignorante, todos saben que los niños le po- nen un nombre a sus juguetes —señalo—. Y ni se te ocurra hacer uno de esos estúpidos comentarios de que debería llevarla a un psicólogo
—advierto, porque mi padre había dicho lo mismo cuando juntába- mos las hojas en el patio y Zoe tuvo la ocurrencia de ponerle Pelusa a un rastrillo.
Y sí, le gusta Stuart Little.
—La gente que estudia psicología no puede ni ayudarse a sí misma
—bufa cruzándose de brazos, como si fuera la voz de la razón indiscu- tida—. Menos a una niña que le pone Chuck a un condón.
Tomo la mano de Zoe y ambas le dirigimos una mirada cargada de cólera. Ella lo hace porque él acaba de cometer un asesinato, yo lo hago porque acaba de insultarme a mí y a mi carrera.
—Deberías aprender a cerrar la boca —le aconsejo antes de guiar a la niña escaleras arriba—. Porque puede que no lo sepas, pero yo soy estudiante de psicología.
Malcom busca algún indicio de falsedad en mis ojos y, al no encon- trarlo, se percata de que hablo en serio. Abre la boca para replicar, pero ya no quiero oírlo.
Él y su acento británico pueden irse al diablo.
Comienzo a cansarme de cenar en mi habitación. Esto se debe, en parte, a que siempre suelo manchar el acolchado con salsa, refresco o cualquier otro tipo de comida que no se quita fácilmente.
Una vez que termino la comida china que Beasley pidió —y creo que es lo más productivo que ha hecho desde que puso un pie en esta casa—, hago una especie de bola con la caja de cartón y la lanzo al cesto de la basura. Con la pereza de mil vagabundos, me tengo que incorporar para ir a buscar la bola que, claramente, no entró en el ces- to. Me deshago de ella en el tacho que hay al lado de mi escritorio y seguidamente mis ojos caen en uno de los cuadros que descansan ahí. Es una fotografía de hace años, cuando aún usaba flequillo y vestía con
atuendos que actualmente son un crimen ante los ojos de la moda. No creo que haya persona que no se avergüence, ni aunque sea un poco, de cómo lucía o de cómo vestía cuando era más joven.
No quiero entrar en detalles sobre mis pecados de estilo, pero sí en la historia detrás de una imagen tan vieja: es una selfie que saqué hace dos años atrás. Yo estoy sentada en el cordón de la vereda y una peque- ña de apenas cuatro años está de pie a mis espaldas, con sus delgados y cortos brazos envueltos alrededor de mi cuello. El cabello de Zoe es aún más rubio en la fotografía. Zoe mira a la cámara con alegría. Se ríe con la dulzura y la franqueza con la que se ríen los niños.
Ese día, hace más de dos años atrás, recuerdo haber vuelto a sonreír luego de varias semanas
Semanas cargadas de angustia y un temor incontrolable, semanas llenas de gritos que aún se repiten en mi cabeza.
Mi madre nunca había probado el alcohol hasta que un día, hace años, un policía tocó la puerta y le dijo que lo sentía. Ese mismo día en el que el llanto desbordó mi hogar por la trágica muerte de mi tía Jill, mis padres se enteraron de que esperaban un bebé. Aún me pregunto por qué la vida puede ser algo tan agridulce, algo tan extraordinario y cruel a la vez, con la capacidad de almacenar la miseria humana en una vida que nos da, nos quita y, solo a veces, nos devuelve. Sin embargo, ninguna fuerza de este mundo le devolvió a mi madre su hermana.
Ella empezó a beber a escondidas, y con el pasar las semanas co- menzamos a encontrar botellas vacías: coñac y whisky para empezar. Su favorito fue el ron, que terminó siendo su consuelo noche tras noche.
Mi padre hizo hasta lo imposible para alejar el alcohol de ella y ale- jarla a ella del alcohol. Le repetía una y otra vez que iban a superarlo, que los dos juntos podían hacerlo. Le decía que yo la necesitaba, que tenía que ser fuerte y enfrentar las dolencias. Pero nunca le dijo que parara de beber porque estaba embarazada.
Porque mi madre nunca nos lo dijo.
Logramos convencerla de buscar ayuda y ella solo aceptó ir a una se- sión de alcohólicos anónimos. Mi padre y yo comenzamos a turnarnos para llevarla, porque había dos opciones: o él faltaba al trabajo o yo a clases, y ninguno podía darse el lujo de exonerarse de sus responsabi-