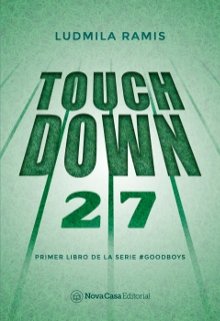Touchdown
Capítulo X
Rito
Malcom
—Kansas —la llamo otra vez—, levántate.
Me arrepiento de haber dejado a sus amigas en casa de Harriet, pero no tuve elección. En cuanto la rubia detuvo el Jeep frente a un pórtico y dijo que cuidaría de la alcohólica, tuve que marchar. No sabía cómo volver a casa de Bill, pero claramente no pediría indicaciones teniendo en mi poder un aparato electrónico con Google Maps. Veinte minutos tardé en llegar a la casa de los Shepard, veinte minutos en los cuales me la pasé ordenando alfabéticamente todos los adjetivos calificativos que se me ocurrían para Mercury: altanero, imbécil, petulante, imbécil, irritante, ególatra, imbécil.
Tal vez no estén ordenados alfabéticamente, pero teniendo en cuen- ta que me acaban de dar un puñetazo que me descolocó parte del ce- rebro y que creo que tuvo repercusiones en el hemisferio izquierdo, el que está relacionado con la parte verbal y también se ocupa de la arit- mética y la lógica, no voy a preocuparme por recordar el orden de las letras del abecedario. Y ahora, mientras deseo que esta noche acabe, intento sacar a una somnolienta Kansas del asiento trasero del coche.
—Kansas, despiértate —insisto sacudiendo con suavidad su hombro. Ella parece tener un sueño bastante profundo porque ni siquiera se mueve y, si se hubiera dejado los pantalones de pijama y la arrugada
camiseta de Pearl Jam, tal vez la hubiese dejado dormir en el Jeep.
Pero ahora que está con unos jeans que parecen cortarle la circulación
—pero que vale aclarar que resaltan su trasero—, y una camiseta cu- bierta de lágrimas y mucosidad de Jamie, creo que será mejor que se
baje. Además, esa posición no aparenta ser nada cómoda. Está acurru- cada contra el asiento, prácticamente con su boca pegada al cuero, con sus piernas flexionadas y el cuello torcido.
—Te va a agarrar tortícolis —advierto.
Permanece inmutable mientras me hundo las manos en el pelo. Hace diez minutos que intento despertarla de la forma más amable y suave posible, pero francamente parece un oso pardo en pleno apogeo de hi- bernación. Estoy cansado, adolorido y que sea la una de la madrugada no ayuda.
Por suerte, hoy es mi día libre y no pienso dormir mis ocho horas diarias. Voy a dormir nueve, porque con todo lo que he presenciado esta noche, me lo merezco.
—¿Sabes qué? —espeto a la castaña—. Estoy harto de esto, dormi- rás en el coche.
Cierro la puerta del Jeep y trazo el camino hasta la entrada de la casa, pero me detengo en cuanto recuerdo que el padre de Kansas está ahí dentro. Si la encuentra durmiendo en el Jeep, sabrá que le di las llaves, y eso implicaría diez millas a la redonda y otro posible puñetazo proporcionado por el entrenador. Además, hace algo de frío. Puede que yo esté acostumbrado al clima de Londres, pero vi a Jamie y a Harriet con los botones de la chaqueta hasta el cuello. Kansas solo tiene una camiseta que lo único que hará será darle un resfriado. Lo último que quiero es pasar el fin de semana nadando entre papel y mucosidad, tomando sopa y viéndola estornudar mientras esparce sus gérmenes por cada rincón de la casa. A parte, es un hecho que el virus del resfria- do sobrevive más tiempo sobre superficies inanimadas impermeables, como el metal, el plástico y la madera.
Mi primer partido con los Jaguars es mañana. No voy a dejar que me contagie un virus y me obligue a quedarme en la banca, no mien- tras tenga la oportunidad de probarme frente a estos estadounidenses y opacar al innombrable número siete.
—Última oportunidad —digo regresando y abriendo la puerta del Jeep—. Muévete, Kansas. Réveille-toi!
Ella permanece inmutable, así que paso un brazo por su espalda y otro por debajo de sus rodillas, la levanto y cierro la puerta con el pie, asegurándome de no rasgar la pintura. Por primera vez estoy contento
de que esté dormida, porque de otra forma me lanzaría una de sus características miradas por tocar su coche.
Camino con ella hasta la entrada, su cabeza bajo mi barbilla mien- tras intento ingeniármelas para abrir la puerta y no dejarla caer en el proceso. Cargar a alguien no es tan fácil teniendo en cuenta que no puedo lanzarla como a un balón de fútbol y tampoco puedo pasársela a algún receptor, pero es agradable aspirar la mezcla de champú y per- fume que emana desde su cabeza. Sin duda alguna, es lo más agradable que he podido rescatar de ella hasta el momento.
En cuanto comienzo a subir las escaleras, repito el Padre Nuestro in- ternamente para que Bill Shepard no se levante y me vea en esta com- prometedora posición con su hija. Pero, al igual que Kansas, el entre- nador parece tener el sueño pesado. Logro llegar a la habitación de la castaña con todas mis extremidades intactas y me alegra no ser víctima de algún mutilamiento medieval por parte del coach.
La cama de dos plazas se ve prometedora, y por un segundo se me ocurre devolver a Kansas al Jeep y taparme con ese acolchado de fel- pudo, pero acatando el pensamiento razonable que aún soy capaz de formular a estas horas, la deposito en la cama. Observo a mi alrededor y veo la sencillez de su recámara: una cama, un escritorio, un armario y un pequeño sillón junto al balcón. Lo que me genera algo de inqui- sición es el piano que hay al otro lado de la habitación. No es el piano de cola que seguramente tenía Beethoven, ni tampoco es muy extra- vagante. En realidad, parece un poco maltratado por los años y está juntando polvo. Hay ácaros por doquier y parece ser lo único en toda la habitación que no se ha tocado por mucho tiempo.
Jamás hubiera adivinado que Kansas tenía un talento oculto, mu- cho menos musical. En lo que a mí respecta, sigo pensando que es una especialista en generar polémica y que el único talento que posee es el de sacar de quicio a la gente con su insistencia y sus comentarios mordaces. Le doy una última mirada. Tiene el cabello desparramado por la almohada, sus pestañas rozan sus pómulos y su pecho sube y baja en lentas y tranquilas respiraciones.