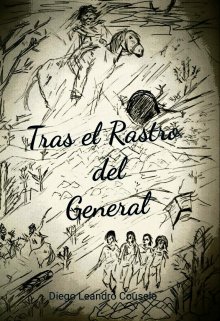Tras el rastro del General
El viaje. Un capítulo de la historia argentina
El viaje.
Un capítulo de la historia argentina
“Ir en coche a la muerte, qué cosa más oronda”.
Jorge Luis Borges
La plena noche. La plutónica. La diabólica. La noche de un sendero que lleva desde la provincia de Tucumán hasta los límites fronteri- zos con Córdoba. Un destino, un tanto complicado. Las estrellas alumbran los pasos de los corceles que van a gran velocidad como si no supieran que el tiempo es una larga y extensa línea que divide los albores de la eternidad. Un carruaje, un cochero y una escolta de unos siete hombres a caballo. Las horas están contadas, más que contadas, perdidas. A gran velocidad éste se desplaza en la eternidad nocturna. Los zorros que son fieles testigos salen para aullar y cantar sobre aquel hombre que dentro de esa cárcel de madera intenta pen- sar. Los corceles no dudan ni un segundo ante el golpe sagaz de un látigo que su servidor y amo les propina en sus espaldas con agresi- vidad al son de ¡¡Arre!!, ¡¡Arre!!, ¡¡Arre!! El viento entonces sacude porque no sabe qué otra cosa ejecutar cuando se encuentra en contra del ritmo, y si se retractara todo este asunto sería a favor entre los límites de una y otra provincia. Dentro, muy dentro de aquella caja con ventanas y ruedas, un hombre, un general observa al clan de pe- rros salvajes que rápidamente escapa de los llanos adentrándose en el desierto nocturno de la tierra de los nativos comechingones. Ahora vuelve su vista a unas cartas que él mismo se ocupa de escribir para esas personas a las cuales les confiará el secreto de su vida. De ser un aliado de aquellos poderes infernales, ¡heme aquí!, con esta y aquella enfermedad que me agobia, que me parte los huesos, y no lo digo por el reuma. Es una enfermedad dolorosa, tan punzante que parece
que una lanza atraviesa mi alma. Es una angustia carente de tiempo a la cura de mi ser. No puedo librarme, y no puedo escapar. He de luchar por siempre con ellos, ellos y ese al que llamo demonio. Es mi brava penitencia. Ruégoles a los señores del destino. “A los dioses, mejor dicho, o a Dios, que proteja en su regazo a mis seres amados de tales poderes, de tal malicia”. Yo personalmente pagaré mi peni- tencia por tanto error. El carruaje continúa su camino más acelerado que nunca por orden del hombre que escribe pacientemente, como si la propia muerte les siguiera los pasos. El general detiene su pulso que tiembla y observa el paisaje. Algunos animales salvajes todavía continúan aullando. Es tal la velocidad del coche que se duplica de- jando al contingente atrás en aquel camino.
Hemos dicho, y afirmamos. Al general lo persigue la muerte sin lugar a duda, ¿pero por qué? ¿Viaja hacia ella? ¿Sí ha de escapar?
El camino de tierra está tomando otro impulso, aquel aquelarre de la oscuridad presuntuosa en la cual las bestias impedirán que llegue a destino. Su destino. Sin duda el final se acerca para la sombra que luego evocarán de él.
El hombre soldado, guerrero implacable de los llanos del norte ar- gentino, sabía bien de sus horas contadas. Vuelve a escribir y detie- ne con su pluma que chorrea tinta en la hoja. Se lamenta. Es por la gran celeridad del coche y un sendero lleno de baches, piedras y arena. Hace un bollo con ese papel y lo arroja al piso. Toma otro del cuader- no. Lleva el bolígrafo a su cabeza y golpetea tamborileando su sien con un ritmo folclórico y hasta mágico como invocando a los seres que una vez trajo. Sopesó entonces. Alguien se va a cobrar un alma, él lo sabía, lo presentía, pero debía ir por esos parajes, era su última misión. Jugarse una carta extra contra la bestia. No era nada tonto el aquel y para ser franco estaba cansado de luchar, por lo que tomó la decisión justa. Era preciso llegar a Barranca Yaco.
Nuevamente emprende su labor. Hay que terminar como den lugar esas cartas. Que con su puño y letra sellará con vehemencia. Dejó de cavilar en sus lentes por las consecuencias. El ritmo del recorrido bajó
su intensidad. La carta podía leerse en perfectas condiciones. Volteó la mirada, estaban pasando por un campo de sembradíos, muy espe- so, por cierto, y fortificado con yuyos y malezas que no tenían nada de endeble en las pisadas de los corceles. Los caballos por orden divi- na, y motu proprio se detienen. El tiempo les implora un descanso, y ellos ceden.
—¿Qué ocurre? -se asoma por la ventana aquel brujo de los bajos mundos.
—¡Ocurre, mi general en jefe, que ellos pararon por sí solos! -le expresa el cochero.
—¡Denles agua! Precisan descansar, son ellos lo que maniobran in- cesantemente, los que guían y conducen a la batalla. (El tigre no podía dejar de pensar en su corcel el moro).
—¿Usted mi general? -¿Sus llagas? ¿Y su reuma?
—Esas ampollas de crema se revientan solas, ya veremos qué hacer con esos hilos viscosos que se escapan, y el reuma (suspiro mirando la circular luna brillante), no hay remedio para tal infamia que mi cuerpo sufre. ¿Qué se le va a hacer? Y si lo hubiera, ¿de qué sirve? ¿Dígame?
—Mi general, si lo hubiera usted estaría mejor. No tendría que su- frir los avatares de dolores que impiden su gracia.
—¿Sabe, mi amigo? Cuando el cuerpo se cansa es porque le duele la vida y no quiere remedio alguno por más que este aparezca por mi- lagro del señor. Tal vez es mejor eso. Dejar al cuerpo que ya no sufra.
#11208 en Otros
#1630 en Aventura
#1281 en Paranormal
novela historiaca, aventura ficcion poderes, paranormal fantasmas
Editado: 21.12.2023