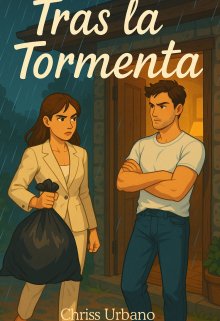Tras la Tormenta
2
ADAM
Escuché el sonido del pestillo del otro lado de la puerta cuando aquella mujer, Meredith Adamson según había dicho, se encerró en la habitación de invitados, y por un segundo me pregunté si aquello había sido una broma o si, en el fondo, realmente temía que yo pudiera hacerle algo.. Lo cierto es que no la culpaba. Yo también tenía mis reservas con respecto a los desconocidos, sobre todo con los que aparecían empapados en mi puerta un día de tormenta con una sospechosa bolsa de basura en la mano. La diferencia entre ella y yo era que yo no había aparecido en su casa con una historia absurda.
Me dirigí a la cocina. El fuego de la chimenea seguía crepitando como si intentara llenar los silencios incómodos que había dejado su presencia. Encendí la radio de batería y, como esperaba, las noticias no eran alentadoras: la tormenta seguiría hasta al menos la noche siguiente. Cero señal. Cero movimiento en las carreteras. Estábamos atrapados.
Suspiré.Yo no solía ser una persona de instintos, por eso creía cuando algo dentro de mi me decía que aquella mujer podría ser muchas cosas, pero ninguna de ellas incluía paparazzi, ni asesina serial. Y con eso me daba por bien servido.
Lancé una mirada a las marcas de lodo en el piso y mordiéndome la lengua fui por un trapiador. Aquella casa no estaba ni cerca de ser bonita o acogedora, pero al menos me preocupaba mantenerla limpia. Todavía no estaba en un punto tan bajo de mi vida como para tolerar marcas de barro en los suelos de madera.
Aquella era la primera vez que estaba allí, ni siquiera tenía intenciones de conservar aquella propiedad, pero en este momento de mi vida me venía de maravilla un lugar recóndito y horroroso en el que esconderme, Cuando Meredith Adamson había tocado a la puerta un momento atrás, creí que mi paz se había acabado y que alguna de todas las personas a las que no quería ver (que eran prácticamente todo mi círculo social, familiar o de trabajo) me había encontrado.
Por suerte solo se trataba de una mujer a la que no conocía.
Fui a la cocina para preparar un poco de té. Imaginaba que al salir del baño necesitaría una bebida caliente. Escuché la puerta de la habitación de invitados abrirse. El andar de Meredith era cuidadoso, como si todavía no estuviera segura de si debía estar aquí. Me giré apenas lo suficiente para verla de reojo cuando cruzó hacia la cocina: envuelta en un albornoz, el cabello húmedo cayéndole en mechones por los hombros, los pies descalzos y el gesto tenso de quien preferiría estar en cualquier otro lugar.
No la culpaba.
Me limité a servir el té en las dos tazas menos feas que encontré. No dije nada. Solo señalé con la cabeza la mesa del comedor, como si eso fuera suficiente invitación.
Se sentó con la espalda recta, tirando discretamente del albornoz para cubrirse las muñecas. Tenía esa forma de moverse como si aún le quedara algo de dignidad a la que aferrarse, incluso empapada y congelada. Extendió las manos hacia la taza y murmuró un “gracias” casi inaudible.
—No hay de qué —dije, sin levantar la vista.
Hubo un silencio que no me molestó. Nunca me molestaban. Los silencios eran cómodos, quería decir. Las personas me molestaban casi siempre.
La oí sorber. Y después:
—Pensé que dirías algo más, como “lo siento por haberte cerrado la puerta en la cara”.
No respondí enseguida.
—Si lo hiciera, estaría admitiendo que hacerlo fue un error.
La noté mirarme por encima de la taza. Incrédula.
—¿Y no lo fue? —preguntó como si estuviera confirmando que yo, efectivamente, era un idiota.
Lo peor era que aquella reacción me causaba algo muy cercano a la gracia. De hecho, toda Meredith Adamson me causaba bastante gracia. No sabía si justo se trataba de que no se parecía en nada al tipo de gente con el que estaba acostumbrado a relacionarme, pero era refrescante.
Me encogí de hombros.
—¿No dejar que una extraña entrara en mi casa a la primera? No diré que me arrepiento. Aún no tengo pruebas suficientes
Me senté frente a ella. No porque quisiera conversar, sino porque quedarme de pie como un centinela tampoco tenía mucho sentido. No estaba tenso, pero tampoco relajado. Había aprendido a mantenerme así: en equilibrio entre el impulso y el control. Cada palabra pasaba por varios filtros antes de salir. Más por instinto que por elección.
—Bueno… —ella carraspeó, sin caer en la provocación—. Has sido sorprendentemente amable, pero solo quiero hacer una llamada y si me permites usar tu lavadora para mi ropa te agradecería toda la vida. No tomará más de treinta minutos.
Me crucé de brazos y me enderecé en mi asiento. Si era sincero, debía admitir que me causaba muchísima curiosidad saber cómo una persona terminaba en esta situación.