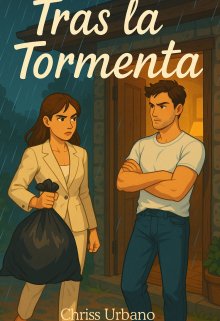Tras la Tormenta
8
Desperté con la piel tibia, las piernas enredadas en otras que no eran mías y esa sensación agridulce que llega justo antes de que suene la alarma… solo que esta vez no había alarma. Solo la luz filtrándose por las cortinas, la respiración lenta de Adam a mi lado y un silencio diferente a todos los que había experimentado alguna vez.
Me quedé quieta, mirando el techo, con el cuerpo todavía envuelto en el calor lento que deja el compartir la cama con alguien más, mientras la mente empezaba a correr sin permiso. Todo en la habitación se sentía igual, pero ya no lo era. Como si la casa, de pronto, supiera que el final estaba cerca.
Me giré apenas para mirarlo. Adam dormía boca abajo, medio tapado, con el cabello revuelto y el ceño más relajado de lo habitual. Como si, por un momento, todo lo que lo tensaba hubiera hecho una tregua. Me dieron ganas de quedarme ahí un poco más. Robarle otro par de horas al mundo real. Fingir que todavía no había señal, ni agenda, ni despedida pendiente.
Pero me obligué a moverme. Me levanté con cuidado de no despertarlo y caminé hasta el baño, todavía descalza, con la completa certeza de que mi cuerpo quería quedarse en la cama aunque mi cabeza ya estuviera haciendo listas mentales.
Estaba girando la perilla de la ducha cuando escuché el suave clic de la puerta abriéndose detrás de mí. Me giré apenas y ahí estaba Adam, a medio camino entre la ducha y la puerta, como quien aún no ha decidido si está dormido o despierto. Tenía el cabello revuelto, los párpados a medio caer y una expresión que combinaba sueño, escepticismo y una pizca de descaro.
—¿Me estás abandonando para no compartir el agua caliente?
—Te iba a dejar una nota —respondí, burlona.
Él sonrió, bajito. Se quitó la camiseta sin ceremonia y se metió conmigo, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. No dijimos mucho.
Cuando salí, envuelta en una toalla demasiado pequeña para mis estándares, mi traje estaba sobre una silla; lavado, doblado y colgado con cuidado; sonreí al identificar la mano de Adam detrás de ello. Lo raro era que el traje seguía igual; beige, formal, pulcro, como si no hubiera pasado una vida desde que cinco días atrás ambos habíamos aparecido en esta casa en nuestras peores condiciones. La Meredith de ese traje me parecía tan rara que ni siquiera lo sentía como mi ropa. ¿Estaba enloqueciendo?
Me senté en el borde de la cama, todavía con gotas resbalándome por la espalda, y lo miré un momento, como si mi cerebro necesitara unos segundos extra para decidir en qué carpeta emocional guardar todo esto. Luego agarré el traje y me lo puse, tratando de ignorar lo evidente: después de varios días usando la ropa de Adam, esto se sentía como meterme en un uniforme ajeno. La tela era demasiado rígida, demasiado formal… demasiado “yo antes de esto”. Como si estuviera interpretando a la versión responsable y funcional de mí misma para un público imaginario. Una Meredith que claramente tenía todo bajo control.
Veinte minutos más tarde estábamos en la cocina. Él en su ropa habitual —suéter oscuro, jeans, el aire de “nada de esto me afecta”— y yo, sentada a la mesa, bebiendo café con mi traje beige recién planchado, tratando de recordar cómo funcionaba el mundo exterior. Mis manos estaban ocupadas con la taza, pero mí cabeza ni siquiera estaba en este planeta. El desayuno era simple: tostadas, algo de fruta, y esa tensión suave que se instala cuando sabes que estás por salir de un lugar al que no planeabas quedarte tanto.
Adam me miró de arriba abajo con una expresión extraña. No incómoda. Más bien… curiosa. Como si no terminara de ubicarme.
—No sabía que tenías ropa real —se burló, tomando su café.
—Técnicamente es tu culpa. Tú la lavaste.
—Sí, pero no creí que ibas a volver a usarla. Pensé que te había convencido con mis camisetas de dormir y mis pantalones de jogging.
—Estuve tentada. Pero no creo que mis clientes piensen que soy una indigente la primera vez que me vean.
—¿Y qué hay de la impresión que me diste a mí?
Lo miré, fingiendo seriedad.
—¿Te refieres a antes o después de que pensaras que era una periodista?
Él sonrió, apenas, pero se notó. Ese tipo de sonrisa que dura lo justo y se queda flotando un poco más.
—Me refiero a cuando apareciste empapada, con tus zapatos en una bolsa de basura, pateaste mi puerta y me llamaste mal cristiano —hizo una pausa burlona—. Cosa que, por cierto, no soy.
Quise reírme a carcajadas, porque era evidente que Adam no iba a olvidar lo que le había dicho esa noche, pero me negué a caer en su provocación. Me tomé todo mi café de un trago y me puse de pie, conteniendo la sonrisa coqueta que quería escaparse. Aunque algo me decía que no lo estaba logrando del todo.
—¿Estás listo para deshacerte de mí?
—Para llevarte. No necesariamente para lo otro.
Hubo un pequeño silencio. Uno que intenté ignorar tomando su taza y bebiendo el poco café que quedaba en ella de un trago como si no hubiera sentido nada raro en el pecho. Como si esa frase no se me hubiera quedado pegada justo detrás del esternón.
Así que recurrí a lo único que sabía hacer en los momentos incómodos: bromas.
—Si la carretera aún no está transitable, siempre podemos improvisar un trineo.
—Tengo una tabla de picar y dos cucharones.
—Y yo cero sentido del ridículo.
—Obviamente nacimos para esto —remató él, con esa media sonrisa que era peligrosa si uno no se andaba con cuidado.