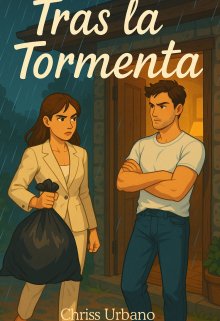Tras la Tormenta
11
MEREDITH
Cuando bajamos del avión, lo primero que noté fue el cielo: una enorme manta gris que parecía extendida con esmero sobre Manchester. No era un gris deprimente, sino ese tipo de gris cinematográfico y elegante. Me envolví mejor con mi bufanda y contuve un bostezo. El viaje había sido largo, pero gracias a las hadas de la primera clase, para nada incómodo; incluso había logrado dormir bastante (eso también debía agradecérselo al hombro de mi acompañante).
La brisa helada me golpeó apenas pusimos un pie fuera del aeropuerto, y fue entonces cuando Adam, con esa seguridad suya que casi rayaba en la prepotencia, me indicó que había un auto esperándonos justo en la salida.
—¿Tú lo tienes todo calculado, verdad? —le pregunté, mientras un conductor con guantes impecables tomaba mi diminuta maleta y la acomodaba en el baúl con una delicadeza que no merecía.
—No pienso arruinarlo improvisando en tu primer viaje a Inglaterra.
—¿Y qué si yo quería aventuras espontáneas? —bromeé, mientras subíamos.
Era casi cómico: ese clima apagado afuera y adentro, un auto con asientos de cuero que parecía sacado de un anuncio de invierno escandinavo.
—Entonces te equivocaste de compañero de viaje. A mí me gusta tener un plan con margen para fingir que no lo tengo.
El auto arrancó con suavidad, y yo me hundí en el asiento con un suspiro satisfecho. Desde la ventanilla, la ciudad me parecía elegante, sobria, mojada, con edificios de piedra que parecían sacados de una película de detectives. Había algo en el aire que me hacía sentir como si ya hubiese estado allí antes, en otra vida.
No tardamos mucho en llegar al hotel, unos quince minutos a lo sumo. No me había molestado en revisar a dónde íbamos, pero en cuanto entramos, supe que Adam había elegido con precisión quirúrgica.
Desde el vestíbulo, el lugar tenía ese equilibrio perfecto entre lo clásico y lo íntimo: luz cálida, madera oscura, mármol pulido y un silencio que no intimidaba, sino que acogía. Nada demasiado ostentoso, pero todo estaba en su sitio.
Ya en la habitación, el encanto continuaba con paredes de ladrillo visto, sábanas blancas inmaculadas, y lámparas que no sólo iluminaban, sino que parecían abrazarte.
—¿Esto es real? —murmuré, apenas crucé la puerta.
—Te dije que confiabas poco en mí.
El espacio era grande, pero no exagerado. El tipo de lugar que aparece en editoriales de revistas de diseño con títulos como Elegancia discreta para viajeros exigentes. Había una chimenea pequeña, una cama impecable, techos altos, y una vista que daba directo a la cúpula de una iglesia que no conocía, pero ya me gustaba.
—¿Seguro que esto no es un comercial de perfumes? —pregunté al sentarme al borde de la cama.
Adam apoyó mi maleta cerca del armario y se giró hacia mí con una sonrisa pequeña.
—No te acomodes demasiado. Solo tenemos tres días.
—¿Y ya estás queriendo echarme?
—Estoy queriendo sacarte de aquí. Hay lugares que me gustaría mostrarte antes de que oscurezca.
—¿Ya no oscureció?
—Estás en el norte de Inglaterra, aquí siempre parece que va a oscurecer. Pero confía en mí.
Lo miré de reojo.
—¿No vamos a descansar ni un poquito?
—Descansar está sobrevalorado. Comeremos algo rápido y salimos.
Suspiré de forma teatral, pero la verdad es que mi cuerpo ya estaba en modo turista emocionada.
—Muy bien, hombre misterioso. Llévame donde quieras.
—¿Te das cuenta de que esa frase tiene potencial para usarse en tu contra? —inquirió, alzando una ceja.
—Estoy dispuesta a correr el riesgo.
Bajamos al restaurante del hotel, donde devoramos dos platos de pastel de carne que sabían mejor de lo que deberían, y después de una dosis justa del té más fuerte que había probado en mi vida, salimos caminando. Adam me llevó por calles estrechas y adoquinadas hasta un edificio de piedra que parecía arrancado de otro siglo. Los muros eran oscuros y tenían detalles tallados y vitrales que atrapaban la luz como si pertenecieran a una catedral.
—¿Qué es este lugar? —pregunté, embobada, con los ojos puestos en los hermosos vitrales de las ventanas.
—Entra y lo verás —respondió él, críptico.
Hice caso y, en el interior, el aire cambió. El olor a papel antiguo e historia ocupaba el espacio. Todo estaba bañado en una luz tenue que entraba por los vitrales de colores y casi sentí que debería hablar entre susurros para no romper la atmósfera del lugar.
—The John Rylands Library —anunció Adam detrás de mí, como si presentara un tesoro escondido.
—¿Eso fue un suspiro de orgullo británico?
—No, solo la emoción reprimida de cada nerd al mostrar su mejor carta.
Dejé escapar una risita tonta, pero no dije nada porque estaba demasiado extasiada con aquel lugar como para poder idear una respuesta coherente.
Caminamos por escaleras que crujían, pasillos angostos, vitrales teñidos de luz tenue. Adam no hablaba mucho, pero me señalaba rincones como si ya supiera qué me iba a gustar. Y lo sabía. Porque en una sala diminuta, escondida entre columnas, encontré una edición de Orgullo y Prejuicio en una vitrina, tomé el ejemplar que parecía tener un millón de años aunque estuviera muy bien cuidado y me giré hacia él, enarcando una ceja.
—¿Esto es algún tipo de señal?
Adam fingió pensarlo por un segundo, apoyado contra una columna, con los brazos cruzados y esa media sonrisa que me sacaba de quicio por lo mucho que me gustaba.
—No lo planeé —dijo al fin—. Pero si eso me suma puntos, voy a fingir que sí.