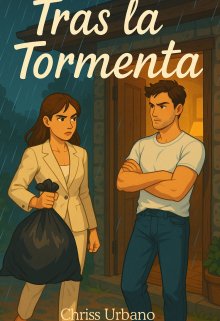Tras la Tormenta
13
MEREDITH
De regreso a la casa, Maggie nos recibió con una copa de vino especiado y una sonrisa amable. Nos guió por salones fríos con chimeneas encendidas, techos tallados y paredes cubiertas de cuadros, pero unos minutos después nos dejó disfrutar solos del recorrido. Adam hacía un excelente trabajo como guía, no sabía si porque conocía el lugar o porque yo estaba demasiado embobada como para prestar atención a lo que decía.
No sé en qué momento exacto del día lo pensé, pero sé que fue entre la segunda copa de vino caliente y la tercera sala de retratos en la planta alta de Lyme Park.
Me estaba enamorando.
O mejor dicho: ya me había enamorado. Y lo peor de todo era que lo había hecho de la forma más estúpida y predecible posible.
Porque ¿quién, en su sano juicio, se enamora de un hombre que vive a más de cinco mil kilómetros de distancia, que tiene apellido de whisky escocés y que organiza escapadas románticas como si estuviera jugando en modo experto en un simulador de citas?
Spoiler: yo.
Estábamos aún recorriendo un pasillo con vitrales y molduras cuando Maggie reapareció, con su expresión de eficiencia extrema, y la sonrisa que no la había abandonado en toda la mañana
—Cuando deseen comer, la comida está servida —anunció.
Yo parpadee. Me giré hacia Adam, que parecía muy entretenido observando unos retratos antiguos, y levanté una ceja. ¿Comida?
—¿No sabía que aquí ofrecían almuerzos privados?
Adam se volvió hacia mí con una expresión de absoluta neutralidad que, por supuesto, no le duró ni medio segundo. Se le escapó una mueca que era mitad orgullo, mitad picardía mal disimulada.
—Tampoco ofrecen visitas privadas en temporada baja, pero hoy estamos teniendo un buen día, ¿no?
Tuve que contener la carcajada.
—Qué conveniente —ironizé, pero ya lo seguía de cerca por el corredor, entre columnas, sintiéndome cada vez menos turista y más protagonista de una película noventera.
La comida, por supuesto, fue inigualable.
Tres tiempos servidos con precisión coreográfica. Probamos una crema de nabo con trufa —que juré que me iba a saber a tierra pero que estaba deliciosa—, luego un lomo de cordero que se deshizo en mi boca. El postre fue pequeño, elegante, y probablemente costaba más que mi último recibo del alquiler.
Después del almuerzo, salimos de nuevo a la carretera. El cielo seguía gris, pero la tarde se había vuelto más clara. Nos dirigimos a Bakewell, un pueblo que parecía sacado de una maqueta. Apenas llegamos, los faroles comenzaron a encenderse, como si nos hubieran estado esperando y caminamos sin rumbo; sin darnos cuenta, nuestras manos se encontraron y nuestros dedos se enlazaron con naturalidad y de repente éramos solo dos personas recorriendo las calles adoquinadas de un pueblito mágico con los pasos en sincronía.
Bakewell era como un escenario demasiado perfecto para ser verdad. Puentes de piedra, ventanales iluminados por dentro, cafeterías con pizarras escritas a mano y escaparates que parecían preparados por diseñadores de escenografía.
Después de pasar por una pastelería donde compramos dos Bakewell tarts que prometían cambiar mi vida (y que lo lograron), Adam me llevó a una tienda de antigüedades que parecía haber existido desde el principio de los tiempos. El tipo de lugar donde el polvo se sentía respetable y todos los artículos parecían tener secretos.
—Este sitio es una trampa emocional —le dije, mientras me inclinaba sobre una caja de postales que debería rondar los ochenta años.
—¿Por qué?
—¿Te atreves a preguntar eso? Me trajiste al paraíso de un decorador.
Adam se rió y me dejó sola mientras exploraba. Terminé llevándome un espejo de bolsillo, un par de botones tallados que me juré convertir en pendientes y una cajita de música que tocaba una melodía tan melancólica que no supe si me rompía el corazón o me lo cosía. La dueña de la tienda me envolvió todo con un cuidado casi ceremonial.
No sé en qué momento exacto la tarde empezó a sentirse como una despedida. Tal vez fue después del paseo por aquel pueblo de ensueño, cuando el sol comenzó a caer e hizo que todo pareciera más dorado de lo que era. O tal vez fue al salir de Bakewell, con las bolsas llenas de galletas y regalos y las mejillas rojas por el clima. Pero algo en mí sabía que se estaba acabando.
El trayecto de vuelta fue tranquilo, y cuando llegamos al hotel el cielo estaba teñido de ese azul oscuro que casi era negro. La ciudad seguía viva, pero nosotros estábamos en una burbuja distinta. lancé una mirada a Adam que llevaba la bufanda mal colocada, el pelo despeinado y la punta de su nariz estaba tan roja que me daban ganas de inclinarme y besarla.
Aquel impulso me tomó por sorpresa.
—¿Qué tenemos mañana? —pregunté, metiendo las manos en los bolsillos de mi abrigo para contener el impulso de tocarlo.
La puerta del ascensor se abrió para nosotros y entramos, ocupando la esquina opuesta a cada uno, pero sin poder apartar los ojos del otro.
—Es una sorpresa —respondió, sin dar más detalles.
—Espero que tu sorpresa sea prudente. Recuerda que mi vuelo sale a las ocho de la noche.
—Lo sé. Y créeme, tenemos tiempo suficiente para algo más antes de que escapes.
Reí, aunque la pregunta que realmente quería hacer era: ¿qué haría él entonces? ¿Regresaría a Vermont o se quedaría en Inglaterra haciendo lo que se supone que hacía antes de que yo lo conociera? Había una sensación incómoda en mi estómago, la idea de que esta sería la última noche que pasaría con él, y siendo honesta conmigo misma, posiblemente la última vez que lo vería. Así era como funcionaban las aventuras y esta ya se había extendido tanto que daba miedo. Algo tenso se escondió debajo de mi estómago y una vez más, me obligué a llenar el silencio.