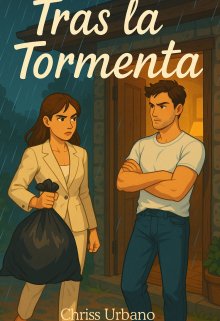Tras la Tormenta
14
ADAM
Meredith estaba sentada al borde de la cama, revisando algo en su teléfono cuando salí del baño.
—Tienes exactamente tres minutos antes de que empiece a presionarte —dijo sin levantar la vista, pero con una sonrisa que delataba que ya me estaba esperando desde hacía un rato.
—¿Presionarme para qué? —pregunté mientras comenzaba a vestirme.
—Para que salgas con vida del intento de impresionar a una mujer que ya se ha impresionado todo lo que podía en esta ciudad —respondió, guardando el teléfono en su bolso y levantando la vista hacia mí—. Aunque te concedo puntos extra si el lugar tiene calefacción decente.
La observé mientras caminaba hacia el espejo y se ponía el abrigo. El reflejo me permitió verla desde un ángulo distinto, más real: el cabello recogido de forma descuidada, los labios con un nuevo tono de rojo y los ojos brillando con algo que no era solo luz.
—Estás… —no terminé la frase. Vi como ella levantaba una ceja a través del espejo mientras se acomodaba el abrigo.
—¿Estás a punto de hacerme un cumplido?
—No lo sé —mentí—. Tal vez iba a decir “puntual”.
Rodó los ojos. Pero sonrió. Siempre sonreía cuando quería disimular que le gustaba lo que decía, aunque fingiera que no. Y yo me aferraba a eso como si fuera cuerda de seguridad en medio del derrumbe.
—Estás preciosa —le dije.
Ella giró ligeramente la cabeza.
—¿Y eso?
—¿No basta con que sea la verdad? —me encogí de hombros—. Además, te lo debía desde el desayuno.
Hizo una mueca, pero no pudo evitar que su sonrisa se mantuviera intacta mientras salíamos de la habitación.
La cena fue en un lugar elegante, sí, pero sin pretensiones. Había elegido un restaurante con luces bajas, mantel de lino y una carta lo suficientemente corta como para que no nos distrajera. El tipo de sitio donde el tiempo parecía estirarse solo por el sonido de las copas al chocar. Esta era la última noche de Meredith en la ciudad y tenía toda la intención de que olvidarla fuera difícil para ella.
No estaba seguro de cuánto comimos, ni siquiera de qué. Recordaba vagamente algo con pato y un mousse de chocolate que la hizo cerrar los ojos de puro placer. Pero lo que más recordaba era su risa en medio de la conversación, la forma en que apoyaba el codo en la mesa y descansaba la mejilla en la palma como si intentara memorizarme. O tal vez era yo el que estaba intentando grabarla en mi cabeza.
Había algo de despedida en cada pequeño gesto. En la forma en que me miraba, en cómo sostenía las palabras un segundo más de lo necesario. Era como si ambos lo supiéramos pero nos negáramos a decirlo. Como si no mencionarlo lo hiciera menos real.
Cuando retiraron los platos, ella se recostó ligeramente contra el respaldo de la silla y me miró con picardía.
—Esto se siente demasiado perfecto. ¿Qué viene ahora? ¿Fuegos artificiales?
—Nunca sería tan melodramático —respondí, pagando la cuenta.
—¿Entonces qué? ¿Me vas a llevar a otra casa-museo en plena madrugada?
—No. Esta noche vamos a cerrar con música.
—¿Música? —repitió, sin moverse aún—. Adam Callaghan, si me llevas a un karaoke…
—Confiá un poco en mí, Meredith.
Y ella lo hizo.
El club al que nos dirigimos no era lujoso, pero tenía alma. Era de esos lugares que solo se encontraban bajo recomendación; con luces tenues, mesas pequeñas y manteles bordados. Una banda tocaba desde el escenario, que apenas se distinguía entre las sombras y la música del saxofón se escuchaba como una caricia áspera.
Meredith pareció reconocer lo que pasaba allí en cuestión de segundos, porque me miró con los labios entreabiertos. Se quedó quieta un segundo, escaneando el lugar con los ojos como si no pudiera creérselo.
—No —murmuró, apenas audible—. No hiciste esto.
Sonreí sin decir nada. Tomé su mano y la guié a una mesa del fondo, con buena vista del escenario pero el suficiente anonimato como para sentir que estábamos solos.
—Dios, Adam… —murmuró, con los ojos fijos en el escenario mientras dejaba su abrigo en el respaldo de su asiento—. Este sitio es genial. ¿Cómo conoces un lugar así? Se supone que odias el jazz.
—Yo nunca dije que odiaba el jazz, solo no lo amo tanto como tú.
Ella no respondió de inmediato. Me miró de lado, en silencio, como si estuviera decidiendo si dejarse emocionar o hacer una broma. Al final, solo negó con la cabeza y murmuró:
—Estás empeñado en arruinarme la vida con tus gestos perfectos, ¿verdad?
No supe qué decir. Porque tal vez sí. Tal vez quería que cada recuerdo que tuviera de esta ciudad estuviera contaminado de mí. No para que doliera, sino para que no me olvidara.
La banda empezó otra canción y nosotros pedimos vino blanco al tiempo que nos dejamos envolver por la música, por esa extraña sensación de estar viviendo algo que se va deshaciendo mientras lo experimentamos.
Los ojos de Meredith brillaban, parecían iluminar todo aquel lugar oscuro y yo necesité tomar un largo trago de mi vino para calmar la sensación en mi estómago. Deseé tener algo más fuerte y sin pensarlo demasiado me levanté y extendí una mano, no confiaba en mí si continuaba sentado allí mirándola como imbécil.
—¿Bailamos?
Meredith alzó las cejas, sorprendida. Pero sonrió, esa sonrisa ladeada que solo aparecía cuando algo le gusta más de lo que estaba dispuesta a admitir. Dejó su copa sobre la mesa, se levantó y tomó mi mano.