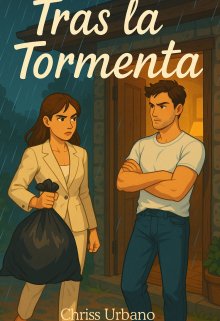Tras la Tormenta
16
El viaje de vuelta a Vermont no se pareció en nada al primero. El cielo estaba despejado, el asfalto brillante bajo el sol de invierno y mi coche avanzaba sin quejarse demasiado, como si quisiera redimirse del espectáculo patético que había dado dos semanas atrás. Pero aunque todo alrededor se sintiera distinto, en mi cabeza se repetían las imágenes de aquella noche: la lluvia feroz golpeando el parabrisas, el motor agonizando, mis pies hundiéndose en el barro, y, sobre todo, la puerta abriéndose para revelar a Adam con esa expresión de fastidio que, en cuestión de horas, se volvería un refugio.
Ahora, en cambio, la carretera era tranquila. Y eso hacía que el recuerdo pesara más. Volver a la misma casa sin él me parecía casi un sinsentido, como si la estructura misma fuera un personaje que cambiaba dependiendo de su presencia. Con Adam, la casa había sido caótica, llena de conversaciones y chispazos inesperados. Sin él, ¿qué sería? ¿Solo madera oscura y paredes frías?
Cuando llegué, encontré la famosa piedra falsa junto a la entrada. Rodé los ojos mientras levantaba la tapa y sacaba la llave, murmurando para mí misma:
—Qué nivel de originalidad, señor gruñón.
El interior me recibió con silencio. Dejé mi bolso en la mesa de la entrada y respiré hondo, como si pudiera llenar el hueco que me rodeaba con oxígeno.
No había tiempo para sentimentalismos. Encendí la calefacción, abrí mi portátil y desplegué planos, listas de proveedores y mi agenda. Antes de iniciar con mi jornada de vísperas de trabajo, decidí enviar un mensaje a Adam.
Durante los últimos días nos habíamos dedicado a enviarnos textos con demasiada frecuencia. Yo lo hacía para acallar las ganas que tenía de llamarlo, no estaba clara de cuáles eran sus razones, pero estos mensajes esporádicos eran lo único que me mantenía tranquila, con el mínimo de concentración puesta en mi trabajo para lograr la locura que mi cliente me había solicitado.
Yo: La piedra falsa es todavía peor de lo que imaginaba. Ya estoy instalada. Gracias de nuevo.
La respuesta llegó minutos después:
Adam: Me siento mucho más tranquilo sabiendo que mi patrimonio está en tus manos.
Rodé los ojos, aunque sonreía sola en el salón.
Yo: Patrimonio es una palabra muy grande para una casa con más telarañas que ventanas limpias.
Adam: Cada telaraña es patrimonio histórico, no lo olvides.
Yo: Entonces tu casa debería estar en el registro nacional.
Adam: Y tú deberías estar en prisión por difamación.
Me cubrí la boca para no soltar una risa.
Yo: Está bien, fiscal. Vuelvo al trabajo antes de que me mandes a la cárcel.
Cuando cayó la noche, ya no quedaban planos que revisar ni proveedores que llamar. Solo quedaba yo, el eco de mis pasos en un salón demasiado grande y la certeza de que la casa era infinitamente más fea de lo que recordaba. O tal vez no más fea, sino más vacía. La primera vez, las vigas torcidas y los muebles sin gracia habían pasado desapercibidos porque todo estaba cubierto con conversaciones absurdas, con la voz de Adam llenando los espacios. Ahora, cada rincón parecía resaltar lo mucho que él no estaba.
Bajé al sótano y abrí las mismas cajas que habíamos explorado juntos días atrás, todavía con polvo y olor a madera encerrada. Entre cintas de VHS y DVD rayados, rescaté un par de comedias románticas, solo para continuar la tradición. Las portadas me provocaron una punzada de nostalgia que me atravesó. Adam y yo habíamos visto Practical Magic y Bewitched riéndonos de los efectos especiales y hasta habíamos improvisado un debate ridículo durante los capítulos de Orgullo y Prejuicio que nos había llevado a nuestro viaje por Manchester. Esa noche, el recuerdo dolía más que la soledad.
Improvisé un maratón con un bol de palomitas a medio quemar del antiquísimo microondas, el olor a mantequilla mezclándose con el humo leve del maíz chamuscado.
Mi primer día de trabajo terminó conmigo cubierta de polvo y con el cerebro reducido a puré después de pasar horas midiendo paredes, discutiendo con contratistas y tratando de convencer a un proveedor de que "urgente" no significa "en el próximo milenio". En el camino de regreso, mi estómago empezó a rugir con la misma insistencia que mis clientes, así que me desvié hacia el centro del pueblo con la esperanza de encontrar algo más decente que café recalentado.
Lo que encontré fue aún mejor: un local que parecía llevar allí doscientos años, con un cartel desvencijado que proclamaba tener las mejores hamburguesas del estado. Yo estaba casi segura de que era mentira, pero dispuesta a aceptar la farsa si eso significaba salir con el estómago lleno. Cerré el auto y, solo entonces, reparé en lo que había justo al lado: una tienda de segunda mano con un escaparate tan caótico que parecía pedir auxilio. Entre muñecas de ojos torcidos y lámparas dignas de la abuela de Drácula, mi hambre se disipó de golpe, sustituida por una curiosidad feroz. Dudé apenas un instante antes de entrar.
El interior olía a pino y a barniz viejo, pero también a posibilidades. Pasé los dedos por cojines desparejados, jarrones de cerámica, un tapete con patrones que parecían diseñados por alguien bajo los efectos de una droga demasiado fuerte, incluso encontré un par de lámparas que tenían el tipo exacto de encanto imperfecto que me gustaba.