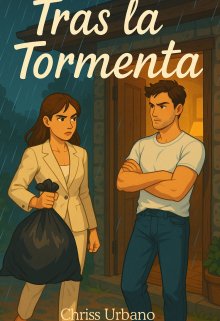Tras la Tormenta
17
—¿Qué haces aquí? —preguntó Meredith, con los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera decidir si estaba soñando o si de verdad yo estaba de pie en su cocina.
Me rasqué la nuca, buscando ganar unos segundos, incómodo y con la clara sensación de que cualquier cosa que dijera sonaría como una confesión de allanamiento. Traté de parecer relajado, aunque por dentro sabía que estaba a un paso de incriminarme solo con abrir la boca.
—Le pedí la llave a Dorys.
Meredith abrió y cerró la boca un par de veces antes de lograr que su voz saliera de su garganta.
—¿Mi vecina Dorys? —Su voz sonó más incrédula que molesta—. ¿Le pediste mi llave a mi vecina que ni siquiera te conoce?
Asentí.
—Fue bastante difícil convencerla.
—No lo suficiente si le entregó mi llave a un extraño —murmuró al tiempo que dejaba sus propias llaves sobre la mesa del recibidor y daba un par de pasos hacia mí. Pude ver el deje de burla en su mirada.
—Me ofende que me llames “extraño” pensé que éramos amigos.
La palabra me quedó extraña en la boca. “Amigos” me parecía un término demasiado limpio para lo que sentía, pero no se me ocurría ningún otro que funcionara mejor.
—Bueno, pero Dorys no lo sabe. Podrías ser cualquier psicópata.
—No lo creo, me obligó a sentarme con ella más de una hora, tomar leche caliente y explicarle de dónde te conocía y por qué era tan importante que me permitiera pasar a tu casa.
Ella enarcó una ceja, escéptica.
—Tengo miedo de preguntar que tipo de detalles le diste, porque Dorys es un poco…
—Sí, me di cuenta. Pero para tú tranquilidad, solo le conté que somos amigos y que quería darte una sorpresa, le conté sobre el trabajo que estabas haciendo y que sabía que llegarías cansada y quería guardarte la cena lista.
Meredith dejó escapar una risita entre nerviosa e incrédula y yo me obligé a continuar.
—También prometí que no incendiaría nada.
Ella parpadeó un par de veces y, para mi sorpresa, dejó escapar una risa nerviosa. Se llevó la mano a la boca, como si quisiera contenerla.
—No puedo creerlo —murmuró. Y aunque la frase podía haberse dicho con enfado, había algo en su tono que sonaba más a sorpresa maravillada que a reproche.
—Yo tampoco —admití. Y era cierto. Lo último que había planeado era aparecer en Nueva York en la víspera de Navidad. Pero allí estaba, con una cuchara en la mano y una salsa que ya empezaba a espesar demasiado.
Ella me miraba como si quisiera pedir una explicación más seria, pero lo único que conseguí decir fue:
—Deberías haber llegado veinte minutos más tarde. Iba a estar todo listo.
Meredith negó con la cabeza, sonriendo, todavía incrédula.
—Estoy agotada, estaba tan desesperada por llegar que… bueno, digamos que el límite de velocidad fue más una sugerencia que una norma.
La risa me salió sin querer.
—No estoy seguro de querer que me confieses tus delitos. Mejor sube a tomar una ducha, y baja a cenar antes de que esta salsa se convierta en cemento.
Me miró todavía con esa mezcla de incredulidad, como si esperara que en cualquier momento me desvaneciera en el aire y aunque seguía con el ceño ligeramente fruncido, había un brillo en sus ojos que no era de enfado. Era otra cosa. Expectativa, quizá. Al final asintió, se dio media vuelta y desapareció por el pasillo.
El silencio que dejó tras de sí no fue incómodo, pero sí extraño. Como si mi cerebro intentara ponerse al día con lo que acababa de hacer: volar hasta Nueva York para meterme en el apartamento de Meredith y montar una cena en su cocina. Ridículo.
No tenía un plan, ni una excusa sólida, ni un discurso ensayado. Solo este tazón frente a mí y la sospecha de que estaba improvisando el gesto más absurdo de mi vida. Tendría bastante suerte si Meredith no estaba ahora mismo encerrada en su baño llamando a la policía.
Pensé en lo absurdo de la idea y tuve que reír solo. ¿Quién hace esto? ¿Quién se sube a un jet privado porque no quiere pasar la Navidad en otro sitio que no sea con alguien que apenas conoció hace menos de un mes? Al parecer, solo yo.
—¿Esto es una cena elegante? —La voz de Meredith, burlona, me sacó de mis pensamientos.
Alcé la vista hacia la escalera y casi se me cayó la cuchara de la mano. Estaba de pie contra la baranda, envuelta apenas en una toalla verde oliva que resaltaba el brillo de su piel húmeda y el cabello que le caía en mechones oscuros sobre los hombros. Tragué saliva, sonreí de forma automática y, aun así, no conseguí apartar la mirada tan rápido como debía.
—Mi restaurante valora mucho más la comodidad —respondí, procurando sonar ligero, cuando en realidad sentía que la cocina se había quedado sin oxígeno.
Ella rodó los ojos con un gesto casi teatral y desapareció escaleras arriba, dejándome con el eco de sus pasos y con la sensación de haber perdido un asalto sin haber peleado.
Unos minutos después volvió a aparecer. Esta vez sí lista: camiseta de algodón amplia, pantalones cortos de pijama y calcetines gruesos, de esos que uno lleva cuando lo único que busca es comodidad. El conjunto no tenía nada de “elegante”, pero de algún modo le sentaba mejor que cualquier vestido caro.
Se dejó caer en la silla frente a mí y, por un instante, la escena se volvió surrealista. Las velas encendidas sobre la mesa, la nieve cayendo tras los ventanales, ella con esa expresión mezcla de incredulidad y diversión… y yo, fingiendo que tenía la menor idea de lo que estaba haciendo allí.