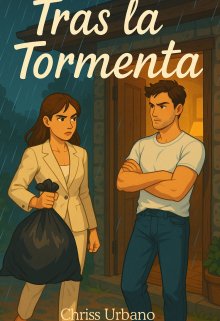Tras la Tormenta
20
Meredith
El “jet de la empresa”, como Adam lo había llamado para evitar que yo siguiera molestándolo, no era ninguna sorpresa. Ya lo había tomado en mi vuelo de regreso desde Manchester. La diferencia era que aquella vez iba demasiado ocupada convenciéndome de que jamás volvería a verlo (y lamentando haber dejado atrás los mejores días de mi vida) como para reparar en el nivel de lujo que me rodeaba.
Ahora sí lo veía todo.
Los asientos de cuero blanco que olían a fortuna generacional, las luces cálidas que parecían diseñadas para selfies perfectas, la mesa de roble con flores frescas y, por supuesto, una azafata con sonrisa de catálogo.
Yo, en cambio, llevaba una bufanda con bolitas de lana (regalo de mi madre de hace tres navidades) e iba un poco achispada después de tomarme dos o tres cócteles de más en el Lounge VIP aunque apenas era medio día.
—No quiero sonar malagradecida —dije apenas ocupamos nuestros lugares—, pero este avión tiene más personalidad que mi departamento.
Adam se abrochó el cinturón con la misma tranquilidad con la que otros se ponen una chaqueta. Había algo en su manera de moverse —precisa, contenida, elegante sin esfuerzo— que me recordaba que este era su hábitat natural. La azafata se acercó enseguida, sonriendo con profesionalismo.
—¿Desean champán antes del despegue?
Adam me dedicó una mirada como si esperara que fuera mi decisión, lo que no era recomendable, tomando en cuenta que los cocteles de un rato atrás habían estado realmente fuertes.
—Solo café, por favor —respondí a la azafata, con mi mejor sonrisa. En cuanto se marchó, me giré hacia Adam—¡Malditos ricos, los odio! Tienen las mejores cosas, como personal que te prepare café a un diez mil de metros de altura en su avioncito privado.
Adam negó con la cabeza, divertido.
—¿Siempre te burlas de las personas cuando te invitan a volar gratis?
—Siempre que esa persona apeste a privilegio, sí. Es una regla moral.
—¿Y qué dice esa regla?
—Que si alguien tiene un jet y acceso al Lounge VIP, yo tengo derecho a recordarle que el resto del mundo paga exceso de equipaje y no se puede dar el lujo de comprar una botella de agua en el aeropuerto.
—Deberías intentar disfrutar el vuelo —replicó conteniendo la risa.
—Lo intento, pero me distrae un poco el olor a privilegio en el aire.
Él soltó una carcajada suave, esa que siempre parecía un premio que no admitía haber ganado.
—Podrías admitir que no está tan mal viajar conmigo.
—No pienso darte el gusto —dije, con una media sonrisa antes de girarme hacia la ventanilla y observar cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña mientras el avión despegaba con suavidad.
Había algo hipnótico en la idea de dejarlo todo atrás, aunque fuera por unos días. Aunque sabía que al regresar sería interrogada por mi madre, que se había quedado entre escandalizada y encantada cuando le conté que viajaría con Adam a Londres para año nuevo.
Pasamos unos minutos en silencio, los suficientes para que el sonido de los motores se volviera una especie de ruido blanco. Adam abrió un libro que ni siquiera vi de donde sacó y yo me dediqué a observar el interior del avión, preguntándome cuánto costaba cada centímetro de alfombra hasta que mis ojos volvieron a dirigirse al libro entre las manos de Adam.
—¿Qué lees? —pregunté.
—Un ensayo sobre la importancia ética y social del sistema financiero.
Hice una mueca.
—Eso suena tan aburrido que creo que ya estoy dormida —me burlé.
—¿Tú qué leerías en un vuelo?
Subí los pies sobre el asiento y apoyé la barbilla de mis rodillas.
—Lamento decepcionarte, pero soy más de las que ven una película.
Adam negó con la cabeza, divertido, y volvió a su libro; yo me le quedé observando más tiempo del necesario. La forma en que la luz dorada caía sobre su perfil, el leve movimiento de sus dedos pasando las páginas, la serenidad casi irritante con la que habitaba el silencio.
—¿Estás bien? —preguntó Adam de repente, sin apartar los ojos del libro.
Suponía que me había quedado embobada mirándolo. Se me tiñeron las mejillas de rojo.
—¿Por qué no habría de estarlo?
—Tienes esa cara de concentración y te quedaste en silencio por, al menos, cinco minutos. No sé si es saludable que pases tanto rato sin burlarte de mí.
—Solo estoy haciendo cálculos mentales —repliqué, dedicándole una sonrisa maliciosa.
—¿De qué tipo?
—De cuántas mansiones debería decorar para poder comprarme una cosa como esta.
—Siempre tan práctica.
—Esa es una forma cortés de decir pobre, gracias.
Su risa llenó la cabina, y algo en mi pecho se aflojó un poco.
Me giré hacia la ventanilla. Las nubes parecían algodón flotando sobre un Nueva York miniatura, y el cielo tenía un tono naranja que ni siquiera parecía real. Se me escapó un bostezo y antes de que pudiera reaccionar, Adam me había cubierto las piernas con una manta. Me acomodé en el asiento y recosté la cabeza contra su hombro, intentando convencerme de que este momento no era adorable. No funcionó.
Londres nos recibió con nieve, pero no una tormenta, sino ese tipo de nevada suave que parece caer solo para presumir. Desde el aire, la ciudad se veía como una maqueta cubierta de azúcar; desde tierra, como una postal tan perfecta que temí arruinarla con solo respirar.