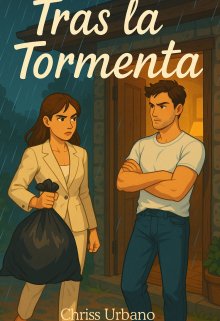Tras la Tormenta
26
Esta vez, Nueva York no me recibió con dramatismo. Nada de lluvia ni cielos grises perfectamente sincronizados con mi estado de ánimo. El avión aterrizó sin contratiempos ni retrasos y apenas pude, recogí mi maleta de mano y pedí un taxi que llegó demasiado rápido, como si el mundo se negara a darme un segundo extra para revolcarme en la sensación incómoda de estar repitiendo una escena que ya había vivido, solo que era más dolorosa esta vez.
El regreso desde Manchester había tenido algo de definitivo, sí, pero también una especie de claridad funcional. Había vuelto cansada, confundida, con una resaca emocional considerable, pero todavía me sentía entera. Esto era distinto, bastante parecido a un golpe contundente en el pecho que incluso te quitaba la capacidad de pensar con claridad.
El taxi avanzó por la ciudad mientras yo miraba por la ventana sin realmente ver nada. Reconocía las calles, los edificios me resultaban familiares, pero todo parecía levemente fuera de foco. Como si alguien hubiera bajado la saturación de mi vida sin avisarme. Pensé, no sin ironía, que al menos esta vez no llovía. Un pequeño favor del universo.
El auto se detuvo en la fachada estrecha de ladrillo de mi edificio y, tras pagar, me encontré frente a la puerta metálica con la pintura saltada en las esquinas y la cerradura que conocía de memoria. Abrí y subí la escalera. Desde abajo llegaba el olor familiar de papel, café viejo y tinta de mi oficina cerrada.
Entré en mi departamento, cerré la puerta detrás de mí y dejé que mi espalda descansara contra la madera un segundo más de lo necesario. Y entonces el silencio llegó de golpe.
Me quité los zapatos y los dejé donde cayeron. El departamento estaba exactamente como lo había dejado antes de irme. Subí un par de escalones hacia la zona abierta que hacía de sala y cocina, dejando la maleta cerca de la pared.
Fue entonces cuando mi teléfono vibró.
No lo saqué de mi bolsillo de inmediato, porque supe, incluso antes de mirar la pantalla, que se trataba de Adam, como si mi cuerpo se hubiera adelantado a mi mente. Me pareció casi cruel lo oportuno del momento, que el mensaje llegara justo ahora, cuando ya no estaba el ruido del aeropuerto, ni el murmullo de la ciudad, ni nada que amortiguara la sensación de estar sola en mi propio espacio.
Por un instante pensé en ignorarlo. Y luego, como era masoquista, leí el mensaje.
Adam: ¿Qué canción crees que estaría sonando ahora mismo?
Solté una risa breve, sin humor, porque aquel era nuestro chiste interno. Nuestra absurda necesidad de convertir los momentos importantes en escenas de película y asignarles una banda sonora, incluso un momento como este. Bloqueé la pantalla y dejé el teléfono boca abajo, como si así pudiera silenciar lo que había provocado en mí.
Me di cuenta entonces de otra cosa: por mucho que quería hacerlo, ni siquiera había llorado. Ni en casa de Adam, ni en el taxi, ni en el avión, ni ahora.
Tal vez se trataba de que, por mucho que doliera, estaba segura de que había tomado la decisión correcta. Que enamorarme no era una razón suficiente para desordenar la vida que me había costado tanto construir y que mis dudas no desaparecieron solo porque Adam Callaghan me dijo las palabras más hermosas que había escuchado jamás, porque él me hubiera dicho que me amaba. Había repetido esos argumentos como quien repasa una lista aprendida de memoria desde Londres hasta Nueva York y aún así volví a leer el mensaje más tarde, sentada en el borde de mi cama. Y otra vez mientras me cambiaba de ropa. Y de nuevo en la noche, cuando me metí en la cama para no dormir. El mensaje no cambiaba, y yo intentaba no sucumbir y buscar una respuesta para aquella pregunta.
Volver al trabajo fue casi un alivio. El ritual de bajar las escaleras, encender las luces y abrir el correo me devolvió una sensación conocida de control. Respondí correos, tuve montones de reuniones y sonreí en los momentos adecuados. Me felicité internamente por lo bien que sabía fingir normalidad. Por lo fácil que era volver a ser la Meredith funcional y por el hecho de que nadie notara que, en mi interior había un desastre de proporciones épicas.
Yo era muy buena fingiendo que todo estaba bien.
Solo que, cada tanto, mi teléfono vibraba en mi bolsillo y mi corazón daba un vuelco, incluso aunque sabía que no era él, que no había intentado ponerse en contacto desde su mensaje el día anterior. Mensaje que aún seguía sin contestar. Que no pretendía contestar.
Dos días después, mi madre llamó.
Estaba entrando al departamento con las bolsas del supermercado cuando sonó el teléfono. Caminé hasta la cocina y dejé los paquetes sobre la mesa antes de quitarme el abrigo con un movimiento torpe, como si pesara más de lo normal. El cansancio de los últimos días se me había instalado en el cuerpo de una forma distinta; como esa fatiga que aparece cuando usas la rutina como anestesia, que era justo lo que yo llevaba días haciendo.
Había vuelto al trabajo hacía un par de días, demasiado pronto, y lo sabía. Me había quedado hasta tarde dos noches seguidas, revisando cosas que no eran urgentes, aceptando reuniones innecesarias y alargando tareas solo para no volver a casa. En fin, usando el trabajo como refugio porque era lo único que tenía para no volverme loca.
Miré la bolsa del supermercado sobre la encimera y suspiré. Por primera vez desde que regresé, había comprado algo que no fuera café o comida para llevar con la intención de preparare algo que valiera la pena para cenar, pero mi teléfono volvió a sonar, iluminando el nombre de mi madre en la pantalla y supe que eso tendría que esperar.