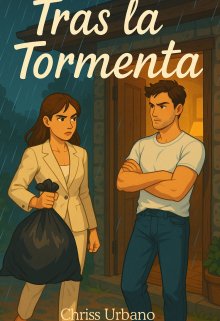Tras la Tormenta
27
Una cosa que había descubierto sobre mí en los últimos días era que me gustaba trabajar temprano, cuando el edificio todavía estaba medio dormido y la calle sonaba distante. Por eso, había tomado la costumbre de despertarme con el sol y bajar hasta mi oficina para dejar las cosas en orden antes de que la jornada real me atacara. Por supuesto, nada tenía que ver con el hecho de que últimamente se me hacía muy difícil conciliar el sueño por más de cuatro horas y que la alternativa al trabajo era el ejercicio físico, pero eso no se me daba tan bien como hacer papeleo.
Ese día justo estaba concentrada en un presupuesto que debía entregar la próxima semana cuando escuché la puerta abrirse. Levanté la vista azorada porque rara vez mis clientes solían visitar la oficina, al menos no sin una cita previa, y me encontré con un repartidor que llevaba cara de estar harto de todo aunque apenas eran las ocho y veinte de la mañana.
—¿Es Meredith Adamson? —preguntó leyendo el nombre en el paquete que tenía entre las manos.
Me limité a asentir, porque aquella escena me recordaba bastante la última vez que recibí un paquete que no estaba esperando, solo que esta vez el hombre no traía un hermoso ramo de flores.
—Soy yo —respondí, reclamándome por estar pensando en Adam en este momento y me levanté para tomar la caja que el hombre me ofrecía—. No estoy esperando nada.
—Sí, la mitad de los clientes tampoco —murmuró y señaló el papel sobre la caja—. Firme aquí.
Por fin el mensajero me tendió la caja y la miré con desconfianza antes de tomarla. El paquete no era grande ni llamativo; solo una caja de cartón marrón, sin logos y con mi nombre escrito a mano en un trazo elegante que reconocí al instante como la letra de Adam. Mis manos temblaron ligeramente y dejé la caja sobre mi escritorio, mirándola como si contuviera material radioactivo. No tenía idea de qué podía ser, pero desde luego no esperaba recibir nada de Adam. ¿Y si estaba tan molesto conmigo que me había enviado hormigas asesinas o una plaga de abejas asesinas o, cualquier otra cosa asesina para vengarse de mí?
Me sentí estúpida solo de pensarlo, pero aún así lo abrí con cuidado, retirando el papel de relleno hasta encontrar lo último que me habría imaginado: tres botes de mermelada de naranja amarga. El color era exactamente el mismo que recordaba; ese tono profundo, entre ámbar y cobre. Me quedé mirándolos unos segundos, con una sensación extraña en el pecho, porque no tenía idea de lo que significaba aquello.
Debajo de los frascos había una tarjeta doblada en dos. La tomé entre los dedos y la abrí con cuidado, como si el papel pudiera desintegrarse en mis manos.
Querida Meredith,
Te envío la mermelada que pensaba darte en nuestro almuerzo. Lamento mucho que tu emergencia de trabajo te obligara a marcharte tan de imprevisto, me quedé con las ganas de conocerte mejor. Ojalá me visites pronto.
Espero que estés bien y que la cruel Nueva York te esté tratando con amabilidad.
Con cariño,
Elizabeth C.
Leí el mensaje dos veces. Luego una tercera, más despacio. La letra de Elizabeth era bastante parecida a la de su hijo, solo que más angulosa y elegante, si acaso era posible; y sus palabras no decían nada que no fuera amable y perfectamente coherente con la mujer que había conocido. Sin embargo, algo se removió dentro de mí con una claridad incómoda, porque que usara el término “Emergencia de trabajo” daba a entender que Adam no le había contado la verdad a su madre. Posiblemente no se la hubiera dicho a nadie más, si no recordaba mal lo que Heather y Liv me habían contado sobre él y lo que yo misma sabía.
Cerré el paquete con cuidado y la dejé a un lado del escritorio, levantándome para ir a la pequeña estación de café que tenía a pocos metros del escritorio. Miré a través de mi ventana; toda la sofisticación que tenía era la vista a un callejón oscuro que lucía menos mal cubierto de nieve y que no logró hacerme sentir mejor.
Casi sin pensarlo regresé al escritorio y abrí uno de los frascos. El olor a naranja amarga llenó el espacio de inmediato, cálido y punzante a la vez. Cerré los ojos un segundo, y casi pude sentirme en casa de Adam dos semanas atrás, sentada en su cocina mientras compartíamos el desayuno y el mundo se sentía perfecto. Experimenté una sacudida en el pecho bastante parecida a las ganas de llorar y abrí los ojos de nuevo, molesta conmigo misma por permitirme este momento de debilidad justo cuando estaba logrando sentirme menos miserable. Volví a cerrar el frasco, lo devolví a la caja y regresé al trabajo, repitiéndome que no significaba nada. ¡¡Por Dios! Si solo era mermelada.
El olor leve a naranja se quedó flotando en el aire, mezclándose con el café frío y la falsa sensación de normalidad que había tenido hasta hacía unos minutos.
—Estás más flaca —comentó mi madre, sirviendo más comida en mi plato al tiempo que me dedicaba esa mirada de halcón que yo había aprendido a temer—. ¿Estás comiendo bien?
—Sí —mentí—. Solo he tenido mucho trabajo.
Bueno, no era del todo mentira. Durante aquel último mes, el trabajo había sido un salvavidas. Llegar temprano, irme tarde, llenar los días de pendientes que no dejaban espacio para pensar demasiado. Aun así, el cansancio se me notaba en los hombros, en la forma en que me apoyaba en la silla como si no terminara de encontrar una posición cómoda.