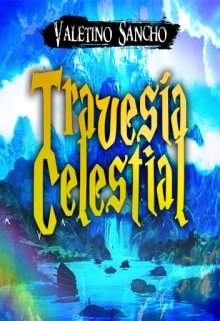Travesía Celestial
UNO
Un lluvioso y húmedo día de otoño, en donde los chaparrones, dignos de una película de ficción, golpeaban con furia contra mi único y desgastado abrigo y el viento helado me pedía a gritos que escapara de ahí lo más pronto posible, fue cuando me hice la pregunta: ¿por qué soy quién soy?
La historia, pero no mi historia, comienza cuando tenía apenas tres años.
Un juez tomaba una decisión: decidir con quién viviría el resto de mis días, o mínimamente, hasta que ya no dependa de otra persona de forma legal. Algo insignificante para él, importante para mí, pero muy fácil y obvio para ambos.
Las simples palabras de un desconocido lograrían cambiar el rumbo de mi vida, ya sea para bien o para mal. Y yo, en ese entonces, no podía hacer nada para impedirlo, sea cual sea el resultado.
Eran los berrinches de un chico de tres años, huérfano y sumido en la pobreza, contra la de un famoso juez supuestamente especializado en leyes.
Las opciones eran simples. Por un lado podía irme a vivir con mis abuelos paternos, Abraham y Martha, dos ancianos millonarios y codiciosos, dueños de una de las cadenas de ropa más grandes del país, quienes vivían en el centro de la ciudad de Santa Relm y tenían el dinero suficiente como para alimentar a un pueblo entero durante todo su vida.
Y por el otro lado estaban mis tías, Anna y Laura, unas mujeres de aspecto varonil de casi más de cincuenta años, quienes eran prácticamente pobres y según su psicólogo, no estaban capacitadas mentalmente para hacerse cargo de un niño.
Cualquier juez en su sano juicio no lo pensaría dos veces antes de enviarme con mis abuelos, excepto si ese juez es sobornado, ya que como todos sabemos, las personas millonarias siempre ganan en estos casos. Lo que tenían de dinero mis abuelos, supongo que no lo tenían de amabilidad o cariño y fue suficiente con mostrarle un par de billetes al juez para que no me convierta en una carga para ellos.
Por fin había llegado el momento de la decisión. Lo mejor para mi salud mental y física era mudarme al otro lado del mundo, a vivir con mis tías a Drapieth, un antiguo pueblo estilo medieval completamente alejado de la civilización.
El por qué de esta apresurada mudanza es muy simple. Mis padres, a quienes curiosamente no recuerdo para nada, murieron por causas desconocidas, y los familiares más cercanos y aptos para mi cuidado eran ellas, mis tías. Una versión muy poco creíble y difícil de digerir para cualquier persona que haya perdido a sus padres, pero sea real o no, es toda la información que se sobre mi origen, sobre quien soy en realidad. Y cuando intento hacer preguntas al respecto, nadie parece escucharlas.
Drapieth era un lugar bastante agradable, casas y cabañas construidas a mano por los propios lugareños en las cuales en sus alrededores habitaban ciervos, vacas, ardillas y decenas de animales que fácilmente se podían tratar como mascotas. Los paisajes naturales más verdes y hermosos que se puedan imaginar. Cientos de insectos y flores de todos los tipos y colores y toda la privacidad que quisieras y en el momento en que la quisieras, solo era cuestión de adentrarse un poco en el inmenso bosque y disfrutar de la soledad.
Así que todo esto, no estaba tan mal como parecía, considerando el hecho de que la única familia que tenía eran mis tías, siempre desesperadas nada más que por los hombres y el dinero. Aunque de todas formas, no las culpo, supongo que conseguir hombres con dinero es a todo lo que aspiraba una anciana que vivió en este prehistórico pueblo durante toda su patética vida.
Ellas simplemente me mantenían por obligación, nunca quisieron tener la responsabilidad de un chico tan fastidioso y desagradable como lo era yo. Y por el único motivo que me mantenían con vida, era para que la policía no las meta directo a la cárcel. No vaya a ser que estando tras las rejas no puedan ir a cenar con su vecina para después hablar a sus espaldas sobre lo asquerosos que eran sus macarrones y burlarse de que tan feo era su peinado.
Esperaban ansiosas que cumpliera los diez y ocho años así por fin podría dejarlas libres para que puedan terminar de vivir su vida en paz y sin malditos estorbos que la hagan más dura de lo que ya era. - Palabras de Laura, quien me repetía esto a diario, cada vez que encontraba la oportunidad de hacerlo.
En lo que yo llamaba "hogar" por ese entonces, siempre era la misma rutina, tan ordinaria y aburrida como la vida de los pájaros del árbol cercano a mi ventana:
Iba a "aprender" a una escuela prácticamente en ruinas debido a que hacía cientos de años que había sido construida y nadie se había molestado en repararla, en donde Carlos, un profesor malhumorado con grandes ojeras y un inmenso odio hacia cualquier cosa que tuviera vida, (en especial los niños) nos daba clases de filosofía y lecciones sobre como deberíamos vivir nuestra vida. Seguido de esto, tres chicos algunos años mayores que yo (a veces iban acompañados por una chica del mismo aspecto) me golpeaban y se burlaban de mi a la salida de la escuela por mi aspecto de "flaco encorvado". Ahora que lo pienso y aunque me duela admitirlo, ni yo mismo podría haberme definido mejor con tan solo dos palabras.