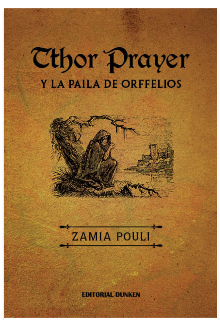Tthor Prayer y la paila de Orffelios
29- cuando la noche llora
Cuando llegó la noche, Tthor cayó rendido en su cama suave y calentita. Se durmió, prácticamente, apenas apoyar la cabeza en la almohada. No tuvo tiempo, ni ganas, de quitarse la ropa, la que aún tenía rastros de la limpieza que se había llevado a fondo en el ático.
Tthor sí se había lavado las manos con agua y jabón pero, sin reparar en su ropa sucia, se había tirado en la cama, sólo por unos momentos, pensó. Para luego levantarse y ponerse el camisón (¡Cómo odiaba tener que usar aquello largo y lleno de volados!) Pero estaba tan exhausto que cayó en un sueño profundo y pesado hasta la media noche. Cuando, de repente, un salto, salió de la cama y caminó en línea recta hasta la ventana.
Se paró allí, rígido, con los ojos fijos en la oscuridad, concentrado en unos sonidos que provenían de un camino periférico que unía la bajada de la colina de Warghost con el centro del pueblo. Un llanto profundo y desgarrado llegaba a los oídos de Tthor fuerte y claro, de una forma inexplicable, como desafiando las distancias. Y no era la primera noche que lo escuchaba.
El joven caminó unos pasos hasta una ventana más pequeña que se alzaba en la otra pared. Miró fijamente hacia la negrura de la noche y se quedó como esperando algo, durante un par de segundos. Agudizó el oído y lo escuchó: otro llanto, éste más hondo y crudo, le llegó como una ráfaga. Y, como si ese lamento fuera lo que estaba esperando para actuar, se acercó a la puerta y la abrió con cuidado para evitar los ruidos del picaporte oxidado. Pero antes de salir, pareció dudar. Volvió sobre sus pasos, se acercó hasta la cama y se calzó las zapatillas. Se envolvió el cuello con una bufanda gruesa, se puso la campera, unos guantes de lana azul, un gorro rojo con orejeras y salió con sigilo hasta el pasillo.
Cerciorándose de que estuviera vacío, enfiló hacia la cocina oscura y desierta. Llegó al patio central y caminó hasta el cobertizo. Tomó un carro rectangular, con cuatro ruedas y una larga manija de madera con bordes de metal. Lo arrastró hasta la puerta de la cocina y lo cargó con botellas de leche y de corma, hormas de queso, hogazas de panes trenzados y una bolsa llena de manzanas verdes recién cosechadas. Cuando pareció satisfecho con la carga, empujó el carro hasta la entrada lateral de la abadía y bajó por un puente de piedra que llevaba directamente al camino del árbol de Creta.
La noche estaba fresca, clara y llena de extraños sonidos escondidos que parecían salir de todos lados: de los arroyos que corrían montaña abajo, del follaje de los árboles que tenían el privilegio de conservar, orgullosos, sus hojas, de las casas que dormían al costado del camino, con las ventanas cerradas y tenues luces, en alguna que otra habitación, que delataba que el insomnio era más habitual de lo que se creía por aquellos lugares.
Pero a Tthor sólo parecía importarle una casa en particular. Tenía su mirada fija en una cabaña que se alzaba al final del camino. No hacía falta verla con demasiado detenimiento para darse cuenta de que era la casa más pobre de toda aquella parte del pueblo. Tenía las ventanas desvencijadas, el techo mostraba grandes agujeros, tapados precariamente con troncos secos, paredes descascaradas y una única puerta al frente formada por tres grandes paneles de madera desgastada, con clavos que unían un panel con otro, doblados, oxidados y casi todos a punto de salirse.
Tthor llegó hasta la puerta y apoyó su oreja en ella, buscando oír algo. Un llanto de bebé le llegó, sin dificultad, desde el otro lado. Pareció satisfecho con lo que escuchó. Acercó el carro un poco más y comenzó a descargar la comida que llevaba en él, todo menos una hogaza de pan y una botella de corma, con bastante prolijidad, cerca de la puerta.
Sin perder tiempo, giró el carro, orientándolo otra vez hasta el camino y lo arrastró unos cincuenta metros, hasta la casa más cercana. Lo dejó al lado de un cerco bajo de madera y lo saltó con gran destreza. Caminó hasta el portón de hierro, lo abrió y volvió a salir. Avanzó hasta el carro y lo llevó hasta la entrada que acababa de abrir. Lo volvió a dejar quieto y miró alrededor. Sonrió levemente al ver un grupo de cabras agazapadas cerca de un pozo de agua.
Tthor silbó tres notas, tan suaves y sostenidas, que parecían formar parte de una melodiosa canción. Las cabras miraron hacia donde él estaba. Hizo una seña con la mano y uno de los animales empezó a caminar en dirección del muchacho. Tthor se puso en cuclillas y la esperó con los brazos abiertos. La cabra de brillante pelaje blanco se dejó abrazar, levantar y poner sobre el carro con tanta docilidad, como si ya lo hubiera hecho antes o como si conociera a Tthor de toda la vida.
El joven giró el carro hacia la casa en la que había estado y avanzó hasta ella, tironeando de la manivela. Una de las ruedas hacía un sonido bastante gracioso cada vez que giraba. Tthor le echó un vistazo mientras avanzaba, cerciorándose de que no se fuera a salir. Observó luego a la cabra, la cual iba parada sobre el carro, con suma tranquilidad, olfateando el aire de vez en cuando.
Cuando llegaron ambos a la puerta, la cabra pegó un salto y se paró al lado de la comida que estaba depositada en el suelo.
- ¡Buena chica!- le dijo Tthor, arrascándole las orejas- Cuando yo me haya ido, tú llamas a la puerta…
La cabra lo miró fijamente y luego hizo un movimiento extraño con la cabeza que Tthor interpretó como una respuesta afirmativa.
- ¡Nos vemos!- dijo, tomando el carro y emprendiendo el camino de piedra que llevaba a Meaghdose.
Cuando llegó al árbol de Creta, recién frenó su marcha y miró hacia la casa donde había dejado al animal, justo a tiempo para ver como la cabra arremetía con sus patas sobre la puerta… Unos momentos después, alguien apareció desde el interior, con rostro pálido y extremadamente delgado pero con unos ojos que empezaban a brillar como hacía mucho no lo hacían, al ver la comida y al animal esperando en su portal.