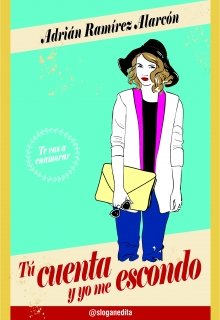Tu cuenta y yo me escondo
Capítulo IX
La tarde era fantástica y vigorosa que, el rocío del mar y el sol ocultándose, daban un aspecto maravilloso al ambiente.
Martha me buscaba los ojos intentando presionarme para que hablara, pero al ver un taxi libre que se detuvo al paso, salí corriendo y ella tuvo que secundarme; ya dentro del taxi se agotaron las evasivas. Martha me miraba con ojos repletos de curiosidad, yo en cambio, guardaba una expresión de estupor.
—¿Cuándo los besaste?
Martha giró mis hombros, obligando a que la mirara de frente.
—Hace dos o tres meses, no lo recuerdo con exactitud.
Obviamente mentía, recordaría hasta el segundo exacto, pero no deseaba recordar lo que nunca debió suceder.
—Me sentía terriblemente confundida y decepcionada de mí, de la vida, enojada con todo. Deambulaba por la calle y pasé por el bar con el pretexto de darle las gracias por haberme regalado las botas.
Hice una pausa y evité el contacto visual. Me sentía apenada.
—Me invitó a un bar y acepté. Se pasó todo el rato provocándome.
—¿Provocándote?
—Sí, le encanta provocarme —asentí—, y yo caí en su juego. Lo besé para demostrarle que no era ninguna persignada como él pretendía hacerme creer.
Llevé una mano a la frente y la golpeé un par de veces.
—Dios, que tonta fui. Mi beso fue inocente, pero el que él me devolvió no lo fue.
—Oh... vaya —murmuró Martha.
Que lejos de contagiarse por lo agónico de mis palabras, reaccionó como lo haría un niño al que le cuentan una extraña historia.
—¿Y tú qué hiciste?
Me separé y salí corriendo. ¿Qué otra cosa iba a hacer?
—¿Inmediatamente?
No deseaba saciar el morbo que había despertado en Martha, pero cedí.
—No, no inmediatamente.
—Entonces le devolviste el beso y tuviste un papel activo. Sólo eso podría explicar tu actuación ahí adentro, ¿me equivoco?
Suspiré y moví la cabeza con pesar.
—Fue algo estúpido y sin sentido. No entiendo cómo pude perder la cabeza de esa manera. Me he sentido culpable desde entonces.
—No te tortures, eso podría pasarle a cualquiera.
—Pero no a mí, eso jamás debió haber ocurrido.
—¿Y por qué huyes? ¿Por si vuelve a suceder? —me pellizcó—. Eres muy dramática y todo por un simple beso.
—Le correspondí, ese es el pequeño detalle.
—Con ese mango, ¿qué mujer no lo hubiera hecho? Por lo menos, ¿besaba bien? —sonrió pícaramente.
Al recordarlo, mi pulso se aceleró. Aquel beso aplacó no sólo mis labios, sino la necesidad por calmar una profunda desazón que sentía en el alma. Sin embargo, los días posteriores sentí confusión respecto a esas emociones.
—Sí, besaba bien.
—Pues ahora guárdate ese recuerdo y no te preocupes por lo demás. Está bien ser moralista, pero tú te excedes al darle importancia a lo que no lo tiene.
—También me gustó y mucho.
—Gustar es un término muy amplio.
—Me gustó en todos los sentidos posibles.
La afirmación ocasionó un repentino silencio.
—Tener fantasías es una condición inherente al ser humano.
—¿Fantasías?
—Créeme, todas las mujeres las tenemos.
—Lo sé, pero no crees que lo que hice, ¿superó los límites de una simple fantasía?
—Claro que no, esa fantasía tuya va mucho más allá, muy cerquita de la calentura —dijo eso y se echó a reír a carcajadas.
Por fin llegamos al hotel cuando el sol caía tras los inmensos hoteles. El trayecto, aunque breve, me dejó impresionada. Todo me parecía un auténtico museo de extraordinaria belleza. La superficie de sus aguas reflejaba tonos azulados y un montón de personas caminaban por el malecón.
«¿Qué diablos habrá venido a hacer aquí?»